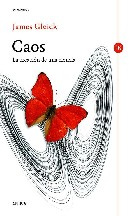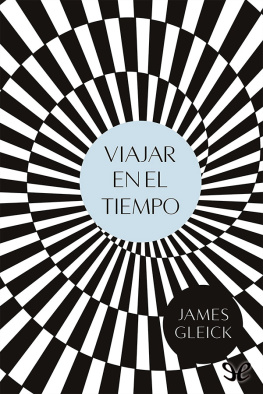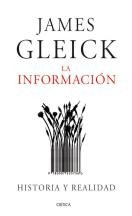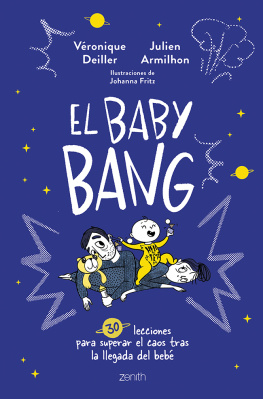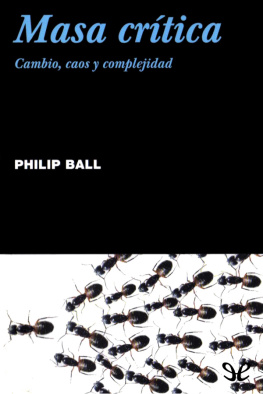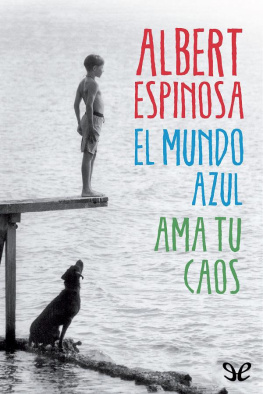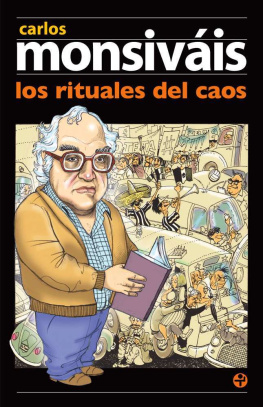Annotation
En los años ochenta físicos, biólogos, astrónomos y economistas crearon un modo de comprender la complejidad en la naturaleza. La nueva ciencia, llamada caos, ofrece un método para ver orden donde antes sólo se observaba azar e irregularidad, traspasando las disciplinas científicas tradicionales y enlazando especies inconexas de desorden, desde la turbulencia del tiempo atmosférico a los complicados ritmos del corazón humano, desde el diseño de los copos de nieve a los torbellinos arenosos del desierto. A pesar de surgir de una ardua actividad matemática, el caos es un saber del mundo cotidiano: cómo se forman las nubes, por qué se eleva el humo o cuál es la razón de que el agua se arremoline en los ríos. Caos - ya un clásico de la divulgación científica- es el relato de una idea que espantó y embrujó a los científicos que se dedicaron a comprobarla. Acabada la lectura de Caos, no se ve el mundo con los mismos ojos.
JAMES GLEICK
Caos
Traducción de J. A. Gutiérrez-Larraya
Crítica
Sinopsis
En los años ochenta físicos, biólogos, astrónomos y economistas crearon un modo de comprender la complejidad en la naturaleza. La nueva ciencia, llamada caos, ofrece un método para ver orden donde antes sólo se observaba azar e irregularidad, traspasando las disciplinas científicas tradicionales y enlazando especies inconexas de desorden, desde la turbulencia del tiempo atmosférico a los complicados ritmos del corazón humano, desde el diseño de los copos de nieve a los torbellinos arenosos del desierto. A pesar de surgir de una ardua actividad matemática, el caos es un saber del mundo cotidiano: cómo se forman las nubes, por qué se eleva el humo o cuál es la razón de que el agua se arremoline en los ríos. Caos - ya un clásico de la divulgación científica- es el relato de una idea que espantó y embrujó a los científicos que se dedicaron a comprobarla. Acabada la lectura de Caos, no se ve el mundo con los mismos ojos.
Traductor: Gutiérrez-Larraya, J. A.
Autor: Gleick, James
©2012, Crítica
Colección: Drakontos
ISBN: 9788498923728
Generado con: QualityEbook v0.65
A Cynthia
humana era la música,
natural era el ruido parásito...
JOHN UPDIKE
Prólogo
I NTRIGÓ durante corto tiempo a la policía en la pequeña ciudad de Los Álamos (Nuevo México), en 1974, un hombre que vagabundeaba en la oscuridad, noche tras noche, por las calles de las afueras, en las que el ascua de su pitillo parecía flotar. Caminaba horas incontables, sin rumbo preciso, bajo la luz de las estrellas que atraviesa el tenue aire de las mesetas. Los agentes de la autoridad no fueron los únicos que se extrañaron. Algunos físicos del laboratorio nacional se habían enterado de que su colega más reciente hacía experimentos con días de veintiséis horas, lo cual implicaba que su período de vigilia experimentaba sucesivos desfases con el suyo. Aquello rayaba en lo anómalo incluso para la Sección Teórica.
En los tres decenios transcurridos desde que J. Robert Oppenheimer había elegido aquel peregrino paraje como solar del proyecto de la bomba atómica, el Los Alamos National Laboratory (Laboratorio Nacional de Los Álamos) se había extendido por la desolada altiplanicie y dado cabida a aceleradores de partículas, láseres de gas e instalaciones químicas; a millares de científicos, administradores y técnicos, y, en fin, a una de las mayores concentraciones de superordenadores del mundo. Varios especialistas, ya veteranos, recordaban los edificios de madera erigidos con premura en el borde rocoso en la década de 1940; mas para la mayor parte del personal, hombres y mujeres jóvenes, vestidos como estudiantes universitarios, con pantalón de pana y camisa de obrero, los primeros hacedores del artefacto eran poco más que fantasmas. El centro del pensamiento más puro se hallaba en la Sección Teórica, denominada Departamento T, de la misma manera que la de ordenadores era el C, y la de armas, el X. En el T trabajaban más de un centenar de físicos y matemáticos, bien pagados y libres de la presión académica de enseñar y publicar. Era gente acostumbrada a los talentos brillantes y excéntricos, y, por lo mismo, nada proclive a asombrarse.
No obstante, Mitchell Feigenbaum se salía de lo usual. Había firmado, exactamente, un solo artículo y, a todas luces, no se dedicaba a algo prometedor. Llevaba la desordenada melena peinada hacia atrás, al estilo de las hermas de los compositores alemanes. Tenía los ojos vivos, apasionados. Al hablar, lo que siempre hacía con precipitación, tendía a prescindir de los artículos y pronombres de modo vagamente centroeuropeo, aunque había nacido en Brooklyn. Cuando trabajaba, lo hacía casi con obsesión. Cuando no trabajaba, caminaba y pensaba, fuese de día o de noche, y de preferencia en ésta. Veinticuatro horas, las diarias normales, se le antojaban demasiado angostas. Sin embargo, su experimento sobre la cuasi periodicidad personal llegó al cabo cuando decidió que no podía soportar durante más tiempo saltar de la cama en el momento de la puesta de sol, lo que le acontecía cada pocos días.
A los veintinueve años de edad ya se había convertido en sabio entre los sabios, en consultante ad hoc, al que los científicos recurrían en los casos en que se enfrentaban con un problema especialmente irreductible, siempre y cuando consiguieran encontrarle. Una tarde llegó al trabajo en el preciso segundo en que se iba el director del laboratorio, Harold Agnew. Agnew era poderoso, uno de los antiguos aprendices de Oppenheimer. Había volado sobre Hiroshima en un avión cargado de instrumentos, el que acompañó al Enola Gay, encargado de fotografiar la entrega del primer producto del laboratorio.
—Sé que es usted muy inteligente —espetó Agnew a Feigenbaum—. Si lo es tanto, ¿por qué no resuelve la fusión de láser?
Incluso los amigos del joven se preguntaban si llegaría a producir obra propia. Estaba dispuesto a realizar súbitos milagros en beneficio de lo que los preocupaba; en cambio, no le interesaba, en apariencia, consagrar sus facultades a una investigación que rindiera frutos. Meditaba sobre la turbulencia en los líquidos y gases. Meditaba sobre el tiempo: ¿Se deslizaba con suavidad o a saltos discretos, como una secuencia de fotogramas en una película cósmica? Reflexionaba sobre la capacidad del ojo para ver formas y colores consistentes en un universo que, en opinión de los físicos, era un mutable caleidoscopio cuántico. Reflexionaba sobre las nubes, contemplándolas desde las ventanillas de aviones (hasta que, en 1975, sus privilegios de viajero científico fueron anulados oficialmente por exceso de utilización), o desde los senderos que dominaban el laboratorio.
En las poblaciones montañesas del Oeste, las nubes apenas se asemejan a las calinas bajas, fuliginosas e indeterminadas, que llenan el aire del Este. En Los Álamos, al socaire de una gran caldera volcánica, se esparcen por el firmamento en formación casual, sí, pero también no casual, y se muestran en puntas uniformes u ondean en diseños, con surcos regulares como los del cerebro. En las tardes tormentosas, en que el cielo brilla con resplandor trémulo y vibra con la electricidad inminente, las nubes se destacan a cuarenta y cinco kilómetros de distancia, filtrando la luz y reflejándola, hasta que toda la bóveda celeste adquiere el aspecto de espectáculo representado como reproche sutil a los físicos. Las nubes significaban una parte de la naturaleza que la corriente principal de la física había omitido, parte a la vez borrosa y detallada, estructurada e impredecible. Feigenbaum rumiaba tales cosas, callada e improductivamente.
Para un físico, crear la fusión de láser era cuestión conforme con los principios establecidos; resolver el enigma del espín, la fuente de atracción y las cualidades distintivas de las partículas subatómicas, era conforme con los principios establecidos; fechar el origen del cosmos era conforme con los principios establecidos. La comprensión de las nubes atañía a los meteorologistas. Como otros de sus colegas, Feigenbaum se servía de un vocabulario depreciador, de hombre hecho a todas, para denotar tales asuntos.