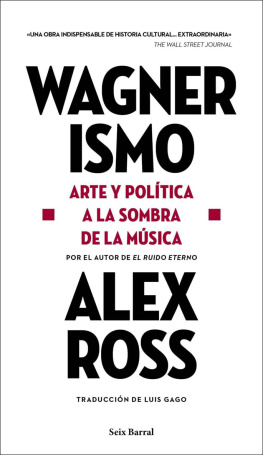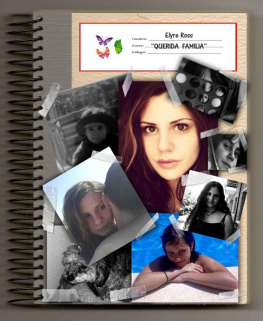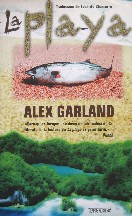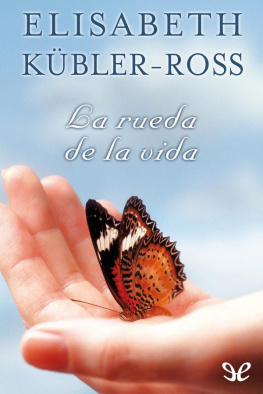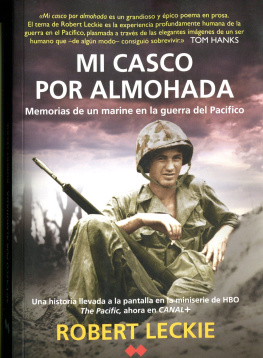Annotation
Conjugando la vida y el arte, la música y la historia, Alex Ross teje atemporales retratos de los maestros canónicos —Mozart, Verdi o Schubert— a la vez que muestra su visión de la música pop y sus grandes iconos: Radiohead, Bob Dylan o Björk. Todos ellos personajes únicos, buscadores infatigables capaces de plasmar, en breves secuencias o acordes, sus poderosas personalidades individuales y la complejidad del alma humana.
Alex Ross
Escucha esto
Seix Barral Biblioteca Los Tres Mundos
Traducción del inglés por
Luis Gago
Diseño original de la colección:
Josep Bagá Associats
Título original:
Listen to This
Primera edición: septiembre 2012
© Alex Ross, 2010
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción, total o parcial, en cualquier formato
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© Editorial Seix Barral, S. A., 2012
Avda. Diagonal, 662-664 — 08034 Barcelona
www.planetadelibros.com
www.seix-barral.es
© Traducción: Luis Gago, 2012
ISBN: 978-84-322-0947-5
Depósito legal: B. 20.615 2012
Para Daniel Zalewski
y David Remnick
[...] sigo con la mirada la estela orgullosa e inútil. La cual, al no alejarme de ninguna patria, no me conduce hacia ningún naufragio.
Samuel Beckett, Molloy
PRÓLOGO
Escribir sobre música no es especialmente difícil. Quienquiera que acuñara el epigrama «Escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura» —la afirmación se ha atribuido indistintamente a Martin Mull, Steve Martin y Elvis Costello—, estaba enturbiando las aguas. Lo cierto es que la crítica musical es una ciencia curiosa y poco fiable, cuya jerga va desde lo insulso («La Quinta de Beethoven comienza con tres Soles y un Mi bemol») hasta lo extravagante («La Quinta de Beethoven comienza con el destino llamando a la puerta»). Pero no es menos fiable que cualquier otro tipo de crítica. Toda forma artística se resiste al dogal de la descripción verbal. Escribir sobre danza es como cantar sobre arquitectura; escribir sobre escritura es como construir edificios sobre ballet. Hay una frontera envuelta en niebla que el lenguaje no puede traspasar. Un crítico de arte puede decir de Orange and Yellow (Naranja y amarillo) de Mark Rothko, que consiste en una superficie de pintura amarilla flotando sobre una superficie de pintura naranja, pero, ¿de qué sirve eso a alguien que no haya visto nunca un Rothko? El crítico literario puede copiar unos versos de «Esthétique du Mal» («Estética del Mal»), de Wallace Stevens:
And out of what sees and hears and out
Of what one feels, who could have thought to make
So many selves, so many sensuous worlds...
Y a partir de lo que se ve y se oye y a partir
de lo que se siente, quién podría haber pensado
construir tantos yoes, tantos mundos sensuales...
Pero cuando intentas explicar en detalle el significado de esos versos, cuando intentas poner voz a su música silenciosa, comienza otra danza imposible.
¿Por qué ha prendido entonces con fuerza la idea de que existe algo particularmente inexpresable en relación con la música? La explicación puede radicar no en la música, sino en nosotros mismos. Desde mediados del siglo XIX, los públicos han adoptado la música de forma rutinaria como una especie de religión profana o política espiritual, confiriéndole mensajes tan apremiantes como imprecisos. Las sinfonías de Beethoven prometen libertad política y personal; las óperas de Wagner inflaman las imaginaciones de poetas y demagogos; los ballets de Stravinsky liberan energías primarias; los Beatles incitan a una sublevación contra las antiguas costumbres sociales. En cualquier momento dado de la historia hay unos pocos compositores y músicos creativos que parecen detentar los secretos de la época. La música no puede resistir fácilmente esas cargas y cuando hablamos de su inefabilidad estamos quizá protegiéndola de nuestras propias y exorbitantes exigencias. Porque, a pesar de que adoremos a nuestros ídolos musicales, también les obligamos a producir determinadas emociones en el momento justo: un adolescente escucha hip-hop a todo volumen para que le pegue un subidón; una ejecutiva de mediana edad se pone un cedé de Bach para calmar sus nervios. Los músicos se encuentran, de un modo extraño, tanto entronizados como esclavizados. En mis escritos sobre música, intento desmitificar el arte en alguna medida, deshacer las engañifas, al tiempo que no dejo de respetar la inagotable complejidad humana que le da vida.
Desde 1996, he tenido la inmensa suerte de trabajar como crítico musical de The New Yorker. Tenía veintiocho años cuando conseguí el trabajo, demasiado joven se mire como se mire, pero me esforcé por sacar el máximo partido de mi buena suerte. Desde el principio, mis directores me animaron a adoptar una perspectiva amplia del mundo musical: no limitarme a cubrir a las grandes estrellas en el Carnegie Hall y la Metropolitan Opera, sino también dejarme caer por espacios más reducidos y tratar de escuchar voces más jóvenes. En la estela de mis distinguidos predecesores Andrew Porter y Paul Griffiths, he mantenido que los compositores modernos merecen el mismo generoso tratamiento que se dispensa a los maestros canónicos, una convicción que dio lugar a mi primer libro, El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música. También he recalado periódicamente en el pop y en el rock, aunque, al haberme criado con la música clásica, me siento inseguro cuando me adentro en territorios diferentes. Me acerco a la música, en definitiva, no como un ámbito autosuficiente, sino como una manera de conocer el mundo.
Escucha esto combina diversos artículos escritos para The New Yorker, varios de ellos revisados sustancialmente, con un extenso texto escrito para la ocasión. El libro comienza con tres recorridos a vista de pájaro del paisaje musical, que abarcan ámbitos tanto clásicos como pop. El primer capítulo, del que procede el título del libro, comenzó como un prólogo para El ruido eterno, aunque enseguida me di cuenta de que tenía que ser un ensayo autónomo. Es una suerte de autobiografía devenida en manifiesto, y cuando se publicó suscitó reacciones inesperadamente encendidas por parte de los lectores, con la llegada de cientos de cartas y correos electrónicos durante varios meses. Muchos de estos mensajes procedían de estudiantes de música y titulados recientes de conservatorio que estaban luchando por reconciliar la espléndida tradición en que se habían formado académicamente con la cultura pop con que habían alcanzado la mayoría de edad. La intensa frustración que tanto ellos como yo sentimos al enfrentarnos al estereotipo retrógrado de la música clásica se encuentra omnipresente a lo largo del libro. El segundo capítulo, «Chacona, lamento, walking blues», es el que ha sido escrito de nuevo cuño: una historia de la música relámpago contada a través de dos o tres líneas de bajo recurrentes. «Máquinas infernales» reúne diversas reflexiones en torno a la intersección de música y tecnología.
Valiéndome de algo parecido a un mapa, sigo la pista de una docena aproximada de músicos vivos y muertos: compositores, directores de orquesta, pianistas, cuartetos de cuerda, bandas de rock, cantantes-compositores, profesores de banda de instituto. En la sección final trato de describir de un modo más personal a tres figuras radicalmente diferentes —Bob Dylan, Lorraine Hunt Lieberson y Johannes Brahms— que abordan temas casi demasiado profundos como para poder verterse en palabras. Mi último libro se desplegó sobre un gran lienzo histórico, en el que las fuerzas políticas amenazaban constantemente con aplastar a la voz solitaria; este libro es más íntimo, más local, y vuelve una y otra vez sobre la cuestión pertinaz de qué significa la música para sus creadores y sus oyentes al nivel más elemental. Quiero saber, por encima de todo, cómo puede imprimirse una personalidad poderosa dentro de un medio intrínsecamente abstracto: cómo una breve secuencia de notas o acordes puede asumir las singularidades reconocibles de una persona que se encuentra a su lado.