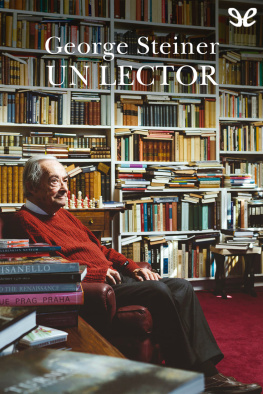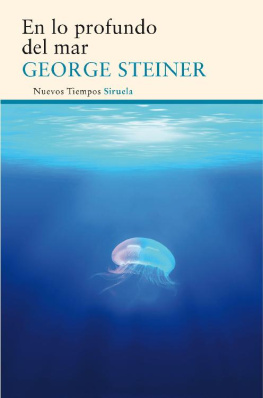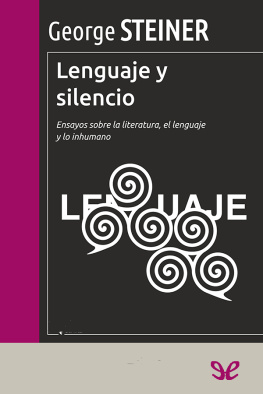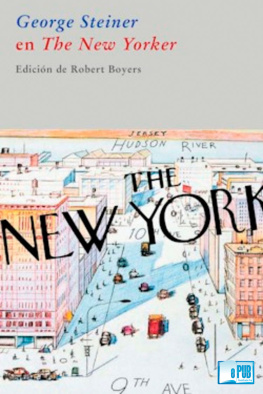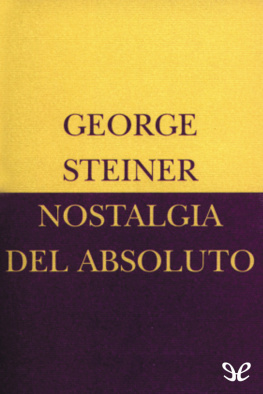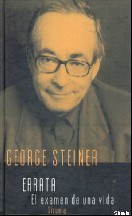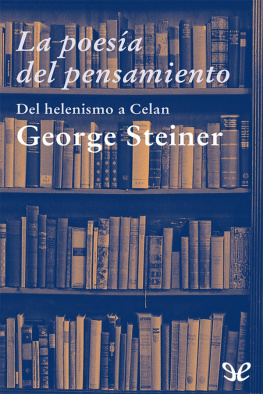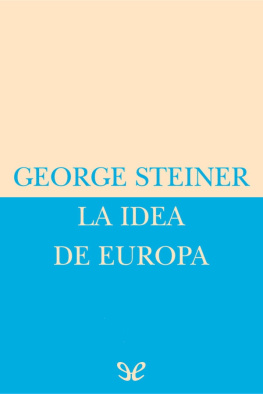Entrevistas con Laure Adler
La primera vez que vi a George Steiner fue en una reunión, hace más de diez años. Por aquel entonces, cuando se acercaban las elecciones europeas todavía era posible invitar a intelectuales centroeuropeos y escucharlos… La sala estaba a rebosar y al final del encuentro el público podía hacer preguntas. Las palabras de Steiner sobre el auge del populismo habían sido impactantes, tanto en el plano histórico como en el filosófico. Un hombre hizo una pregunta alambicada, más para lucir sus conocimientos que para obtener una respuesta. La réplica de Steiner no fue nada diplomática. Me dije que ese gran intelectual, algunas de cuyas obras había leído, no era un tipo fácil.
No me equivocaba. Volví a verle dos años más tarde, en una conferencia en la Escuela Normal Superior de París, en la que los más grandes especialistas del mundo entero sobre Antígona se habían reunido para intercambiar sus puntos de vista. A diferencia de los demás, antes de empezar la sesión Steiner no hablaba con nadie. Se mantenía aparte, tenso, perdido en una meditación interior. Parecía un romántico del sigloXIX a punto de batirse en duelo, en una mañana gélida, consciente de que su vida está en peligro.
En cierto modo era así. Cuando habla, Steiner lo hace en serio. Su pensamiento, siempre arriesgado, se despliega en el instante temporal en el que se articula y, aunque posee una cultura enciclopédica, en varias lenguas y en distintas disciplinas, Steiner sale de caza. Es un cazador furtivo que se adentra en la espesura. Aborrece los caminos ya trazados y prefiere perderse, aunque luego deba retroceder. En definitiva, trata de sorprenderse a sí mismo.
El ejercicio no resulta nada fácil para quienes nunca hayan concebido la sedimentación de conocimientos como un medio para fingir que se articula un discurso que a su vez finge articular una teoría.
Lo que ocurre es que para pensar hay que utilizar el lenguaje. Y desde hace décadas Steiner viene analizando sus trampas, ardides, dificultades y dobles fondos. Como admirador y lector cotidiano de Heidegger, su mente siempre opera desde la certeza de nuestra finitud, en un esfuerzo desesperado por hacer coincidir la palabra poética con el origen del lenguaje.
Podríamos hablar largo y tendido sobre la dificultad técnica de los distintos ejercicios de pensamiento que Steiner domina con maestría. Pero eso no importa. Porque le da igual. Con él nunca se tiene la impresión de que hay que llegar a un fin determinado, de que resolviendo un problema podría obtenerse algún consuelo. Todo lo contrario. La búsqueda en sí misma constituye la sal de la vida. Y cuanto más peligroso es el intento, más se entusiasma.
Siempre está al acecho. Divertido y sarcástico, poco cortés consigo mismo y con sus contemporáneos, grave y exultante, lúcido hasta la desesperación, de un pesimismo activo.
Es hijo de Kafka, cuya obra conoce de memoria, pero detesta a Freud y muestra un desprecio por lo menos extraño hacia el psicoanálisis. Las paradojas no acaban ahí. Admira las ciencias exactas pero sigue pasando mucho tiempo investigando, como un aficionado de fin de semana, las zonas infralingüísticas que estructuran nuestra relación con el mundo.
Odia las entrevistas. Lo sabía. En una época en que tenía ciertas responsabilidades que me impedían ejercer mi oficio de periodista temporalmente, le propuse hacer, para France Culture, unas cuantas entrevistas largas con el interlocutor de su elección. Me dijo: «Venga usted. Venga a verme». Pedí al presidente de Radio France una autorización para viajar a Cambridge con un magnetófono, casi como una alumna interna pide un permiso de salida a la directora del internado porque su tía abuela viene a visitarla unas horas.
Ha abierto la puerta su mujer, Zara. Había preparado una tarta de queso entre dos páginas de escritura (es una de las más importantes historiadoras actuales sobre la historia de la Europa del advenimiento de los totalitarismos). Fuera, en el pequeño jardín, había malvarrosas, pájaros que gorjeaban en las ramas del cerezo en flor al comienzo de la primavera. George me ha llevado al otro extremo del jardín y ha abierto la puerta de su despacho, una especie de cabaña octogonal construida para contener el mayor número posible de libros.
Ha quitado el disco de Mozart que estaba escuchando. La conversación podía empezar.
No imaginaba que fuera a volver por allí tan a menudo y que, a lo largo del tiempo, se perfilaba para él, como en secreto, el aprendizaje de eso que llama un largo sábado.
En otoño volveré con este libro. Espero que George haya terminado el nuevo texto en el que está trabajando. Será una buena ocasión para seguir con estas entrevistas.
Laure Adler
Julio de 2014
Del exilio al Instituto
LAURE ADLER Hay algo, señor Steiner, que evoca su amigo Alexis Philonenko en los Cahiers de l’Herne : ese brazo, esa deformidad, ese defecto físico; se refiere a ello diciendo que tal vez le haya hecho sufrir en la vida. Y a pesar de todo usted nunca habla de ello.
GEORGE STEINER Obviamente me resulta muy difícil tener un juicio objetivo al respecto. La clave en mi vida fue el genio de mi madre, una gran dama vienesa. Era multilingüe, claro, y hablaba francés, húngaro, italiano e inglés; era sumamente orgullosa en su fuero interno, pero no lo manifestaba; y tenía una increíble confianza en sí misma.
Yo tendría tres o cuatro años; no estoy seguro de la fecha precisa, pero fue un episodio decisivo en mi vida. Mis primeros años fueron muy difíciles porque mi brazo estaba prácticamente pegado a mi cuerpo; los tratamientos eran muy dolorosos, iba de un sanatorio a otro. Y ella me dijo: «¡Tienes una suerte increíble! Te librarás del servicio militar». Esa conversación cambió mi vida. «¡Qué suerte tienes!». Era extraordinario que se le hubiera ocurrido algo así. Y era verdad. Pude empezar mis estudios superiores dos o tres años antes que mis coetáneos, que estaban haciendo el servicio militar.
Imagínese: ¡cómo pudo ocurrírsele algo así! No me gusta nada la cultura terapéutica actual, que usa eufemismos para referirse a los minusválidos, que trata de decir: «Vamos a considerarlo un hándicap social…». Pues nada de eso: es muy duro, es muy grave, pero puede ser una gran ventaja. Me educaron en una época en la que no se daban aspirinas ni caramelitos. Había zapatos con cremallera, muy sencillos. «Ni hablar», dijo mi madre. «Vas a aprender a abrocharte los cordones de los zapatos». Es difícil, se lo aseguro. El que tiene dos manos hábiles no se da cuenta, pero atarse los cordones de los zapatos requiere una gran habilidad. Gritaba, lloraba; pero al cabo de seis o siete meses había aprendido a atarme los cordones. Y mamá me dijo: «Puedes escribir con la mano izquierda». Me negué. Entonces me puso la mano en la espalda: «Vas a aprender a escribir con la mano mala. — Sí». Y me enseñó. He sido capaz de pintar cuadros y dibujos con la mano mala. Se trataba de una metafísica del esfuerzo. Era una metafísica de la voluntad, de la disciplina y sobre todo de la felicidad, considerarlo un enorme privilegio; y lo ha sido a lo largo de mi vida.
También fue eso, me parece, lo que me ha permitido comprender ciertos estados, ciertas angustias de los enfermos que no alcanzan a concebir los apolos, los que tienen la suerte de tener un cuerpo magnífico y una salud estupenda. ¿Cuál es la relación entre el sufrimiento físico y mental y ciertos esfuerzos intelectuales? No cabe duda de que todavía no la comprendemos del todo. No debemos olvidar que Beethoven era sordo, Nietzsche tenía migrañas terribles y Sócrates era feísimo. Es muy interesante tratar de descubrir en los demás lo que han podido superar. Cuando estoy cara a cara con alguien siempre me pregunto: ¿qué vivencias ha tenido esta persona? ¿Cuál ha sido su victoria, o su gran derrota?