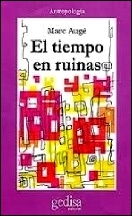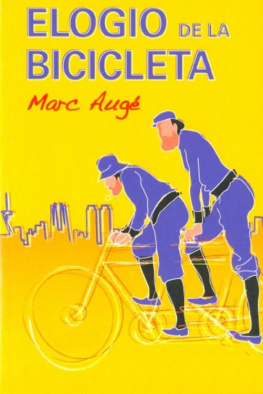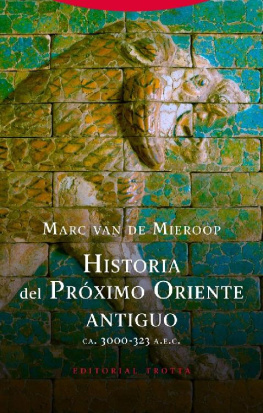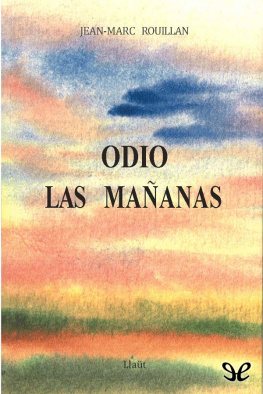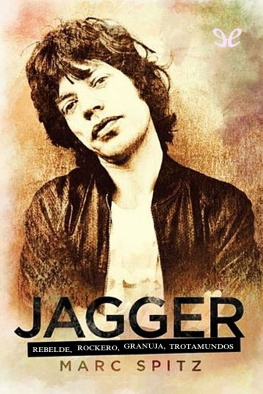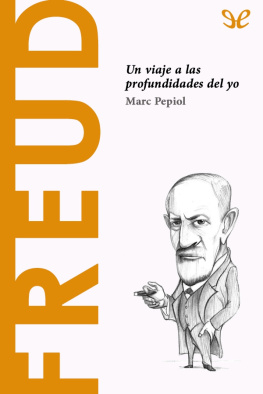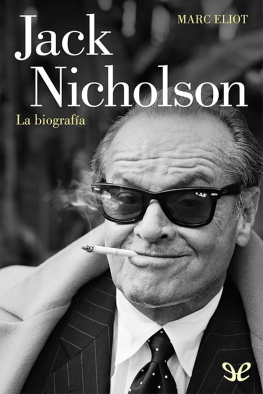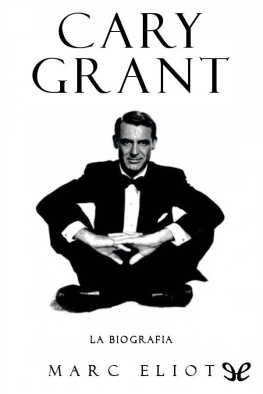El universo pagano de África parece haber desaparecido con la introducción de las grandes religiones mundiales en este continente. Sin embargo, la mirada atenta del antropólogo puede descubrir la presencia de los antiguos dioses de la mentalidad animista en todas partes. "¿Cómo se puede adorar la madera y las piedras?" se preguntaron los misioneros y algunos etnólogos. Este libro es una amplia respuesta a esta pregunta, basado en investigaciones que Marc Augé realizó en distintos países africanos antes de centrarse en la antropología urbana.
El universo animista africano es un pensamiento fascinante de interrelaciones. Entre materia y vida, seres humanos y dioses, vivos y muertos, hay una continuidad que forma una inmensa y compleja red simbólica. Cada persona y cada cosa encuentra su sentido en tanto está relacionada con el todo, una relación que pasa necesariamente por la dimensión de los dioses. En el dios-objeto visible se confunden y se materializan las dimensiones de la cohesión social. Marc Augé retoma el concepto de Marcel Mauss del "objeto social total" para analizar los distintos niveles que se condensan en el dios-objeto como sentido, historia, revelación y enigma de toda la realidad. De una forma muy concreta y en colaboración con los sabios sacerdotes-adivinos, Marc Augé descubre que la religión africana es también una gran filosofía que plantea preguntas profundas y sabe dar respuestas sutiles que no son extrañas a nuestra propia capacidad de conceptualización y simbolización.
Título del original en francés: Le dieu objet
Traducción: Alberto L. Bixio
© 1988 by Flammarion
Segunda edición, octubre de 1998, Barcelona
© by Editorial Gedisa, S. A.
ISBN: 9788474325751
Depósito legal: B-40. 107/1998
144 págs.
Marc Augé
Dios como objeto
Símbolos—Cuerpos—Materias—Palabras
Introducción
Desde 1965 a 1970, cuando investigaba yo en el sur de la Costa de Marfil, la gente me hablaba de los cultos antiguos, me daba nombres de "fetiches", pero éstos oficialmente habían desaparecido. De los dioses del sur de la Costa de Marfil sólo conocí su nombre, a veces el lugar que indicaba ese nombre (un islote, una roca). Rara vez llegué a conocer algunos jirones de los mitos correspondientes, y más frecuentemente —como si la memoria de la función fuera más tenaz que cualquier otra memoria— llegué a conocer el papel que este o aquel dios desempeñaba en la economía interna de los linajes, de las aldeas o de los grupos étnicos. El carácter algún tanto descolorido del panteón de la región de las lagunas favorecía así una interpretación funcional o simbolista de la religión pues, si bien la lógica de los linajes, siempre presente en el terruño y en las relaciones entre los hombres, se acomodaba a la muerte de los dioses, parecía posible mostrar que ese cambio relativo no había afectado a ciertos cultos personales ni a la visión del hombre que les correspondía, parecía que se había tal vez amplificado el papel de las referencias a la hechicería en las explicaciones de las desgracias y de las tensiones de los linajes o de las generaciones y, en suma, parecía que diferentes modalidades sincréticas instauradas por “profetas” de públicos desiguales servían más o menos como sustituto de un sistema que se había modificado más en su letra que en su espíritu.
El Togo de la década de 1970 me ofreció un espectáculo completamente diferente. Los cultos vudú estaban oficialmente en actividad y a menudo tuve la sensación de que al observarlos tenía por fin ante los ojos aquello de que me hablaban algunos años antes en la Costa de Marfil, es decir, una institución caduca. Trabajaba yo en las regiones de Anecho y de Anfouin, pobladas por los guina y los mina, no lejos de la frontera del Benín actual (antes Dahomey): por lo menos en las regiones rurales ningún sincretismo mancillaba los cultos locales que se referían, lo mismo que en el siglo anterior, a los mismos dioses de que hablaban los fon de Dahomey y los yoruba de Nigeria. Notable permanencia: verdad es que el panteón estaba marcado por una indiscutible plasticidad pero ésta no debía casi nada al efecto del desgaste. Ya en los testimonios del siglo anterior pacientemente reunidos por Pierre Verger, aparecían divergencias, por ejemplo, acerca del vínculo exacto de parentesco que unía a determinado dios con otro; pero si las variaciones sobre la genealogía y hasta sobre el sexo de los dioses son numerosas hoy, lo cierto es que lo único que cuenta es el principio de la relación. Así pues hoy en Togo, Hevieso, dios del rayo y del cielo, principio masculino, es un principio que se opone siempre a la pareja Agbwe-Avlekete, principio femenino y marino. Por más que Agbwe y Avlekete estén presentadas a veces como las dos esposas de Hevieso, a veces una como la esposa y la otra como la hija del mismo Hevieso y otras veces aun como las dos hermanas gemelas, hijas de Hevieso, Agbwe se opone siempre a Avlekete, así como el mar tranquilo se opone a la espuma de las olas y el orden se opone al desorden. Esta oposición (y la relación con Hevieso) están asimismo atestiguadas en Dahomey, sólo que Agbwe es allí a veces principio masculino y a veces principio femenino.
La permanencia de estas oposiciones estructurales no podría disimular la intensidad de las prácticas de los cultos. La convicción y la serenidad de los sacerdotes vudúes que he comprobado en Togo eran manifiestas e impresionantes. En cuanto a la forma masiva y alusivamente humana de los dioses, era por sí misma provocativa: agresivamente material, recubierta por una capa gruesa en la que entraban los componentes de aceites vegetales, de huevos, de alcohol y de sangre, de suerte que ante su vista uno a veces volvía a escuchar, si no ya a comprender, la pregunta inquieta de los primeros misioneros (y de algunos etnólogos): ¿Cómo es posible adorar la madera y la piedra?
Este libro tiende a aportar elementos de respuesta a esa pregunta fundamental e ingenua. Los dioses del Golfo de Benín constituyen para ese fin un ejemplo excepcional por varias razones. En primer lugar han sido bien estudiados por muy buenos etnólogos (Frobenius, Herskovits, Le Hérissé, Maupoil, Verger... ). Los dioses ocupan su lugar en configuraciones políticas muy elaboradas; su historia es también la historia de los reinos de Aliada, de Abomey y de Porto-Novo existentes en Dahomey, de los reinos de Ifé, de Oyo, de Egba y otros situados en Nigeria. Algunos de quienes los han estudiado (pienso muy particularmente en Maupoil) supieron recoger de boca de cierto número de sus sacerdotes comentarios que enriquecen el cuerpo de los mitos correspondientes sin que dichos comentarios se confundan con el cuerpo mismo. Esos dioses están asociados a procedimientos de adivinación y de iniciación que, por una parte, ponen en juego una pluralidad de objetos fetiches (lo cual hace que se repita la interrogación sobre la madera y la piedra), y, por otra parte, vinculan orgánicamente la dimensión divina con la dimensión mental y con la dimensión personal. En fin, esos dioses forman un sistema explícito y constituyen un verdadero panteón: su relación con el sistema dinástico, con la filiación atávica y con el cuerpo individual parece realmente paradójica y reveladora a la vez.
De manera que aquí sería cuestión de ocuparse del cuerpo de los dioses, de un cuerpo del que hablan las narraciones míticas pero que se deja ver ante todo en los objetos groseros que chocaron a primera vista a la sensibilidad europea y cristiana. Ese cuerpo es el objeto de un culto que a veces pone el acento en la materialidad bruta, a veces en cambio, en su carácter casi orgánico, por más que el dios mismo sea tratado tanto como una presencia singular enteramente identificada con el objeto que lo representa, tanto como potencia de relación (relación con sus otras actualizadones, con los demás dioses, con los hombres en general o con ciertos hombres en particular). Dios símbolo, dios cuerpo, dios materia: si tratamos de definir mejor estas dimensiones acaso captemos con mayor claridad algo de la relación que hay entre hombres y dioses.