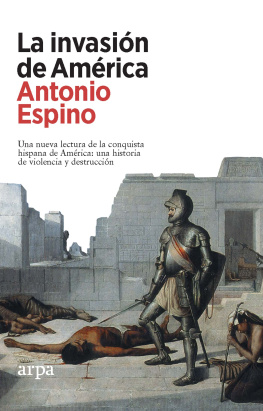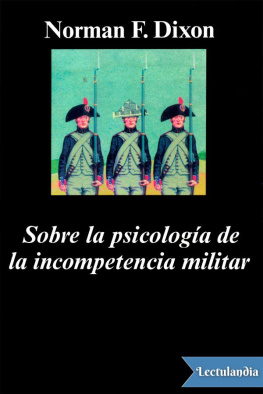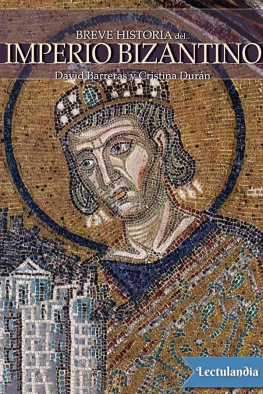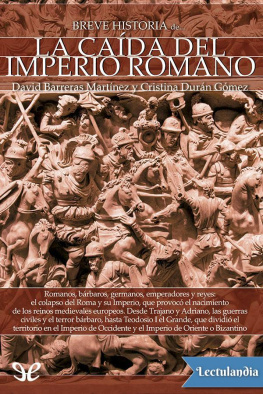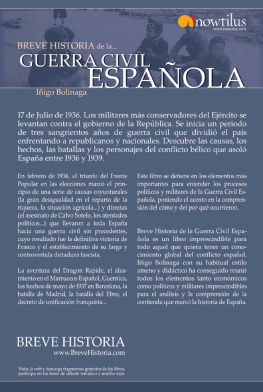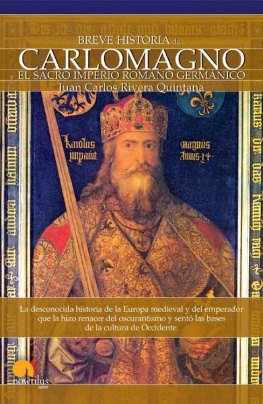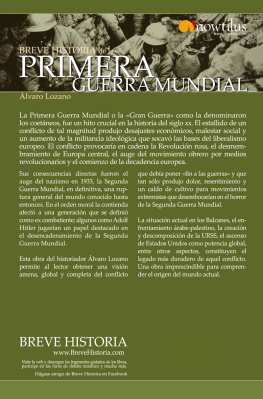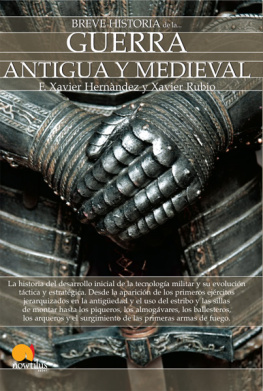Se dice que la historia la escriben los vencedores y nunca los vencidos. Sin embargo, este libro se propone no dejar que ni unos ni otros olviden los errores que han cometido: Breve historia de la incompetencia militar cubre algunas de las estrategias militares más catastróficas, estúpidas y no siempre conocidas de la historia humana, desde el fnal del Imperio Romano hasta el intento de derrocar a Gorbachov, pasando por la invasión americana de Rusia en 1918, el episodio de Bahía de Cochinos, la invasión soviética de Afganistán o la guerra de las Malvinas.
Introducción
Las guerras ocurren, y además ocurren con frecuencia. Un rápido estudio de la historia de la humanidad nos revela que las etapas en que nadie ha estado disparando o masacrando a otros seres humanos resultan muy breves. Los períodos de calma son pocos, distanciados en el tiempo, y suelen reservarse para planear el siguiente conflicto. Pero estas planificaciones a menudo son un completo desastre, no tienen en cuenta la realidad y resultan potencialmente irreversibles para quienes las urden. Ha habido casos en los que ha llegado a llevarse a la práctica y sus resultados no han sido precisamente agradables.
En una ocasión, una persona inteligente dijo: «Si quieres conocer el futuro, estudia el pasado». Rendimos homenaje a este sabio pensamiento con el estudio de las empresas militares más estúpidas de la historia a las que el hombre ha dedicado, sin embargo, inagotables energías físicas e intelectuales.
Esta crónica de los conflictos más absurdos del hombre nos muestra la historia en su versión más arrebatadora: enfrentamientos por completo estúpidos, sin sentido y morbosamente curiosos en los que, llevados ciegamente por la codicia, la ignorancia, el ego, el aburrimiento o algún credo incomprensible, hemos cometido y seguiremos cometiendo errores colosales. El lector no podrá dejar de mover la cabeza en señal de incredulidad mientras va pasando las páginas, asombrado ante las acciones de unos individuos que han jugado tan alegre e imprudentemente con la historia, generando costes astronómicos en vidas y dinero.
De todas las guerras que se han producido en la historia la mayoría han sido malas; hay algunas, muy pocas, que parecen haber sido realmente buenas; y aun las hay que no deberían haberse iniciado nunca y tendrían que haber seguido siendo febriles delirios de hombres trastornados. Como bien saben todos los estudiantes de historia, el estudio de estos conflictos concita mucho interés. En particular el de las «buenas guerras», tales como la Segunda Guerra Mundial, en la que se luchó por razones justas y se obtuvo una victoria moral plena. Las estanterías de las bibliotecas están repletas de libros que versan sobre estos pocos, pero claros vencedores: los griegos, los romanos, Napoleón, el Imperio británico, y los aliados en las dos conflagraciones mundiales. Todos ellos son vencedores, desde luego, porque los vencedores escriben la historia y a nadie le gusta escribir de sí mismo una mala reseña.
Por otra parte, también es extremadamente duro escribir un libro cuando has pasado hambre, te han disparado o te han llevado a la muerte, que es el destino de muchos de los perdedores en una guerra. Además, el hecho de perder siempre ha provocado cierta dosis de vergüenza, independientemente de cuántos hayan sido los «enemigos» a los que hayas conseguido disparar, apuñalar o bombardear. Por tanto, de las situaciones históricas sin salida seguimos aprendiendo las lecciones que nos proporcionan los vencedores, que es lo que tiene de bueno ganar las guerras.
Cuando ahondamos en la historia militar de nuestra agresiva raza, nos saltan a la vista algunos ejemplos significativos de guerras soberanamente estúpidas. En esta obra nos hemos limitado a Europa y las Américas, aunque sin duda en Asia, África, Australia, y tal vez incluso en las regiones polares, también han compartido el botín de conflictos estúpidos.
Cada guerra estúpida proporciona lecciones útiles al ciudadano medio. Todo el mundo necesita aprenderlas porque las exigencias para entrar en la política o el ejército, o para convertirse en dictador, son extremadamente bajas. Tal vez algún día se despierte el lector al frente de un gran país o un poderoso ejército.
Por ejemplo, si le entregasen las riendas de un imperio tan poderoso como el romano sólo porque su hermano mayor es emperador, como le sucedió al joven granjero Valente, es imprescindible que primero lea el manual del emperador, especialmente el capítulo donde se especifica que nunca se debe mostrar clemencia con los bárbaros que claman por colarse en el Imperio.
O tal vez se encuentre inmerso en una expedición militar religiosa, como la Cuarta Cruzada en 1198. Le aconsejo que considere seriamente la posibilidad de saltársela si debe iniciarla bajo la sombra de una deuda aplastante, a pesar de los atractivos obvios de matar musulmanes y saquear Jerusalén en nombre de la cristiandad. La Cuarta Cruzada hizo precisamente esto y resultó ser un serio fracaso, puesto que los cruzados, cargados de deudas, se vieron obligados a realizar algunas paradas no planeadas y terminaron saqueando, violando y robando Constantinopla, la ciudad más importante de la cristiandad. ¡Vaya…!
Del estudio de las guerras estúpidas resulta una evidencia clara: los políticos han tenido una comprensible pero peligrosa tendencia a actuar como generales y viceversa, y por ello han acabado escaldados. Incluso el más creativo y visionario de los políticos puede caer presa de este peligro. En 1794, durante la Rebelión del Whisky que tuvo lugar en los incipientes Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Alexander Hamilton (sí, el padre fundador cuyo rostro aparece en el billete de diez dólares), encabezó su propio y poderoso ejército para invadir Pensilvania a fin de bajarles los humos a algunos colonos establecidos en la zona fronteriza que querían eludir el impuesto sobre el whisky. En esta estúpida guerra contra su propio país, Hamilton demostró claramente una máxima: si necesitas un gran ejército para obligar a tus democráticos ciudadanos a obedecer una ley tributaria, deberías considerar seriamente cambiar la ley.
Los dictadores que disponen de un poder político y militar ilimitado, coronado con una egomanía sin límites, suelen ser los más atroces transgresores. Por ejemplo, durante la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), Paraguay se enzarzó con sus tres vecinos —más grandes, más fuertes y más ricos— en gran medida debido al estrambótico empeño de su dictador, Francisco Solano López, en convertir en brillante estratega militar a la ex prostituta parisina con la que compartía el palacio. El resultado fue tan nefasto que López culpó a su madre del desastre, algo que ni siquiera Hitler se vio tentado de hacer.
Los dictadores también pactan nefastas alianzas, tal como descubrieron los peruanos con ocasión de la guerra del Pacífico (1879), cuando Bolivia inició las hostilidades contra Chile a causa de sus excrementos de ave y arrastró a Perú como desventurado aliado, todo a raíz de un tratado secreto entre ambos países. Perú se vio entonces obligado a aprender una lección básica: si tu aliado deja la guerra, tu ejército es destruido, tu líder ha huido, tu capital ha sido ocupada, un almirante está al mando del ejército de tierra y tu única fuente de riqueza ha sido capturada, tal vez sea hora de rendirse. Por su parte, los bolivianos también extrajeron otra enseñanza importante de aquella guerra estúpida: si tienes una línea costera que quieres defender, consigue una flota.
Incluso los políticos más educados pueden perder los papeles cuando la niebla de la guerra les ofusca el entendimiento.
En 1918, el presidente norteamericano Woodrow Wilson, que lucía anteojos y elegantes pantalones, ordenó la invasión de Rusia, recién instalada en el comunismo, mientras aún se estaba librando la Primera Guerra Mundial; valga en su descargo la orden explícita que le dio al general al mando: no causes problemas. Tal como aquel general pronto descubrió, si invades un país para derrocar a su gobierno, cabe esperar que dichos gobernantes adviertan tu presencia, se enfaden e intenten dispararte.
Página siguiente