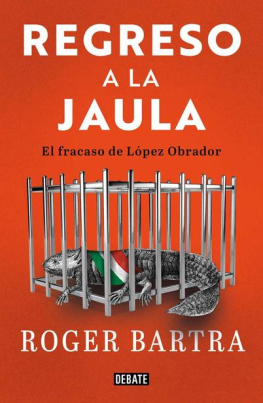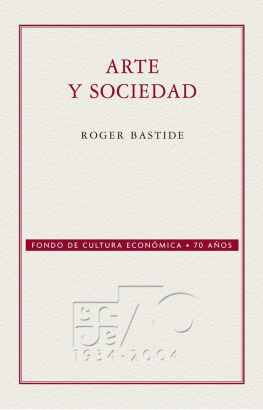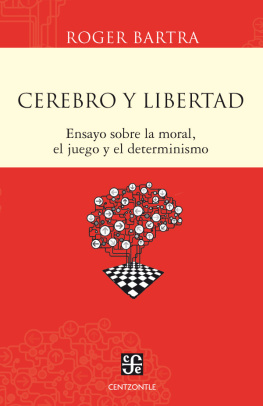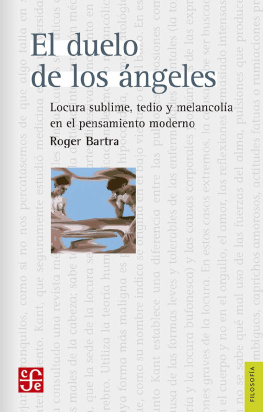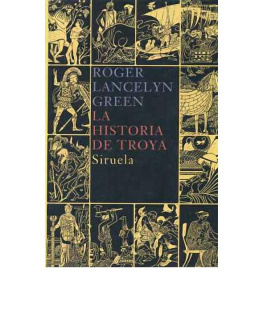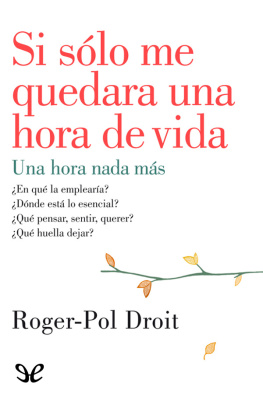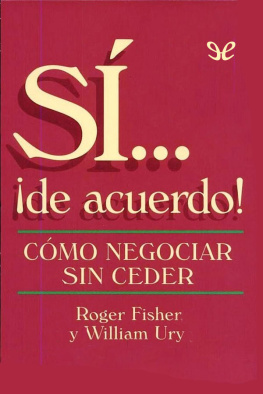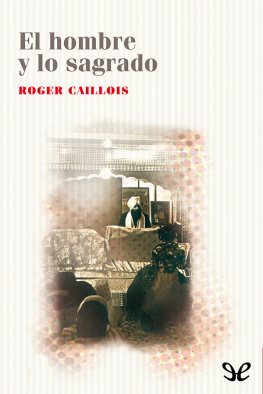Diarios del agua
Roger Deakin
Traducción del inglés a cargo de
Miguel Ros González

En 1996, tras leer «El nadador» de Cheever, Roger Deakin decidió lanzarse a recorrer las islas británicas a nado. El diario de sus aventuras se convertiría en un clásico.
«Un libro delicioso, divertido, sabio y portentoso, lleno de energía y de vida. Me ha encantado.»
Jane Gardam
«Una historia maravillosa y romántica narrada por un auténtico excéntrico inglés. Me hace pensar en “El viento en los sauces”, en Adrian Mole, en “Tres hombres en una barca”… Un libro encantador.»
Financial Times
This summer I went swimming
this summer I might have drowned,
but I held my breath
and I kicked my feet
and I moved my arms around
moved my arms around.
Loudon Wainwright III, The Swimming Song
¿A quién no le afectaría ver un río, cristalino y dulce por la mañana, convertido en un canal de agua turbia y fangosa al mediodía, y condenado a la salobridad marina al anochecer?
John Donne, Devociones XVIII
El foso
L a lluvia tibia caía por el canalón en uno de esos típicos chaparrones de mediados de verano mientras cruzaba a toda prisa el jardín trasero de mi casa de Suffolk para cobijarme en el foso. Empecé a nadar lentamente, recorriendo a braza los casi treinta metros de agua verde y clara, con los ojos al nivel de la superficie. Era magnífico ver la lluvia cayendo sobre el foso desde el punto de vista de una rana. La lluvia calma el agua, la refresca, hundiendo el polen, los abejorros muertos y demás partículas flotantes. Cada gota creaba una fuente efímera al caer, una fuente que se convertía en una burbuja y estallaba. Pero lo mejor era cuando la lluvia arreciaba, ahogando el canto de los pájaros, y se levantaba una especie de neblina desde el agua, como si el propio foso se elevara para unirse al cielo encapotado. Luego amainaba, y el reflejo del cielo quedaba repleto de bailarines minúsculos: espíritus del agua, como alfileres brillantes, de puntillas sobre la superficie. Llovían espíritus del agua.
Fue en el punto álgido de aquel aguacero de verano de 1996 cuando empezó a tomar forma la idea de recorrer Gran Bretaña en un largo viaje a nado. Quería seguir el sinuoso itinerario que realizaba la lluvia por nuestra tierra hasta reunirse con el mar, para evadirme de la frustración de haber pasado toda mi vida haciendo largos, volviendo infinitamente sobre mis brazadas como un tigre en su jaula. Empecé a soñar con pozas secretas, con hacer un viaje de descubrimiento por lo que William Morris, en el título de una de sus novelas, llamaba «las aguas de las islas encantadas». Me había inspirado en El nadador, el clásico relato de John Cheever, donde el protagonista, Ned Merrill, decide recorrer los trece kilómetros que separan una fiesta en Long Island de su casa nadando por las piscinas de sus vecinos. Se me había quedado grabada una frase del relato que estimulaba mi imaginación: «Parecía ver, con ojos de cartógrafo, esa hilera de piscinas, esa corriente casi subterránea que atravesaba el condado».
Yo vivía solo, y triste, pues acababa de salir de una larga relación, y, como era escritor y director autónomo, tenía cierta libertad para emprender un viaje si me apetecía. Mi hijo, Rufus, también estaba de aventura por Australia, trabajando de camarero y surfeando en Byron Bay, y lo añoraba. Al menos, en el agua podría unirme espiritualmente a él. Al igual que el ciclo infinito de la lluvia, empezaría y acabaría el viaje en mi foso, partiendo en primavera y nadando durante todas las estaciones del año, y escribiría un diario con mis impresiones y peripecias.
Mi primer recuerdo de natación seria es de cuando me despertaba a primerísima hora de la mañana en vacaciones, en casa de mis abuelos en Kenilworth, con una lluvia repentina de piedrecitas que lanzaba contra la ventana de mi habitación el tío Laddie; era una estrella de natación de la zona y tenía la llave de la piscina descubierta municipal. A mis primos y a mí nos habían contado desde pequeños relatos míticos de sus hazañas —en carreras, trampolines o travesías en mar abierto—, por lo que era un honor nadar con él. Mucho antes de que llegaran los socorristas, abríamos el candado de la puerta de madera y, al zambullirnos, hacíamos vibrar las líneas rectas y negras refractadas en el fondo de la piscina verde. Casi siempre estaba helada, pero lo que mejor recuerdo es la magia de estar allí los primeros. «La teníamos toda para nosotros», decíamos luego, satisfechos, mientras desayunábamos. Nuestra comunión con el agua, por ser gratis, resultaba aún más deliciosa si cabe. Fue mi primera experiencia de natación extraoficial.
Varios años después, desesperado por el calor de una sofocante noche de verano, salté con un grupo de amigos la valla baja de la vieja piscina descubierta de Diss, en Norfolk. Otros bañistas sigilosos, que también se habían colado, saltando los torniquetes dormidos, pasaron nadando a nuestro lado y desaparecieron en la oscuridad como los personajes de Bajo el bosque lácteo . Esos baños indelebles son como sueños, y tienen ese mismo y profundo efecto en la mente y el alma. En el mar nocturno de Walberswick he visto cuerpos en llamas de plancton fosforescente, atravesando como dragones las olas de neón.
Cuanto más lo pensaba, más me obsesionaba la idea del viaje acuático. El agua empezó a acaparar, de manera aún más exclusiva, mis sueños. Nadar y soñar se estaban convirtiendo en algo indistinguible. Me fui convenciendo de que seguir el agua, fluir con ella, sería una buena forma de trascender la superficie y comprender mejor las cosas, de aprender algo nuevo. Puede que hasta aprendiese algo sobre mí. En el agua, todas las posibilidades parecían extenderse infinitamente. Liberado de la tiranía de la gravedad y del peso de la atmósfera, me encontraba en ese estado de atención máxima que describió el poeta australiano Les Murray cuando dijo: «Solo me interesa todo». La empresa empezó a parecerme una suerte de cruzada medieval. Cuando Merlín convierte al futuro rey Arturo en un pez como parte de su formación en La espada en la piedra , T. H. White escribe: «Podía hacer lo que los hombres siempre habían anhelado: volar. Apenas hay diferencia entre volar en el agua y volar en el aire […]. Era como lo soñaba la gente».
Cuando nadas, sientes tu cuerpo como lo que principalmente es, agua, y esta se empieza a mover con el agua que te rodea. No es de extrañar que las ballenas varadas nos den tanta lástima: también nosotros quedamos varados al nacer. Nadar equivale a experimentar lo que sentíamos antes de nuestro nacimiento. Al entrar en el agua, nos sumergimos en un mundo profundamente privado, como si estuviésemos en el útero. Esas aguas amnióticas son seguras y a la vez aterradoras, porque todo puede torcerse en el parto, y te encuentras a merced de fuerzas ignotas sobre las que no ejerces ningún control. Esto podría explicar la ansiedad que cualquier nadador ha sentido alguna vez en alta mar. Lanzarse de cabeza al vacío desde un trampolín es una imagen que aúna todas las contradicciones del nacimiento. El nadador experimenta el terror y la felicidad de nacer.
Así pues, nadar es un rito de iniciación, el cruce de una frontera: la orilla del mar, el margen del río, el borde de la piscina, la propia superficie del agua. Cuando te zambulles se produce una especie de metamorfosis. Al atravesar el espejo acuático, dejas atrás la tierra y entras en un mundo nuevo, donde la supervivencia, y no la ambición o el deseo, es el objetivo principal. Los socorristas de la piscina o de la playa nos recuerdan la fina línea que existe entre chapotear alegremente y ahogarse. Al nadar, lo vemos y lo percibimos todo de un modo que no se parece en nada a ningún otro. Estás en la naturaleza, formas parte integral de ella, de una forma mucho más plena e intensa que en tierra firme, y la percepción del presente resulta abrumadora. En las aguas salvajes te encuentras en igualdad de condiciones respecto al mundo animal que te rodea: al mismo nivel, en todos los sentidos. Mientras nado, puedo toparme con una rana en el agua, y mostrará más curiosidad que miedo. Los caballitos del diablo y las libélulas que pululan por la superficie de mi foso pasan olímpicamente de mí: se limitan a elevarse un momento para no estorbar y vuelven a posarse en mi estela.