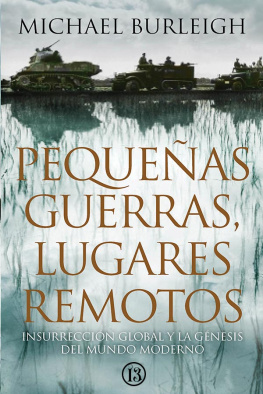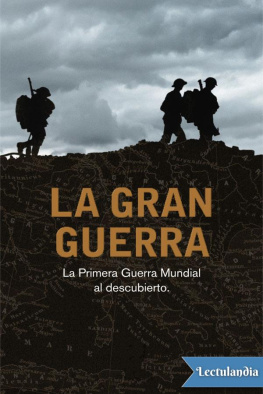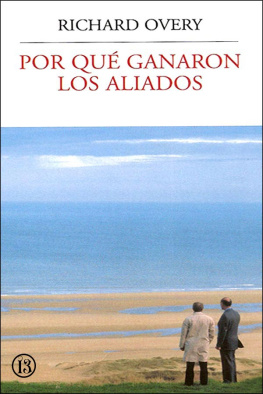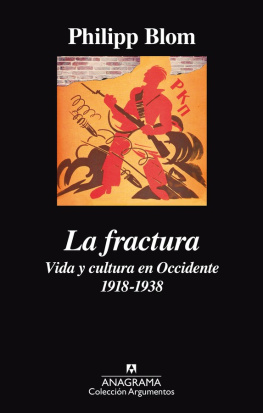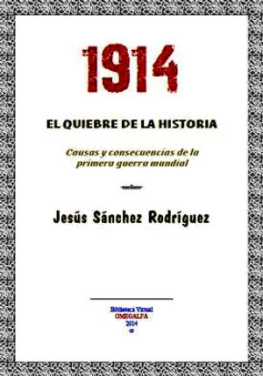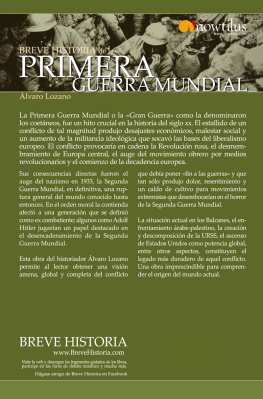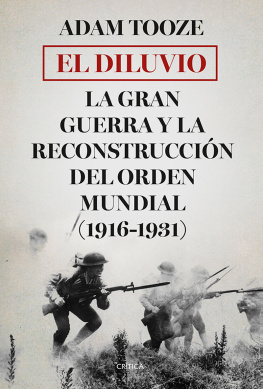Introducción
Los impugnadores de la democracia
Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío
E l radicalismo ideológico y la violencia constituyeron un factor importante —en algunos países, incluso un factor primordial— para entender la vida política del período comprendido entre 1914 y 1945, conforme a lo que los historiadores suelen denominar un tanto hiperbólicamente como «segunda guerra de los treinta años», «era de las catástrofes» o «guerra civil europea»
Lejos de concluir en noviembre de 1918, con un trasfondo de crisis económica intermitente e inestabilidad política enquistada, el choque bélico tuvo su prolongación —dentro y fuera de Europa— en una estela interminable de guerras menores, revoluciones, pulsiones reaccionarias, intentos insurreccionales, acciones terroristas, golpes de Estado, dictaduras militares y otros hechos violentos y enfrentamientos de naturaleza dispar (huelgas generales, lock-outs patronales, manifestaciones con derivaciones sangrientas, magnicidios…). Sin solución de continuidad e incluso salpicando a los países donde la democracia se mantuvo en pie, tales fenómenos se vieron sobrepasados por el estallido de otra guerra mundial, aun más cruenta, genocida y destructiva que la primera, a partir de 1939. En ese clima de intensa violencia, el radicalismo político se manifestó a través de expresiones poliédricas: el odio social o de clase (frente a los poderosos o, a la inversa, frente a los que desde abajo cuestionaban el poder de éstos), el odio nacional (entre las identidades patrióticas rivales, en un momento en el que las fronteras de Europa sufrieron una convulsión radical), el odio laboral (en unos tiempos en los que las luchas entre el capital y el trabajo también se vieron sacudidas por vientos de guerra), el odio antisemita (los judíos como chivo expiatorio tanto de la contrarrevolución como de la revolución), el odio étnico en un sentido más amplio (cuya mejor expresión, aparte de los judíos de la Europa centro-oriental, la sufrieron los armenios en tierras turcas y los negros en los Estados Unidos, y esto sólo por lo que se refiere al ámbito occidental que abarca este libro), el odio anticlerical (sobre todo en los países de religión ortodoxa y católica), el odio clerical (desde posiciones ultramontanas, frente a laicos y secularizadores), etc.
Apoyado en una perspectiva comparada, este libro trata de dar algunas respuestas a la pregunta de por qué Occidente, y en particular Europa, epicentro del poder y del desarrollo económico mundial desde varios siglos atrás, se sumergió en una era de violencia, revoluciones, conflictos enquistados y odios hasta desembocar, tras veinte años de engañosa paz, en otro cataclismo que, esta vez de forma definitiva, le dio la puntilla a su secular hegemonía en el planeta. Porque no debe pasarse por alto que la «era de las catástrofes»
Durante los cuatro decenios previos a 1914, año del comienzo de la Primera Guerra Mundial, las sociedades occidentales —sobre todo en la Europa atlántica y América del norte— cambiaron a un ritmo nunca visto hasta entonces. Ello fue consecuencia directa de una serie de transformaciones estructurales fruto de una expansión capitalista sin precedentes, que los contemporáneos pudieron percibir en múltiples planos: la difusión generalizada de la industrialización, la multiplicación de grandes empresas y entidades financieras, un impresionante aumento del comercio internacional, un impulso demográfico desconocido, el rápido y sorprendente crecimiento de las ciudades, la vertiginosa aceleración del cambio tecnológico y de los avances científicos, la revolución en las comunicaciones terrestres y transoceánicas... La imagen que proyectan todos estos cambios es la de un mundo en movimiento frenético, un mundo socialmente muy desigual todavía, pero rebosante también de oportunidades, que aceleró la movilidad de los individuos en tanto que transformó desde sus cimientos la vida colectiva e hizo que se soltaran amarras con la sociedad tradicional. En contraste con épocas no muy alejadas en el tiempo, el crecimiento económico propició la expansión y una mejor —aunque todavía muy tímida— distribución de la renta, el ensanchamiento de las clases medias y la mejora de la capacidad adquisitiva de los asalariados, con el consiguiente retroceso del pauperismo. El motor de estas convulsiones modernizadoras trascendentales se situó en la fachada noroccidental de Europa, de tal modo que el poder de las viejas elites sociales y las resistencias al cambio y a la secularización cultural se vislumbraron más conforme se miraba hacia el este y el sur del continente. Pero en su conjunto, la vida europea de 1900 se había alejado significativamente de los cuadros desgarradores legados por la industrialización capitalista cien años atrás, o de la dureza que había caracterizado la vida de millones de personas en las sociedades europeas del Antiguo Régimen, antes de que la industrialización y la creación de instituciones liberales inauguraran un tiempo nuevo para la libertad individual y la prosperidad basada en los derechos de propiedad, la innovación y el progreso científico.
Como es lógico, los cambios trascendieron el ámbito puramente económico, social y tecnológico. Al hilo de la articulación de una opinión pública, conforme retrocedió el analfabetismo y se generalizó el consumo de la prensa de masas, aquel período destacó también por las intensas mutaciones que tuvieron lugar en el universo político. Si bien pervivían todavía algunas autocracias en el Viejo Continente, la idea de que el poder debía legitimarse por el debate y la opinión alcanzó paulatinamente una audiencia cada vez más amplia, interiorizándose la idea de que las sociedades debían gobernarse por medio de una Constitución, un parlamento y otras instituciones que protegieran la libertad, la propiedad y, entre otros, los derechos de expresión y reunión. Incluso, aunque no en todos los países por igual ni a la misma velocidad, la política fue adquiriendo rasgos crecientemente democráticos, basados en elecciones más limpias, más reñidas y más decisivas. Junto con esto, el reconocimiento progresivo de un derecho de asociación más amplio y mejor garantizado tuvo como consecuencia una mayor presencia de grupos y asociaciones en la esfera pública, tanto del ámbito laboral, económico y cultural como del estrictamente político. La vida asociativa se enriqueció, aunque no todos esos grupos persiguieran siempre objetivos compatibles con las Constituciones liberales y los sistemas económicos vigentes. De hecho, fue el período de fortalecimiento y expansión del socialismo, del rearme asociativo y movilizador de los católicos antiliberales y de la irrupción de nuevas fuerzas nacionalistas de carácter autoritario y conservador. En el ámbito económico, desde luego, hubo una expansión significativa de los sindicatos, en un contexto en el que las ideas marxistas eran muy influyentes —también las anarquistas en casos como el ruso, el francés o el español—, pero en el que, sobre todo, una vez dejadas atrás las pulsiones revolucionarias de la Primera Internacional, las asociaciones de los trabajadores buscaban defender de forma pragmática los intereses de sus afiliados y contrarrestar el poder patronal.
Evidentemente, el mundo occidental anterior a 1914 no fue, ni mucho menos, de estabilidad, prosperidad y progreso para todos los estratos sociales por igual. Aunque una mayor movilidad, un mercado más amplio y una educación básica más extendida generaron más oportunidades para más individuos, está claro que hubo también muchas sombras y que ese «mundo de ayer», descrito con nostalgia por el escritor austriaco Stefan Zweig