Ahora para España, y Su Majestad de allí, aunque reconocido como el monarca más grande de la cristiandad, si se investigara su estado, se encontraría que sus raíces son demasiado pequeñas para su frondosidad.
James Spedding ed. (Londres, 1874), vol. 7, pág. 25
P REFACIO
L os ensayos reunidos en este volumen ilustran algunos temas y diversos problemas surgidos de mi interés por la historia del mundo europeo y especialmente del mundo hispánico en los siglos XVI y XVII . Durante el periodo de casi treinta años que separa el primero de estos trabajos del más reciente, nuestro conocimiento y comprensión de los siglos XVI y XVII —o periodo moderno, como se lo denomina ahora— han sufrido una profunda transformación, tanto porque se han abierto nuevos campos de investigación como porque se ha comenzado a utilizar conocimientos proporcionados por disciplinas distintas de la historia. Me considero especialmente afortunado por haberme embarcado en la investigación y escritura históricas en un momento de tanta vitalidad y efervescencia intelectual, cuando parecía, especialmente bajo la estela del gran trabajo de Braudel sobre el Mediterráneo, que toda la historia de la Europa moderna se encontraba en el momento de madurez necesaria para comenzar a ser repensada.
También fui afortunado —más afortunado de lo que entonces era capaz de darme cuenta— por la elección que hice de tema y de país. Mi interés por España surgió por vez primera a raíz de un largo viaje que hice por la península Ibérica con un grupo de amigos de la Universidad de Cambridge durante las vacaciones de verano de 1950. Cuando llegó el momento de elegir un tema de investigación yo ya sabía que España, concretamente la España del siglo XVII , era lo que me apetecía investigar. Sospecho que, en un principio, mi elección estaba inspirada por la brillantez de los recuerdos de la civilización española del siglo XVII y en especial por las pinturas de Velázquez. Pero también, posiblemente, por mi sensación, como inglés que vivía las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, de que las preocupaciones comunes a la última gran generación imperial de españoles después de los triunfos del siglo XVI no eran en modo alguno completamente distintas de las preocupaciones comunes a mi propia generación después de los triunfos de los siglos XIX y comienzos del XX . Al menos esto me dio una cierta simpatía, proyectada a través de los siglos, hacia las aspiraciones y dilemas de hombres que, herederos de un glorioso legado histórico, buscaban la renovación nacional en medio de una patente decadencia.
Cuando, siendo aún un embrión de investigador, le hablé al profesor Herbert Butterfield de mis deseos y planes, a éste el corazón le dio un brinco, como acostumbraba a decir, ante la idea de que un historiador británico dirigiera su interés profesional hacia la historia de España, ya que, aunque existía una distinguida tradición británica de estudios hispánicos, principalmente en el campo de la literatura, la historia de España no era muy cultivada en las universidades británicas en la época en que comencé mis investigaciones. De todas formas, no dejaba de ser curioso que fuera un historiador británico, Martin Hume, quien hubiera escrito a comienzos de siglo lo que aún seguía siendo la referencia clásica del periodo de la historia española que atraía mi interés. Su colorido estudio, si bien bastante superficial, sobre La corte de Felipe IV (1907) se convirtió en mi introducción a la época, y su referencia a documentos escritos por el conde-duque de Olivares que se conservaban en el Museo Británico me sirvió como guía inicial en la política y en la carrera de un estadista que llegaría a ser la figura histórica central en mi investigación posterior.
Incluso un examen superficial de las publicaciones de historiadores españoles demostraba que sus autores habían prestado poca atención a la historia de su siglo XVII . El ambiente de la España de Franco en los primeros años de la década de 1950 difícilmente incitaba a la investigación histórica —al menos, a la investigación de un periodo de «decadencia» nacional—. Es más, la investigación histórica española, como le ocurría a la propia España, estaba fosilizada. Mientras el régimen proclamaba insistentemente la existencia de unos valores españoles eternos que trascendían el proceso histórico, a menudo sus opositores estaban dedicados a una especie de metahistoria que trataba de explicar el fracaso de la emergencia de España como sociedad moderna, resultado de un carácter nacional formado por una experiencia histórica única. Como consecuencia de esto la historiografía española se alejó de las tendencias historiográficas de la Europa de la posguerra, y fue completamente ajena a los nuevos tipos de intereses y enfoques que atraían a esta generación de historiadores europeos.
Había, no obstante, una destacada excepción a esta «excepcionalista» interpretación del curso de la historia de España, constituida por el pequeño grupo de jóvenes historiadores catalanes agrupado en torno a la carismática figura de Jaume Vicens Vives en la Universidad de Barcelona. Vicens Vives se dio cuenta de que los franceses se habían convertido en el marcapasos del trabajo histórico europeo, de manera que, dando la espalda a las influencias alemanas de su propia formación histórica, se propuso ponerse él mismo y poner a sus discípulos al corriente de las ideas y métodos de la escuela de los Annales, y reinterpretar la historia de España de acuerdo con estas coordenadas modernas. Me considero extraordinariamente afortunado por el hecho de haber llegado a trabajar a Barcelona en 1953, justo cuando la revolución historiográfica de Vicens estaba comenzando. Allí me encontré con un valioso grupo de historiadores que parecían hablar mi mismo lenguaje histórico, historiadores que intentaban ver la historia española en su contexto más amplio, europeo, y que estaban preparados, bajo la dirección y el a veces impulsivo genio de Vicens, para refutar los símbolos sagrados de la historiografía española y catalana en la búsqueda de la verdad histórica. En algunas ocasiones, era una experiencia embriagadora —especialmente en la sofocante atmósfera intelectual de la España de 1950—, que reforzaba mi propia sensación instintiva de que la historia española necesitaba, en la misma medida que lo necesitaba la propia España, exponerse urgentemente a los vientos de cambio que por entonces soplaban en Europa.
Mi intención original, inspirada en cierto modo por la lectura de Martin Hume, había sido la de ocuparme de la política «centralizadora» del conde-duque de Olivares en la España de las décadas de 1620 y 1630. Aunque la tensión entre unidad y diversidad, entre centro y periferia, es un tema recurrente en la historia española, de ninguna manera está exclusivamente confinado a la historia de España. Si lo encontré atractivo fue porque me parecía el meollo del problema general, europeo, de la relación entre poder y sociedad en la época del nacimiento del «absolutismo». Mientras Felipe IV de España tenía su Cataluña y su Portugal, Carlos I tenía su Escocia y su Irlanda, y Luis XIII su Languedoc y Béarn, y estas analogías me hacían sentir que estaba enfrentado a un problema central en la historia del Estado en el siglo XVII . Sin embargo, mi fracaso inicial a la hora de encontrar en el Archivo Nacional de Simancas, o en otros lugares, el tipo de documentos de gobierno que esperaba encontrar, me llevó del centro a la periferia en la esperanza de descubrir, a través de las reacciones explosivas de una provincia periférica bajo la presión del gobierno central, la naturaleza de esa política centralizadora que había eludido mi búsqueda documental. De este modo comencé a concentrar mis tareas investigadoras en lo que uno de mis mentores de Cambridge más tarde describió, con cierta descortesía, como un tema muy «estrafalario»: los orígenes de la rebelión catalana de 1640 contra el gobierno de Felipe IV.


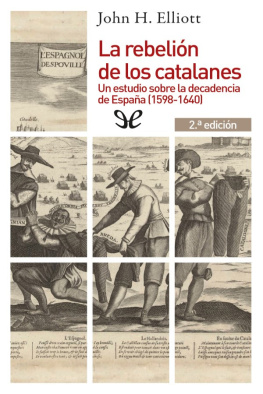
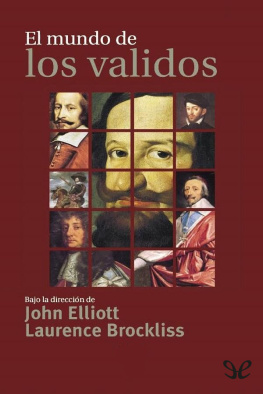
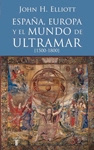


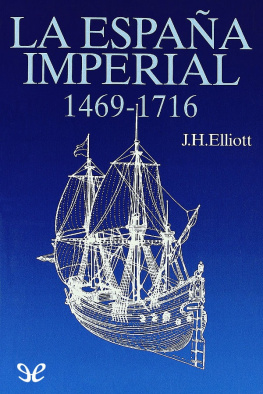
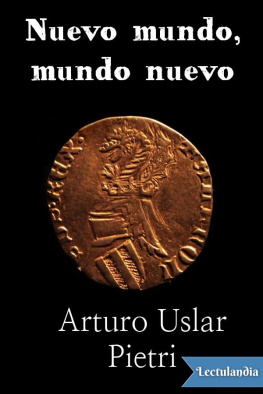
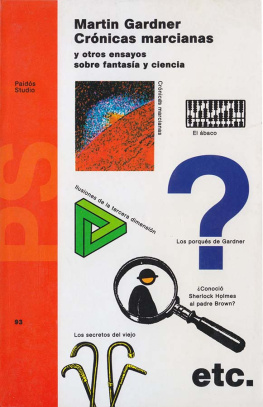
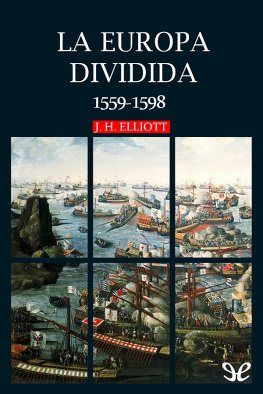
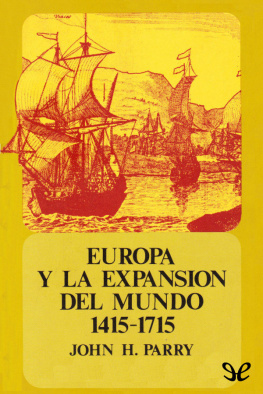
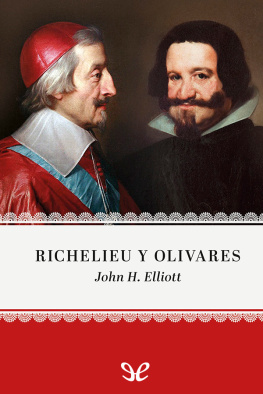
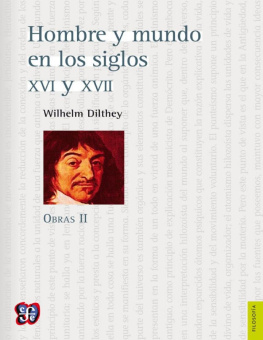
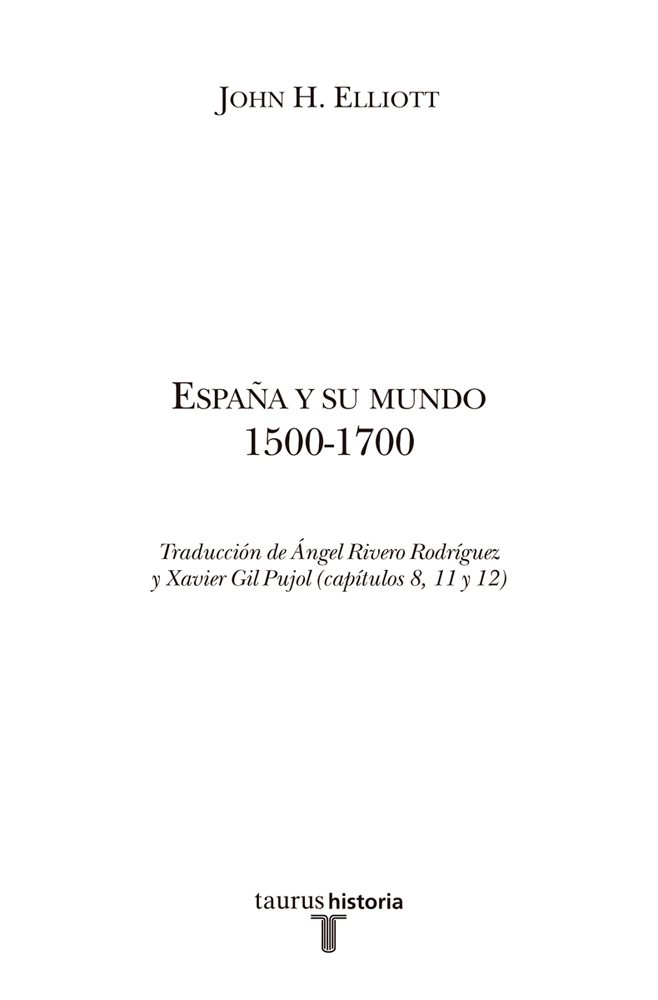

 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer