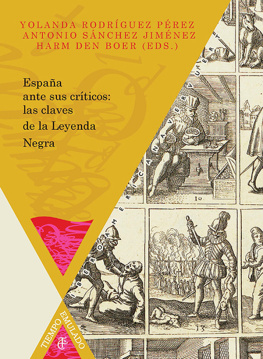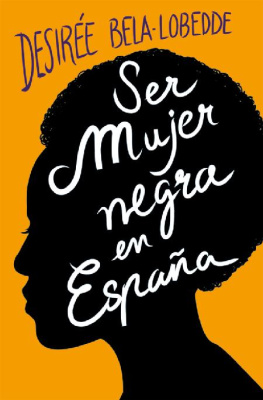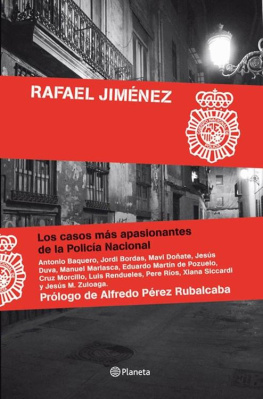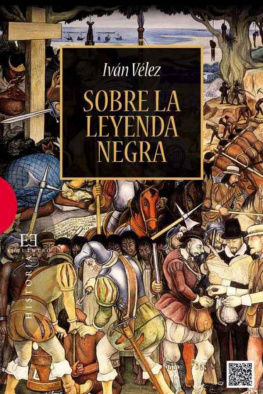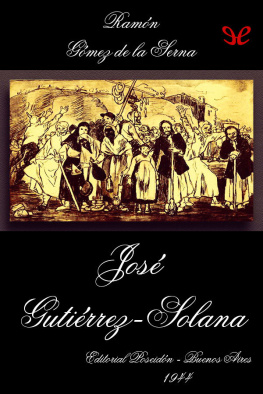José Gutiérrez-Solana
La España negra
Título original: La España negra
José Gutiérrez-Solana, 1920
N. sobre edición original: Madrid, 1920
INDICE
La España negra
Prólogo de un muerto
Santander
Un entierro en Santander
La feria
El Sagrado Corazón
Santoña
Romería de la Aparecida
Medina del Campo
Valladolid
La plaza mayor de Segovia
Avila
Oropesa
Tembleque
Plasencia
Calatayud
Zamora
Epílogo
Autor
Notas
PRÓLOGO DE UN MUERTO
PRÓLOGO DE UN MUERTO
Y
O, lector, tenía anunciado hace seis años, pero en proyecto más de quince, escribir un libro llamado LA ESPAÑA NEGRA; tenía ya empezados los primeros artículos, por los que tuve que emprender muchos viajes y no pocos sacrificios y molestias, y más tarde, a fuerza de trabajo, pues todo cuesta trabajo, casi terminado el libro, me encontré con el rabo por desollar: me faltaba lo principal, me faltaba el prólogo. ¿Sería incapaz de hacerlo? ¿Tendría que recurrir a otro?
Esto me tenía atrozmente preocupado, pues yo, desde chico, había oído decir que sólo los dementes y los niños están incapacitados, y la sola cosa de ir a casa de Esquerdo o ponerme la chichonera de una criatura en la cabeza a mi edad, agriaba mi carácter, me ponía fuera de sí. Además oía continuamente una voz escalofriante, una voz que me producía calambres y que me repetía a todas horas: tú no verás publicado tu libro; si lo llevas a un editor, te lo rechazará; tienes que tener en cuenta que todos los editores y libreros son muy brutos, y que la mayoría, antes de serlo, han sido prestamistas o mulas de varas, y si lo llegaras a dar a la estampa por tu cuenta, no dejaría de ser un atentado a la Academia de la Lengua; esto no te debe preocupar, porque todos los académicos no son más que idiotas, mal intencionados.
Pero te veo muy mal; tu salud está muy resentida; cada día bebes más vino, más cerveza, más alcoholes y fumas más, y el día menos pensado haces crac, como una bota vieja; en fin, tú verás; lo mejor que puedes hacer es acostarte temprano y cuidarte.
Estas fatídicas palabras parece que se han cumplido. Yo me he muerto, lector, creo que me he muerto; este libro quedará sin prólogo.
Aquel maldito dolor de cabeza, aquel resonar de huesos, aquella distensión de los tendones que parecía arrancar la carne, tenía que terminar en tragedia, y así ha sucedido.
¿Era yo el que estaba metido en un ataúd muy estrecho, con unos galones amarillos y unas asas y cerraduras que tenían puestas las llaves pintadas de negro como los baúles del Rastro, y la tapa que iba a encerrarme para siempre, arrimada a la pared, con una larga cruz amarilla y con mis iniciales J. G.-S. en tachuelas tiradas a cordel, y una ventana encima de estas letras con un cristal?
Así ha sucedido; soy yo el que me veo entre cuatro velas, que proyectan fantásticas sombras en la habitación y que es lo único que me distrae en esta soledad; tengo los brazos rígidos a lo largo del cuerpo; en las mangas se me han hecho algunas cortaduras , lo mismo que en el pantalón, por las que asoma el blanco de la camisa y el calzoncillo. Un pañuelo negro, que seguramente subió la portera, oprime fuertemente mi mandíbula y deja marcada una raya en el pelo, que tengo algo crecido, seguramente lo puso para que no se desarticulara mi mandíbula y no me desfigurara; para mí es un tormento; varias veces he intentado chillar, abrir la boca; pero este pañuelo parece de hierro, me oprime con tal fuerza que me impide hacer el menor movimiento; la lengua la tengo seca, como de papel, y siento las venas de mis sienes hacer tic tac al compás de un viejo reloj de caja alta que tiene un ventano tapado con un cuero por el que se asomaba a cantar un gallo al dar las horas; su péndulo daba de vez en cuando en los costados de la caja con un ruido seco parecido a los huesos de una calavera muy pesada. Los ojos los tengo cerrados, pero veo tan claramente la habitación como cuando tenía vida. Los balcones están abiertos de par en par y corridas las persianas; de vez en cuando llega distante hasta mí el ruido de las ruedas de algún carro o el taconeo de algún transeúnte sobre las losas. Lo que más me inquietaba y me producía verdadero horror es el no oir pasos en toda la casa; parecía ésta desierta, nadie me velaba, se habían olvidado de mí; una mosca se posó en mi mano y la recorrió durante un largo tiempo; yo la notaba, pero ella hacía su recorrido sin la menor preocupación sobre una cosa inerte como una mesa, un trapo; sentía muy cerca el olor de los cirios, que chisporroteaban y que con el viento que entraba por los balcones daban siniestros bandazos a lo largo de las paredes, y creía adivinar a través de los cristales de una larga vitrina pintada de negro, cuyos estantes estaban llenos de figuras góticas de maravillosos policromados, la sonrisa burlona y casi humana de una virgen primitiva a la que yo tenía gran cariño, con la cara muy brillante y blanca como un «clonws»; era la única nota optimista entre tanta tristeza; corría la cera y caía en gruesas gotas sobre la alfombra con un ruido seco y desagradable; de pronto el viento hizo que rodara un candelabro hasta mi caja; sentí el terrible pánico de ser quemado, quise gritar, pedir socorro, pero fué en vano; ni un grito salió de mi garganta; quise mover mis brazos, pero fué inútil, estaban rígidos; hice un supremo esfuerzo por incorporarme, pero no pude conseguir ni moverme una línea; la luz fué disminuyendo por momentos; sólo veía pequeñas lucecitas por el techo parecidas a estrellas; luego nada, estaba muerto…
Una brusca sacudida dada a mi ataúd debió despertarme; luego un hombre, grotesco como un enano, me cogió del cuello de la americana, me sacó de la caja, y quitándome el maldito pañuelo me hizo poner de pie como un muñeco. ¿Dónde están los baúles, que llevo dos horas esperándote a la puerta con el carro? Estás borracho, eres tonto. ¿No decías que te llamase temprano?
Este enano había coincidido con la hora de mi entierro, cuando estaba el coche fúnebre a la puerta de mi casa y todo el acompañamiento esperándome para llevarme a enterrar en el cementerio de hombres ilustres. Al entrar tiró a un cura de bruces en la habitación, que venía a echarme el responso; atropello a los viejos del asilo, que estaban en el portal con sendos cirios en las manos, y discutía a grandes voces con un hombre que tenía nariz de porra y el sombrero calado hasta las orejas, el dueño de la funeraria, que con cuatro criados, vestidos con delantales negros hasta los pies, se empeñaban en meterme dentro del ataúd y echar la llave a la cerradura; el dueño daba órdenes para que me bajasen al coche de muerto; que si yo no estaba contento con aquel ataúd irían a por otro mejor; pero que me tenían que llevar al cementerio, pues ellos no querían quedar en ridículo. Pero mi hombre me zarandeó de lo lindo, y gracias a esto recobré el conocimiento y evitó el triste fin de que fuera enterrado vivo.
Poco después sentía que me quitaban las botas, y que entre él y mi criada me metían en la cama, con una botella de agua caliente a los pies; me pusieron sanguijuelas y me tomé algunas medicinas que él mismo preparó.
Yo no sé el tiempo que estuve durmiendo. A la mañana siguiente me encontré con el traje y las botas llenas de polvo; me puse a cepillarlos como sacudiendo el polvo del cementerio; mi baúl, con cantoneras y mis iniciales en tachuelas doradas, estaba sin hacer.
Me volví a acostar, y cuando me disponía a dormir, una cortina se levantó y entró un hombre muy bajito sin dar los buenos días, con cara de besugo, todo boca y orejas, y dijo: «¡Levántate, hombre, y anda! ¡Yo esperando abajo con el burro y tú sin levantarte y como un muerto en la cama! Haz la maleta, que vas a perder el tren como ayer.» Me tiró de las piernas y me hizo salir de la cama y ponerme de pie, y sin darme casi tiempo para arreglar mis cosas, me encontré en el portal, luego en la estación, y un poco más tarde estaba perfectamente acondicionado en un vagón de tercera; sonó el pito del jefe de la estación, se cerraron las últimas portezuelas de los coches y el tren emprendió su marcha camino de Santander. Yo, desde la ventanilla, un poco conmovido, mandé un último saludo a este pequeño hombre, a quien tan agradecido tenía que estar.
Página siguiente