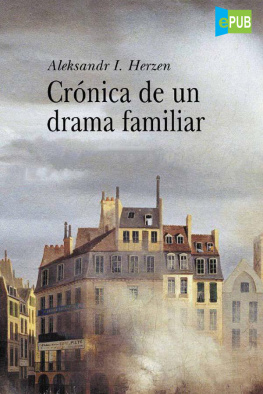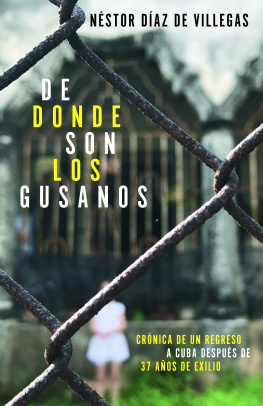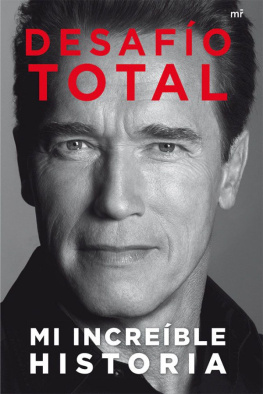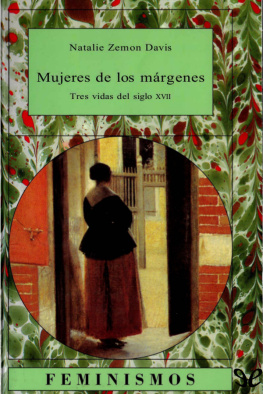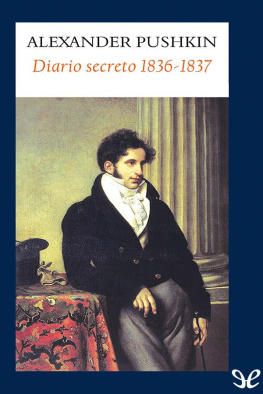I
(1848)
Comprender tantas cosas —escnbia Natalie a Oganov a finales de 1846— y no tener fuerzas para relacionarlas ni la firmeza necesaria para beber con idéntica disposición lo amargo y lo dulce, sólo lo primero. ¡Qué pena! Lo comprendo perfectamente y de todos modos no sólo no puedo procurarme el placer, sino la indulgencia siquiera. Lo bueno lo comprendo fuera de mí y le hago justicia, pero en mi alma sólo se refleja lo sombrío, lo que me atormenta. Dame tu mano y repite conmigo que nada te satisface, que estás descontento de muchas cosas y luego enséñame a disfrutar, a alegrarme, a gozar; dispongo de todo lo necesario para ello, tan sólo necesitaría desarrollar esa capacidad.
Estas líneas y el resto del diario —escrito entonces e insertado en otro lugar— se escribieron bajo la influencia de las desavenencias moscovitas.
El lado oscuro empezaba a imponerse de nuevo; el alejamiento de los Granovski. Y aquella mujer, apenas salida de la infancia y a la que quería como a una hermana menor, se fue aún más lejos. Separarse a cualquier precio de ese círculo se convirtió entonces en su apasionada idée fixe.
Partimos. En un principio la novedad —París—, luego Italia, que volvía a despertar, y la Francia revolucionaria se adueñaron por completo de su ánimo. Las vacilaciones personales fueron vencidas por la historia. Así llegamos a las jornadas de junio…
… Aun antes de esas jornadas terribles y sangrientas, el 15 de mayo había segado esa segunda mies de esperanza…
No han transcurrido aún tres meses desde el 24 de febrero, aún no se han desgastado los zapatos de quienes habían construido las barricadas y ya la cansada Francia se había resignado a la esclavitud.
Ese día no se vertió ni una gota de sangre; fue el seco estampido de un trueno en el cielo despejado que precede al terrible temporal. Con una especie de clarividencia, ese día penetré en el alma del bourgeois, en el alma del obrero, y me quedé horrorizado. En ambas partes vi un feroz deseo de sangre, un odio intenso por parte de los obreros y un bestial y furioso sentido de autoconservación por parte de los burgueses. Dos facciones semejantes no podían quedarse una al lado de la otra, chocando cotidianamente en todos los ámbitos: en casa, en la calle, en las oficinas, en el mercado. Una lucha, terrible, sanguinaria, que no presagiaba nada bueno, gravitaba sobre nosotros. Nadie lo veía, excepto los conservadores que la habían propiciado; mis conocidos más íntimos hablaban con una sonrisa de mi irascible pesimismo. Para esa gente era más fácil empuñar el fusil e ir a morir a las barricadas que mirar de frente y con coraje los acontecimientos; en definitiva, no querían comprender los hechos, sino imponerse sobre sus adversarios; lo que querían era salirse con la suya.
Yo me alejaba de ellos cada vez más. También allí amenazaba el vacío, pero al poco tiempo un redoble de tambor, que a primera hora resonó por las calles convocando a los hombres, anunció el inicio de la catástrofe.
Las jornadas de junio y las siguientes fueron terribles y marcaron un giro en mi vida. A continuación reproduzco unas líneas que escribí un mes más tarde.
Las mujeres lloran para aligerar su alma; nosotros no sabemos llorar. En lugar de verter lágrimas yo quiero escribir, no para describir o explicar los sangrientos acontecimientos, sino simplemente para hablar de ellos, para dar libre curso a las palabras, a las lágrimas, a los pensamientos, a la bilis. ¡Nada de describir, recoger información, discutir! En los oídos aún resuenan los disparos, el estampido de la caballería lanzada al galope, el rumor molesto y ominoso de las ruedas de las cureñas por las calles desiertas; en la memoria relampaguean detalles aislados: un herido en unas angarillas sujetándose el costado con la mano, chorreante de sangre; los ómnibus cargados de cadáveres, los prisioneros con las manos atadas, los cañones de la Place de la Bastille, un campamento junto a la Porte Saint-Denis, en los Campos Elíseos y en la noche el lúgubre: «Sentinelle, prenez garde á vous…!». ¡Nada de descripciones! El cerebro está demasiado enfervorizado, la sangre aún hierve.
Quedarse en la habitación con los brazos cruzados, sin poder salir de casa y oír a nuestro alrededor, cerca y lejos, disparos, cañonazos, gritos, redobles de tambor; saber que a pocos pasos la sangre fluye, los hombres se hieren, se acuchillan, se quitan la vida, es para morir, para perder el sentido. Yo no he muerto, pero he envejecido; me estoy reponiendo de los días de junio como de una grave enfermedad.
Y sin embargo, habían empezado de manera solemne. El 23, a eso de las cuatro, antes de la comida, recorría la orilla del Sena en dirección al Hótel de Ville; las tiendas cerraban, columnas de soldados de la guardia nacional, de rostros siniestros, avanzaban en diversas direcciones; el cielo estaba cubierto de nubes, lloviznaba. Me detuve en el Pont-Neuf un brillante relámpago atravesó las nubes, los estampidos de los truenos se sucedían y, en medio de todo ello, en el campanario de Saint-Sulpice resonaba el repiqueteo rítmico y prolongado de las campanas tocando a rebato: el proletariado, engañado una vez más, llamaba a las armas a sus hermanos. La catedral y todos los edificios de la orilla estaban iluminados de un modo insólito por algunos rayos de sol, que se filtraban radiantes entre las nubes. El tambor resonaba por todas partes, la artillería se dispersaba desde la Place du Carrousel.
Escuchaba el trueno, las campanas llamando a rebato y no podía apartar los ojos del panorama de París, como si me estuviese despidiendo de él; en ese momento lo amaba con pasión; fue el último tributo a esa gran ciudad: después de las jornadas de junio se me volvió odiosa.
Del otro lado del río se erigían barricadas en todos los callejones. Aún puedo ver, como si hubiese sucedido hoy, a esos hombres sombríos arrastrando piedras; mujeres y niños los ayudaban. En lo alto de una barricada, por lo visto acabada, apareció un joven politécnico, plantó la bandera y se puso a cantar La marsellesa con voz triste y serena; todos los que trabajaban le secundaron; el coro de ese grandioso himno, resonando detrás de las piedras de las barricadas, cortaba la respiración… Las campanas seguían tocando a rebato. Entretanto, el paso de la artillería retumbaba en el puente, desde el que el general Bedeau observaba con el catalejo la posición enemiga…
En ese momento se podía evitar todo; todavía se podía salvar la república, la libertad de toda Europa; aún era posible una reconciliación. El gobierno, obtuso y torpe, no supo hacerlo, la Asamblea no quiso, los reaccionarios buscaban venganza, sangre, la expiación del 24 de febrero; los graneros del National les proporcionaron los ejecutores.
La tarde del 26 de junio, después de la victoria del National sobre París, oímos salvas regulares a breves intervalos… Nos mirábamos unos a otros, todos teníamos verde el rostro… «Están fusilando», dijimos a una sola voz y volvimos la espalda. Yo apoyé la frente en el cristal de la ventana. Por minutos como aquéllos se odia durante diez años, se nutren sentimientos de venganza para toda la vida. ¡Ay de quien perdona tales momentos!
Después de la masacre, que se prolongó cuatro días, llegó el silencio y la paz del estado de sitio; las calles aún estaban acordonadas, muy de cuando en cuando aparecía en alguna parte un carruaje; la arrogante guardia nacional, con rostros llenos de odio cruel y obtuso, vigilaba sus tiendas, amenazando con la bayoneta y la culata del fusil; multitudes exultantes de guardias móviles borrachos atravesaban los bulevares cantando «Mourir pour la patrie»; muchachos de dieciséis y diecisiete años se jactaban de la sangre de sus hermanos coagulada en las manos; sobre ellos arrojaban flores las burguesas, que habían abandonado sus mostradores para saludar a los vencedores. Cavaignac llevaba en su carroza a un desalmado que había matado a decenas de franceses. La burguesía triunfaba. Mientras tanto las casas del suburbio de Saint-Antoine aún humeaban; los muros, dañados por los golpes, se hundían; el interior de las habitaciones, al descubierto, mostraba las heridas de los tabiques; los muebles destrozados se consumían en el fuego, los añicos de los espejos centelleaban… Y ¿dónde estaban los propietarios, los inquilinos? Nadie pensaba en ellos… Aquí y allá habían esparcido arena, pero de todos modos la sangre afloraba… No se permitía llegar al Panteón, alcanzado por los cañonazos; en los bulevares se alzaban tiendas de campaña; los caballos roían los árboles supervivientes de los Campos Elíseos; la Place de la Concorde estaba llena de heno, arneses de coraceros, sillas; en el jardín de las Tullerías los soldados cocían una sopa junto a la verja. En París no se había visto nada semejante ni siquiera en 1814.