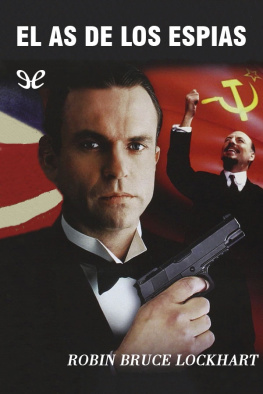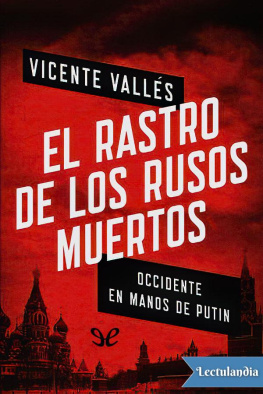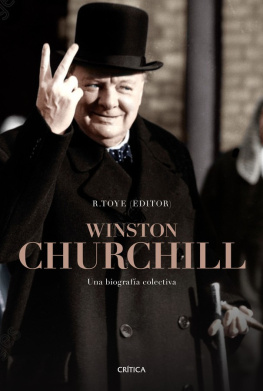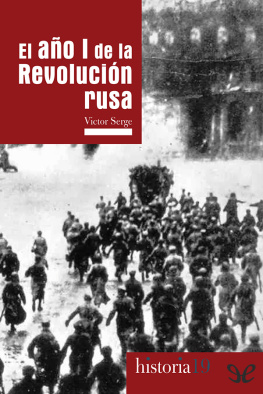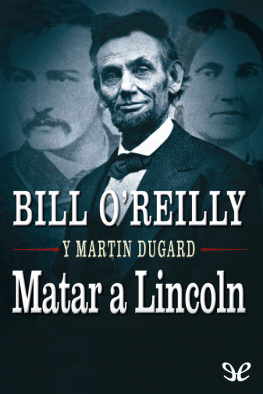Con estas sombrías palabras empiezo mi relato.
La carretera era larga y desagradable; y el coche pulido y brillante para ser un modelo de 1917. A la media luz del crepúsculo bávaro, un observador casual, habría vislumbrado, sólo, que ambos ocupantes del vehículo llevaban uniforme. Y cuando el coche aminoró la marcha y se detuvo al borde de un boscaje de pinos que se hallaba inmediatamente a la derecha de la desierta carretera, podría haber notado que el pasajero con dos medallas, que ocupaba la parte trasera, vestía el uniforme de coronel, mientras que el conductor llevaba los galones de cabo.
El cabo se volvió, habló brevemente a su pasajero, abrió luego la portezuela, y salió, yendo al portaequipajes, abriéndolo y sacando algunas herramientas. Fue luego al capó, Lo levantó, y comenzó a revolver en el motor. Durante unos tres minutos quedó todo en silencio, cortado por el ocasional ruido del metal actuando sobre el metal. Luego, el conductor levantó la cabeza.
Caricatura de Sidney Reilly, no publicada.
El coronel, cuyo uniforme era impecable e imponía hasta en el crepúsculo, bajó del coche, se despojó de sus guantes de cuero, que colocó cuidadosamente sobre el estribo, y se inclinó para examinar el motor, mirando al lugar que el conductor le señalaba con un grasiento dedo.
Si el coronel sintió el tremendo golpe de la llave inglesa que le hendió el cráneo cuando escudriñaba la magneto, sólo pudo haber sido durante una fracción de segundo.
El conductor se limpió las manos y quitó cuidadosamente al coronel toda la ropa, que colocó con esmero en el portaequipajes, y, para asegurarse completamente de que el coronel estaba muerto, puso sus pulgares a ambos lados de la tráquea del caído y apretó. Convencido ya, aflojó la presión y, echándose el cadáver desnudo al hombro, desapareció entre los árboles. La luz era escasa, pero el cabo estaba evidentemente familiarizado con el lugar, pues fue sin titubeos hasta un pequeño claro situado en el centro del bosquecillo, donde dejó caer el cuerpo sin vida. Arrancó luego una gruesa y bien cubierta rama de pino que colocó en el suelo, para cubrir una fosa recientemente excavada, en cuyo fondo había una azada.
Menos de cinco minutos tardó el cabo en quitarse su propio uniforme, vestir con él al cadáver, empujar a éste dentro de la fosa y rellenarla con la azada, recubriendo luego el lugar con la rama del pino.
El desnudo conductor volvió luego tranquilamente, pero a paso vivo al lado de la carretera y, desde el borde de los árboles quedó en atenta escucha durante uno o dos minutos, saliendo luego a la carretera y yendo hacia el coche. Extrajo del portamaletas la ropa del coronel, y retirándose de nuevo al borde del bosque, se vistió con ella. Las botas apretaban un poco, pero todo lo demás se ajustaba perfectamente a su cuerpo.
Instalado ya en el coche, el cabo convertido en coronel sacó de debajo del asiento del conductor lo que parecía ser una caja de tabaco y, con ayuda de su contenido y el empleo del espejo retrovisor, efectuó algunas sencillas pero eficaces alteraciones en su rostro. La luz había casi desaparecido, pero había practicado tanto su disfraz, que podría haber hecho los cambios igualmente en plena oscuridad.
En el Cuartel General del Alto Mando Alemán lucía brillantemente el sol cuando sonaron las diez en el reloj. En la gran mesa rectangular de la amplia sala de conferencias estaba reunida, con sus principales ayudantes, la galaxia de mariscales de campo, generales y almirantes que controlaba las fuerzas armadas alemanas; Von Hindenburg, Ludendorff, Von Scheer, Hipper… todos estaban allí, así como un hombre de barbita en punta y brazo anquilosado, Su Majestad Imperial el Kaiser Guillermo II.
Todas las sillas de la sala de conferencias estaban ocupadas, salvo una. La reunión había comenzado hacía ya casi media hora, pero aún no había llegado el representante del Estado Mayor del príncipe Ruperto de Baviera. Hindenburg fruncía el entrecejo: era inexcusable que un oficial de menor categoría no fuese puntual.
El reloj acababa apenas de dar la última campanada de las diez, cuando se abrió la puerta de la sala de conferencias. Un taconazo, un correcto saludo, y el oficial ausente penetró en la estancia, excusándose profusa y compungidamente por haber llegado con retraso. En el viaje desde Baviera, dijo, su conductor había caído enfermo de gravedad, por lo que hubo de llevarlo a un hospital y conducir él mismo el resto del camino.
Con un ligero ademán de saludo de uno o dos de sus colegas, el coronel tomó asiento en la silla vacante… Sidney Reilly se había unido al consejo deliberante del Alto Mando Alemán.
2
¿Cuál es su linaje?
Superior a mi fortuna, pero mi condición es buena.
DUODÉCIMA NOCHE
Sidney Reilly, por darle el nombre por el cual llegó a ser generalmente conocido, nació en el sur de Rusia, no lejos de Odesa, el 24 de marzo de 1874. Su madre era rusa de ascendencia polaca; su padre, al parecer, coronel del Ejército ruso, con relaciones en la Corte del Zar. Eran terratenientes católicos de la pequeña aristocracia, pero si bien en años posteriores Reilly fue ocasionalmente explícito con uno o dos amigos íntimos sobre sus orígenes y antecedentes, nunca divulgó su apellido. Su nombre era el de Georgi. Criados, como correspondía a su clase, él y su hermana Anna, dos o tres años mayor, recibieron de profesores particulares enseñanza de Historia, matemáticas, idiomas, y demás disciplinas inherentes a la educación de los componentes de la llamada buena sociedad.
Desde temprana edad mostró Georgi una capacidad superior al promedio en sus estudios; nunca podía ser mitigada su curiosidad por todas las materias. Tenía una extraordinaria aptitud para los idiomas y, más tarde, gustaba con frecuencia aludir a una observación del Sacro Emperador Romano Carlos V, y que su profesor solía citar: «Conocer otro idioma es poseer otra alma.» Profundamente creyente en Dios, recibió su instrucción religiosa de un tío suyo, sacerdote católico en Odesa. A la edad de trece años, se apasionó por la esgrima y batía a espada a muchachos varios años mayores que él… y hasta a jóvenes cadetes del ejército. Dos o tres años después, se aficionó al tiro de pistola, mostrando la misma habilidad y logrando marcas asimismo extraordinarias para un muchacho tan joven.
El futuro espía adoraba a su madre y a su hermana, y tenía por su padre el respeto debido a un coronel del ejército y al cabeza de familia. Parecía destinado a la carrera militar pero, al hacerse mayor, desarrolló una persistente costumbre de discutir obstinadamente con sus mayores y superiores, lo cual no era en verdad una buena disposición para un presunto oficial del ejército. Sea cual fuese el tema tratado, Georgi rehusaba aceptar las opiniones de sus padres. Su sed de conocimiento era inextinguible. A veces, en una discusión, se arrebataba y gesticulaba y movía con vehemencia los brazos tratando de llevar la razón. Anna le reprochaba estos modales y comportamiento más semejantes a los de un judío o un italiano que a los de un joven caballero ruso.

Al cumplir Georgi los quince años, su madre cayó gravemente enferma, y su padre trajo de Viena a un famoso médico judío que ya antes lograra en igual apurado trance que recuperase por completo la salud. Georgi se hizo al instante muy amigo del doctor, un hombre que había viajado mucho y cuyos relatos de la vida de diversas capitales de Europa despertaron su interés y, por primera vez, aprendió que había otras formas de existencia a la par de la rusa. Y, joven como era, halló de lo más difícil creer que la gente se amoldara a una rutina establecida sin intentar salir de ella. Anheló tratar y cambiar impresiones con jóvenes de otros países. No le atraía ya la perspectiva de la limitada existencia de un oficial del ejército ruso, y así, tan pronto como mejoró la salud de su madre, pidió se le permitiese ir a Viena a estudiar medicina. A pesar de una gran oposición familiar, la tenacidad del propósito de Georgi se impuso. Y a Viena fue para seguir un curso, de tres años en la especialidad, a la sazón nueva ciencia de la química, que el médico de su madre había recomendado como materia más remuneradora que la medicina.