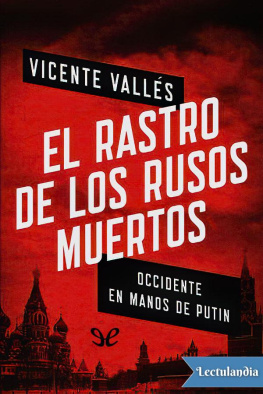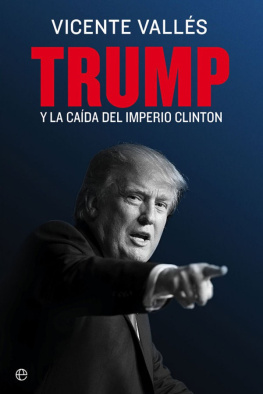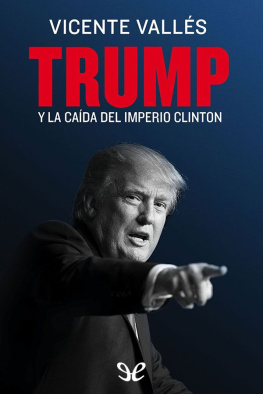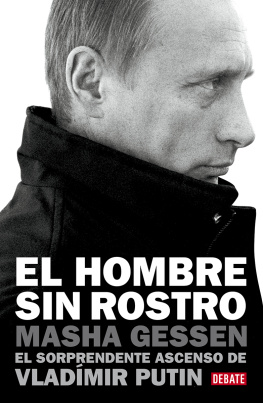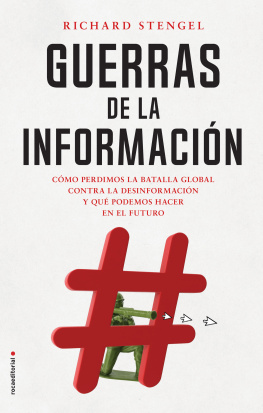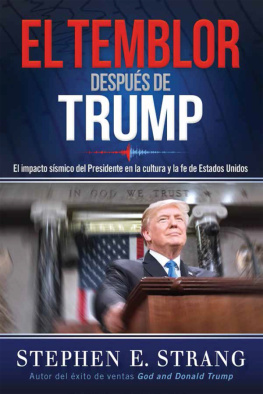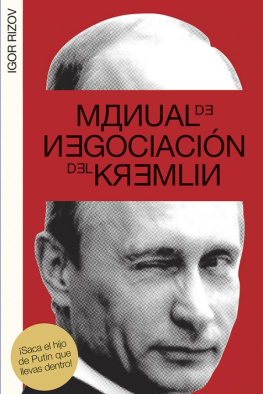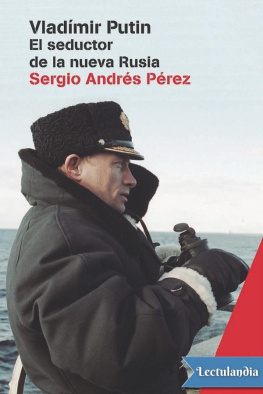EL RASTRO DE LA VICTORIA DE TRUMP
1.
EL RASTRO DE LA VICTORIA DE TRUMP
SERGUÉI KRIKOV,
8 DE NOVIEMBRE DE 2016
La operadora de emergencias escuchó la voz entrecortada y tensa del interlocutor que llamaba desde un edificio de la calle 91 de Manhattan, una elegante zona muy próxima a Central Park. Nueva York, como dice la canción de Frank Sinatra, nunca duerme, y hay tanta gente que lo extraño es que el 911 —el teléfono de urgencias— no suene en cualquier minuto de cualquier hora del día. Empezaba a amanecer el 8 de noviembre de 2016, la jornada en que los americanos y el mundo iban a dar la bienvenida a la nueva presidenta Hillary Clinton. Eso es lo que estaba escrito. Y eso es lo que no ocurrió.
Aquella mañana electoral un funcionario del consulado general de Rusia en Nueva York se tropezó con un cuerpo inerte al abrir una puerta. No respondía. La policía apareció a los pocos minutos. El cadáver yacía en el suelo y, según la versión inicial de los agentes, tenía golpes en la cara y en la cabeza, como si hubiera sufrido una caída. Los servicios médicos certificaron su muerte. Y los responsables del consulado se precipitaron a anunciar públicamente que «un médico americano que fue invitado a entrar en el edificio descartó que hubiera signos de violencia».
El finado, Serguéi Krikov, era, según el relato oficial, un simple agente de seguridad de sesenta y tres años. Pero horas después, medios de comunicación rusos elevaban el rango del fallecido a algo que en inglés se define con la expresión duty commander. Su trabajo consistía, en realidad, en proteger el consulado de cualquier incursión indeseable. Krikov realizaba labores de contraespionaje, para evitar que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos pudieran conocer lo que ocurría o se decía en el interior de ese edificio. Para ejecutar esa función con la efectividad debida, Krikov era uno de los pocos funcionarios del consulado con acceso a un secreto especialmente delicado: los códigos que se utilizan para encriptar los mensajes que se envían a Moscú, y desencriptar los que llegan desde Moscú. Palabras mayores.
Con el paso de las semanas, la investigación de la muerte de Krikov entró en estado gaseoso. La policía de Nueva York pareció perder interés en destinar a sus agentes para ese objetivo. Y los análisis del equipo médico sobre las causas de la muerte tendieron a la evaporación, casi desde el minuto posterior al levantamiento del cadáver por orden de la autoridad. Hubo quien dijo que Krikov había muerto al caer desde una altura equivalente al techo de la sala en la que se encontró su cadáver. También se filtró que Krikov era un bebedor contundente. Y, con la misma determinación, se dijo de inmediato que había muerto por causas naturales.
Cuando los medios americanos trataron de encontrar información en los servicios médicos de Manhattan fueron remitidos al Departamento de Policía de Nueva York. La policía desvió el balón al consulado ruso en la ciudad. El consulado despejó hacia la embajada en Washington. La embajada derivó las preguntas a la oficina de comunicación del ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú. Y allí, un alto funcionario aseguró que se había tratado de un ataque al corazón. ¿Y los golpes que tenía en la cara y la cabeza? Se los haría al perder el conocimiento y desplomarse al suelo, dijeron. Caso cerrado.
En Estados Unidos ninguna instancia oficial tenía información cierta de dónde había vivido Krikov en Nueva York, ni sobre cómo murió, ni de a qué lugar fueron enviados sus restos mortales. ¿A quién le importaba la muerte de Serguéi Krikov la mañana del 8 de noviembre de 2016, si horas después el mundo iba a recibir al nuevo presidente electo Donald Trump?
ANDRÉI KÁRLOV,
19 DE DICIEMBRE DE 2016
Algunas personas que tuvieron la desgracia de recibir un disparo, pero la suerte de poder contarlo después, dicen que en el primer segundo sintieron algo parecido a un golpe seco. De inmediato, una fuerte quemazón, un escozor profundo y creciente. Y, finalmente, un dolor inmenso, unido a un miedo aterrador a perder la vida.
Cuando la bala atravesó la parte trasera del traje gris, y luego el chaleco, y después la camisa y, de seguido, la camiseta interior, Andréi Kárlov tardó apenas una milésima de segundo en encoger el cuello contra las solapas de su americana, al tiempo que se le cerraban los ojos con estrépito y su rostro se transformaba en una mueca. La convulsión provocada por la bala elevó espasmódicamente su hombro derecho más que el izquierdo, justo cuando llegaba la segunda bala, y la imagen de Kárlov desaparecía del cuadro visual de la cámara que grababa su discurso. Se había desplomado. El micrófono quedó solo, como colgado en el aire y ya sin el orador a la vista.
El operador de la cámara, en lugar de huir precipitadamente, manipuló el zoom con nervio periodístico para abrir el plano al máximo, hasta conseguir que emergiera en imagen el responsable de lo ocurrido. En una esquina de la sala, un hombre joven, moreno, con traje y corbata negros, levantaba el brazo izquierdo señalando con su índice al techo, mientras su mano derecha agarraba una pistola apuntando al suelo con aparente dominio profesional. Resultaba evidente que aquella no era la primera vez que manejaba un arma de fuego.
A la derecha de la imagen, justo detrás del atril y del micrófono, el voluminoso cuerpo del embajador de Rusia en Turquía yacía con los ojos fijos en el techo y los brazos extendidos hacia los lados. Tardó unos segundos en morir, porque tuvo tiempo de mover agónicamente el brazo derecho mientras su asesino gritaba a los presentes que no olvidaran Siria, en general, ni la ciudad de Alepo, en particular.
—¡Mientras ellos no estén seguros, ustedes no estarán seguros! […]
El breve griterío del pistolero terminó con el tradicional «Alá es grande». Rusia llevaba tiempo bombardeando a las fuerzas rebeldes en Alepo, en ayuda del ejército del dictador Bashar el Asad.
Kárlov fue rematado en el suelo con un tiro de gracia, disparado por Mevlüt Mert Altintas, de veintidós años, policía turco, con una pistola automática ST10 de fabricación nacional, de cañón corto, 9 milímetros y con capacidad para dieciséis balas. El asesino utilizó entre ocho y doce.
Altintas era miembro de las fuerzas antidisturbios. Meses atrás, en octubre de 2016, había sido apartado del servicio al ser acusado de simpatizar con el intento de golpe de Estado contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Las purgas afectaron a decenas de miles de personas en todos los ámbitos sociales. Pero mes y medio después se reintegró a la policía. Algunas informaciones publicadas la misma mañana del crimen señalaban a Altintas como componente del equipo de seguridad del embajador ruso. Pero, en realidad, ese día el pistolero había pedido permiso en su unidad policial alegando estar enfermo, había reservado una habitación en un hotel cercano al lugar de los hechos y había entrado en la galería de la exposición mostrando su identificación como miembro de las fuerzas de seguridad. Le abrieron paso sin más. Se situó detrás del embajador, con la actitud propia de un escolta. Se movió a un lado y a otro. Se agarró varias veces la americana. Miró en alguna ocasión hacia su costado izquierdo, donde tenía alojada su pistola, y finalmente la utilizó.
Después de ejecutar el crimen, de terminar su encendido discurso y de apuntar con su pistola a algunos de los asistentes, Altintas se mantuvo a la espera en el interior de la galería del Centro de Arte Contemporáneo de Ankara. Era consciente de que el resto de su vida se extendería apenas unos cuantos minutos más. Fueron quince. Lo siguiente que se sabe es que hubo un tiroteo con tres heridos, y una foto: la del asesino muerto en el suelo de la misma galería, boca arriba, aparentemente acribillado a balazos.
Andréi Kárlov fue honrado con aparatosos halagos por su difícil tarea de enhebrar las complejas relaciones bilaterales de Rusia con Turquía, después de que el 24 de noviembre de 2015 cazas F-16 de la fuerza aérea turca derribaran un avión de combate ruso Su-24 que merodeaba por la frontera sirio-turca. Vladímir Putin dijo que ese incidente era «una puñalada por la espalda por parte de los cómplices de los terroristas». Así consideraba al Gobierno turco por apoyar a los rebeldes sirios contrarios al dictador El Asad. Recep Tayyip Erdogan defendió el «legítimo derecho» a proteger su territorio. Según su versión, dos aviones rusos habían sobrevolado su espacio aéreo. Aseguran que fueron conminados a marcharse, pero que solo uno de los dos lo hizo. El caza ruso que permaneció sobre suelo turco fue derribado. Según el Gobierno ruso, no hubo tales avisos y el avión estaba en el espacio aéreo sirio. Tanto turcos como rusos sí coinciden en que el avión cayó dentro de las fronteras de Siria, después de recibir el impacto de un misil aire-aire. El avión derribado tenía dos tripulantes. Uno de ellos murió, después de ser encontrado por los rebeldes sirios. El segundo, el capitán Konstantin Murajtin, fue rescatado doce horas después por un equipo de las fuerzas especiales rusas.
Página siguiente