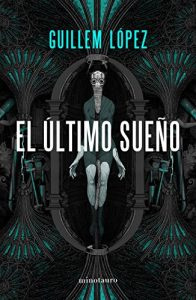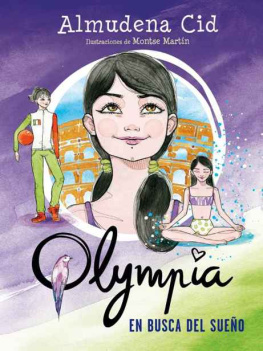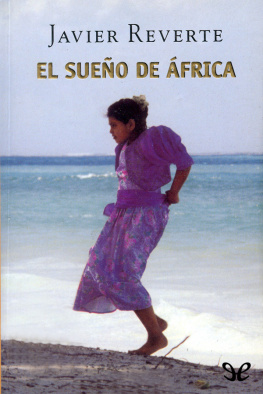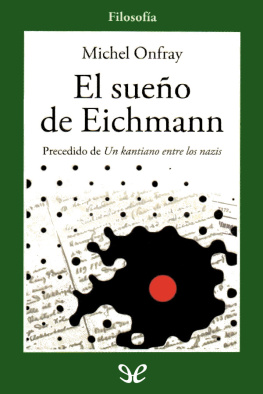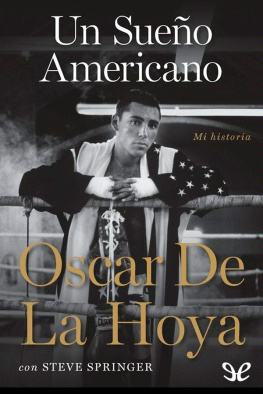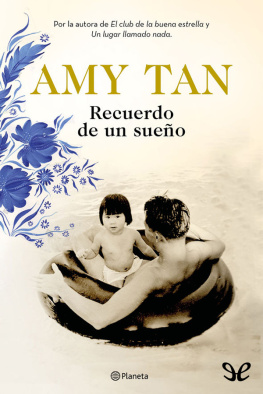Índice
Portada
Sinopsis
Portadilla
Corre, Kemi, corre
Los Abandonados
Un consejo
Palabras o disparos
La venganza
Nadie conoce a nadie
El sacrificio de Kébemon
Cuando nada vale nada
Cabeza de Lata
El nombre de las cosas que existen
El poder del sufrimiento
Coherencia
Reír y sangrar
La conspiración
Guerra de bandas
La mugre y la furia
El paladín y la princesa
La Factoría
Muerte de una máquina
Un puente de palabras
Revolución
Cosas inevitables
Asamblea
Un espejo roto
Navegantes
Mandamás
Un cuchillo de postre
El final
Despertar
Principio
Agradecimientos
Créditos
Gracias por adquirir este eBook
Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura
¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!
Primeros capítulos
Fragmentos de próximas publicaciones
Clubs de lectura con los autores
Concursos, sorteos y promociones
Participa en presentaciones de libros
Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:
Explora Descubre Comparte
Sinopsis
En los barrios, en cada calle, se presiente la calma que antecede a la tormenta. Las bandas imponen su ley en cada distrito. Los Abandonados es una de ellas, la más insignificante, pero todo cambia cuando encuentran a Kemi, una esclava que huye de síndicos y sacerdotes con un secreto y la sombra de la muerte a cuestas. Unirse a su desesperada huida será la única manera para esos miserables pandilleros de dar con una salida, un futuro que nunca tuvieron en una ciudad que jamás los quiso y que ahora se hunde bajo sus pies descalzos.
GUILLEM LÓPEZ
EL ÚLTIMO SUEÑO
Habían encontrado la justificación moral de todas las atrocidades cometidas en su nombre.
JUVELIANO
El sentido del progreso
Corre, Kemi, corre
En plena hora punta, el mercado era un galimatías tan apabullante como la amalgama de especias, aguas hediondas y fruta podrida. Kemi se sumergió en la multitud con la esperanza de pasar inadvertida. Trotaba sin resuello, agotada y consumida por la fiebre. La claridad diurna todavía resultaba molesta a sus ojos después de pasar dos días encerrada en un calabozo húmedo. Se acarició las muñecas, allí donde los grilletes habían herido la piel. El escozor le recordó los insultos y las vejaciones a que la sometieron, con inquina y odio alimentado en secreto y por fin liberado. Aquello perduraría en el recuerdo durante mucho tiempo, lanzando directos a la nariz y al estómago y, entre golpe y golpe, la seguridad de que era un mundo atroz, pero también de que la única escapatoria posible pasaba por seguir adelante. Porque cada paso la alejaba de la muerte.
Sentía todos los ojos sobre su mal disimulo. A cubierto, bajo un saco sucio que apestaba a pescado, se abrió paso entre gandules de implantes oxidados y trató de otear sobre el gentío. Supuso que si continuaba en dirección sur llegaría al río y recordaba allí un par de tugurios y pensiones de mala muerte. Quizá, con suerte, encontraría algún conocido, uno de esos rostros sin nombre que pertenecen a la noche etílica. ¿Qué otra cosa podía hacer? Sus únicas referencias eran salas de baile y fumaderos de bok, antros y prostíbulos que visitaba con otros ciudadanos amantes del abismo. Hasta aquel momento, Kemi había vivido con un pie en cada mundo, el de los vivos y el de los muertos. Solo uno de ellos era real. De día habitaba las ostentosas salas del zigurat; de noche, escapaba en busca de excusas peligrosas; extinguirse como una llama encerrada o dejarse matar por despecho y gula de vida. Esa era la realidad de su existencia. Así que no podía decir que conociese la ciudad, aunque ¿quién la conocía realmente?
Paraíso: la más grande ciudad imperio parida por la ambición. Si tenía un límite más allá de los tejados puntiagudos, tras la densa contaminación y las chimeneas industriales, la mayoría de sus habitantes no lo había visto ni jamás llegarían a verlo. Recordaba un rompecabezas inmenso de avenidas y calles, paseos y algún que otro parque de árboles retorcidos y lúgubres como los negocios de traficantes de colágeno y mecanistas sin licencia. Un enjambre de esquifes voladores, algún zepelín y carabelas de tres globos, zigzagueaban en la perpetua tormenta de humo y vapores que cubría la urbe. El río Óleto la cruzaba de Oriente a Occidente y se bifurcaba en canales y trasvases que navegaban bajeles y barcazas a pérgola. Paraíso era una ciudad anclada al mundo, un tumor verrugoso que, inexorable, devoraba montañas y colinas y cagaba podredumbre. En el centro, justo en el lugar en que se encontraban todos los caminos, se levantaba el gran zigurat. El barrio de los ciudadanos, sacerdotes, políticos y mercaderes enriquecidos con la industria y el comercio. El lugar del que provenía Kemi y del que huía. Una pirámide escalonada en la que brotaban jardines colgantes, palacios de seis minaretes y villas sobre arbotantes y balcones. Visible desde cualquier parte, omnipresente centro de gravedad en torno al que giraba el imperio, la ciudad y sus habitantes.
Al mirar atrás, en busca de sus perseguidores, Kemi tropezó con un mironi piel gris que transportaba un cesto sobre la cabeza. El hombre trastabilló, dando voces y aspavientos. Una cascada de aves desplumadas se desparramó en el suelo. En la distancia, Kemi descubrió los alfanjes serrados de los síndicos que le seguían la pista. Un grupo de niños andrajosos la señalaron con el dedo, riendo a carcajadas de dientes rotos. El mironi hincó las uñas en el brazo de Kemi y la atrajo hacia él. Masculló algo en un idioma extraño. Sus ojos rasgados y bizcos se iluminaron cuando olfateó la pista dejada por el miedo de Kemi hasta los síndicos. Sonrió satisfecho y dio la alarma. El horizonte de sombreros de paja se abrió al paso de la guardia armada. Su captor voceaba y sacudía una mano en alto mientras la retenía con la otra. Un gordo espantaba, impertérrito, las moscas que zumbaban sobre cabezas de cordero despellejadas y listas para ser hervidas en grandes ollas. La multitud contempló la escena con la misma expresión anodina que esos ojos bovinos sin párpados.
—¡Suelta, hijoputa! —exclamó ella, y lo derribó de un empujón.
Ante el pasmo de curiosos y espectadores, los jóvenes descamisados aprovecharon la oportunidad para arrojarse sobre la mercancía del mironi. En un instante, se formó un tumulto de hambrientos saqueadores y mercaderes que daban palos a un lado y otro en defensa del libre mercado.
Kemi aprovechó la confusión y corrió sin tapujos ni disimulo alguno. La capucha cayó sobre los hombros y el aire sacudió el flequillo largo que le cubría los ojos, corto en los costados y la nuca. Saltó un charco pestilente y una pareja de conjuradores albinos volvieron hacia ella los ojos sangrientos. Embistió a extraños y comerciantes y se abrió paso, resollando exhausta. Alguien la insultó a voces y una manzana mordida pasó cerca y dio en la cara de una mujer que amasaba una pasta de trigo y semillas. No miró atrás. Sabía que los guardias habrían pasado del mironi chillón, los andrajosos rateros, e incluso de los albinos que siseaban malas artes prohibidas; habían puesto en ella todo su empeño y no se rendirían hasta aplastarla contra el suelo y devolverla al presidio.