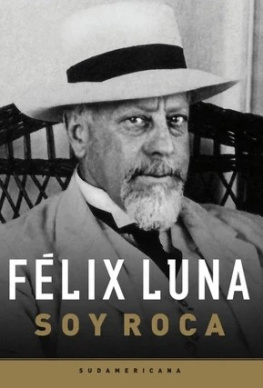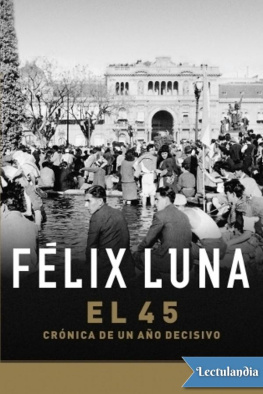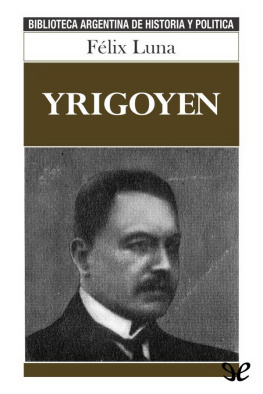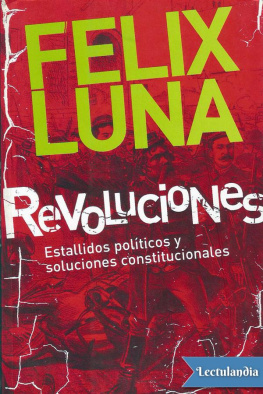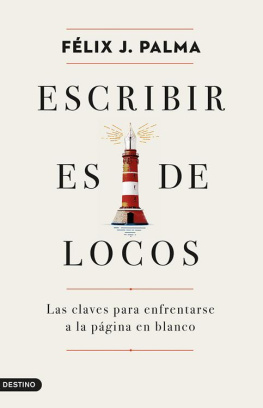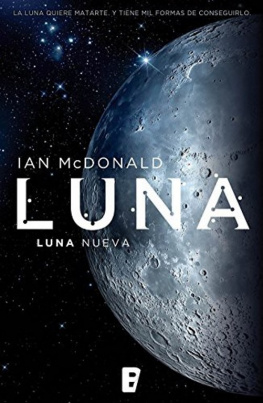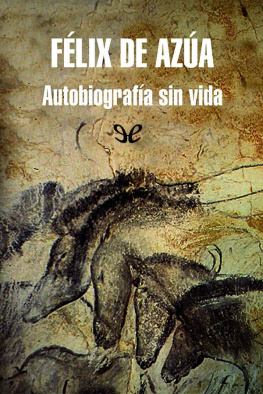Félix Luna
Alvear
Félix Luna, 1958
INDICE
Prólogo
EL AUTOR HACE PÚBLICO SU AGRADECIMIENTO
Al ingeniero Gabriel del Mazo, por su inestimable y constante asesoramiento;
A los señores Roberto Etchepareborda y Guillermo D’Andrea Mohr, por su generosa autorización para revisar y transcribir los documentos del archivo de Alvear;
A la dirección y personal de la Biblioteca del Congreso de la Nación, por las facilidades concedidas para la compulsa de diarios, revistas y libros;
A Carmen F. de Bertelloni y Salandro Cosentino, por la eficacia con que colaboraron en los aspectos materiales de la obra;
A los señores doctor César Viale, D. Tito M. Rapallo, D. Manuel O. Marthol, doctor Diógenes Taboada, arquitecto Martín S. Noel, escribano Francisco Ratto, doctor Arturo Frondizi, D. Carlos Merlini, doctor Emir Mercader, doctor Carlos Saavedra Lamas, doctor Oscar Marino, doctor José Peco, por sus testimonios;
A los señores arquitectos Nicolás Babini, D. Horacio Arbeille, doctor Juan Ovidio Zavala, doctor Horacio J. Guido y profesor Noé Jitrik, por el afectuoso aliento con que impulsaron la realización de esta obra.
Prólogo
Hace más de quince años —¡ya quince años!— me puse a escribir esta biografía de Marcelo T. de Alvear, que apareció en enero de 1958 bajo el amparo de un sello editorial de efímera duración. Todo el proceso de elaboración de este libro como también de su publicación estuvo, como podrá presumirse, enmarcado por las circunstancias políticas derivadas del gobierno de facto de Aramburu y la lucha por el poder librada por dos versiones antagónicas del radicalismo tradicional. En consecuencia, no es aventurado suponer que el joven militante del radicalismo intransigente que en aquellos años se dedicó a revivir el itinerario de Alvear estuviera condicionado por el marco de la época y por su propia lucha, y a veces incurriera en analogías, alusiones, parábolas y comparencias tendientes a llevar agua al molino de su partido… Confieso estos abusos sin intentar justificarlos y me imagino que el lector de esta edición los advertirá sin mucho trabajo. Saldados estos tributos oblados a la realidad política de la época en que se gestó, creo que Alvear puede seguir prestando utilidad al público, y por eso he consentido en ésta, su nueva aparición.
Ahora, recorriendo otra vez sus páginas, advierto que, sin habérmelo propuesto, ellas no hablan solamente de nuestro pasado histórico más o menos reciente sino de un tema fundamental: la seriedad en la acción política.
Puede hacerse política por muchos motivos, pero hay sólo dos formas de dedicarse a hacer política: en serio o no.
La política en serio tiene un estilo, un tono que excluye toda frivolidad, toda improvisación: es una exigencia total y excluyente, tiránica, que se impone como el oficio principal y la obsesión de quien la ejerce.
Alvear sólo hizo política en serio durante los últimos diez años de su vida. Cuando le llegó ese momento dejó atrás todo lo que había constituido la parte más grata de su existencia para asumir, como una piel nueva, una personalidad rigurosa de hombre político. Pero hay que aclararlo: ni siquiera esta sincera consagración lo salvó de equivocarse, porque su mentalidad estaba aprisionada por limitaciones que jamás pudo salvar. Por esto mis páginas transpiran abiertamente una cordial simpatía por el drama humano que debió vivir Alvear, así como establecen una crítica objetiva a las servidumbres y carencias de su acción política, aunque fuera realizada en serio.
Esta doble vertiente, la simpatía personal y la crítica política confundieron a quienes en su momento comentaron este libro. Aquélla fundamentó que se dijera que era un libro pro alvearista; ésta justificó que lo tildaran de antialvearista. ¡Como si mi intención hubiera sido formular una apología o una detracción del biografiado! Algunos viejos amigos de don Marcelo quedaron dolidos por la descarnada manera como afronté el problema de su vinculación con el negociado de la CHADE. Repito: mi propósito no era calificar una trayectoria, porque la historia moralista no es mi especialidad. La idea que nutre este libro se relaciona con algo mucho más importante: la capacidad o incapacidad de la acción política para transformar una sociedad y las exigencias vitales que reclama la consagración total a semejante tarea.
Hace algunos años, al escribir el prólogo a la reedición de mi Yrigoyen, dije que toda obra de juventud se relee con algún rubor. Al revisar de nuevo el texto de Alvear no niego que ahora me siento un tanto desapegado de algunos de sus párrafos. Los he dejado intactos, no obstante, porque creo que los libros tienen vida propia y deben quedar como testimonios de las etapas que han recorrido sus autores en las empresas del pensamiento. Por eso, esta obra sigue siendo mía, y como tal la avalo.
Me he limitado a abolir algunas palabras que hace quince años me pudieron parecer eruditas y astutas y hoy me suenan a pretensiosas. Lo demás (o sea prácticamente todo) queda como estaba. Y así sale a correr esta nueva aventura editorial.
Prólogo con grandeza
El sol de abril espejeaba en las aguas del río color chocolate. Un olor acre a dársena flotando en el ambiente y el ajetreo del desembarco.
Bajaba la planchada con su estatura prócer, agitando a ratos el rancho para darse aire a la cara congestionada. Atrás, un grupo sonriente pugnaba por enfrentar los fogonazos de la prensa. Abajo, la multitud aclamando su nombre y el nombre del Gran Ausente: banderas, carteles, sombreros y boinas blancas dando la bienvenida al viajero.
Nunca había sido hombre de partido. Empezó a actuar en política cuarenta años antes —¡ya cuarenta años!— con el mismo espíritu deportivo con que hacía box con Jorge Newbery o tiraba al blanco en lo de César Viale. El apellido histórico, la generosidad de su temperamento, su lealtad al jefe, lo llevaron a ocupar puestos de primera línea: pero no era un político. Era muchas cosas, y también un político. Lo era como también podía ser deportista, o gourmet, o aficionado a la música, o turista… Después, los tiempos y el triunfo de su partido lo fueron encumbrando a posiciones destacadas: diputado nacional, ministro en París, delegado a la Asamblea de Ginebra. Y, luego, presidente de la Nación.
Pero no era hombre de partido. No era hombre de pueblo. Por persistir en su decisión de no serlo había cometido los más grandes errores de su presidencia. Ahora todo eso quedaba muy atrás, como quedaban en un plano ya muy lejano sus tres últimos años en Europa. La multitud lo recibía, lo reclamaba y lo ungía. El pueblo radical, al que nunca había querido darse totalmente, lo estrechaba a su angustia, le estaba exigiendo que lo condujera. Le estaba pidiendo el mayor sacrificio que podía hacer: renunciar a ser un personaje nacional para ser jefe de un partido perseguido, calumniado y disperso. Renunciar a ser un gourmet, un turista y un aficionado al teatro para ser un conductor de hombres.
El sol de abril, la multitud, las banderas, el olor a dársena… Desde este día sus últimos años habría de vivirlos en presencia de pueblo. Sería lo que nunca había sido, lo que nunca había pensado ser. Podía coronar su vida con un insigne destino. Todo lo anterior había sido una larga preparación, un prólogo de medio siglo para estos años que le quedaban por vivir.
Le aguardaba un destino de alta belleza civil. Podía asumirlo o desecharlo. Si lo hizo o no, esto es lo que relata el presente libro, principalmente con la crónica de los años que comienzan cabalmente en ese 25 de abril de 1931, cuando al desembarcar se encontró con un pueblo que acudió a él para que lo sacara con bien de su tribulación. Tiempos densos y duros, con errores y aciertos, con grandezas y miserias, con bellos gestos y desdichados renuncios, pero en firme ejercicio de la magistratura que su gente le confiriera.
Página siguiente