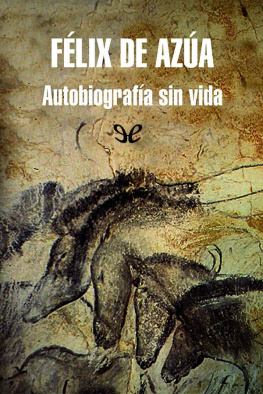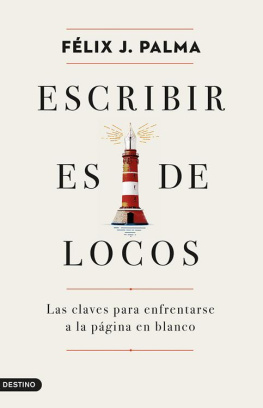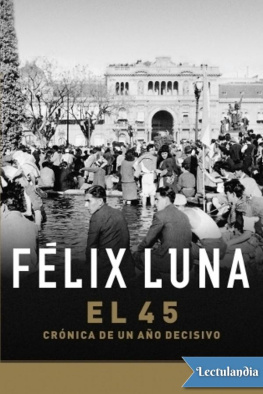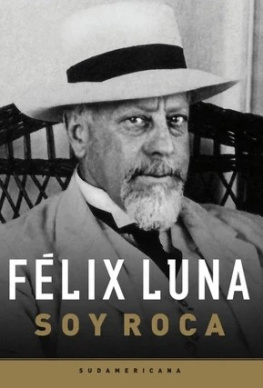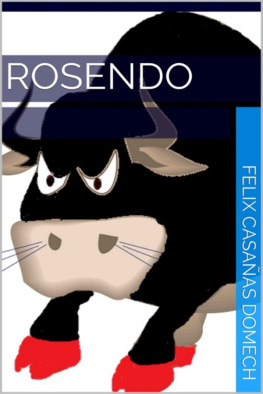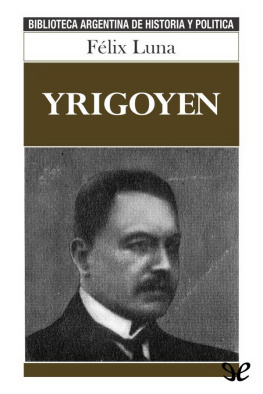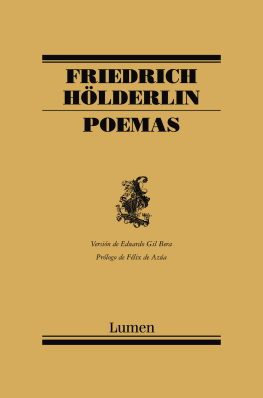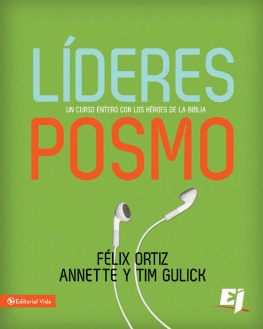EN EL MAR DE LAS IMÁGENES
Cet art n’est pas plus séparable de l’élan qui l’anime, pas plus «immobilisable» que l’avion en vol n’est séparable de son vol.
A. MALRAUX
Para la mayoría de la gente, como también para el periodismo y los medios de masas en general, las artes se ocupan de producir objetos valiosos, bonitos, decorativos, únicos o preciosos. Y así ha sido, en efecto, durante algunos períodos históricos, como cuando los pintores trabajaban para las grandes casas de la nobleza y el clero. Sin embargo, durante períodos mucho más prolongados no se ocuparon de tal cosa, como en los quinientos años que van del siglo VIII al siglo XIII. En ese gran río del arte bizantino, cristiano, medieval, románico, feudal y gótico, que de todos estos nombres goza, la belleza, el preciosismo, la originalidad o el coste eran valores secundarios. El principal era la exaltación espiritual, el enigma divino sobre el destino humano.
Tampoco, desde luego, en otro período, cuyas similitudes con el arte medieval pueden llevar a equívoco, que es el período de las vanguardias y posvanguardias, entre 1890 y 1990. Cien años en los que tampoco la belleza o la exquisitez o el preciosismo contaron apenas para nada, aunque sí (y de qué manera) la originalidad y la actualidad. De hecho, estos méritos suplantaron a todos los demás valores. En cualquier caso, tanto el arte remoto (las culturas llamadas primitivas), como el lejano (el arte románico), coinciden con el arte moderno en no obedecer al tópico del objeto bello, ornamental, precioso o único.
Visto desde una perspectiva mucho más general, las artes constituyen un conjunto de prácticas notablemente diversas que nacen en el origen mismo de lo humano (es decir, de lo mortal), desde las primeras entalladuras sobre huesos animales hasta los frescos troglodíticos, y nunca nos han abandonado, incluso cuando las condiciones de supervivencia habrían aconsejado dejar esas prácticas para intentar salvar el pellejo. Puede decirse que la producción de esos signos que los modernos llamamos artísticos y cuyo nombre se aplica tanto a un ídolo de terracota azteca como al urinario de Duchamp, es indistinguible de la aparición en el cosmos de un animal consciente de que ha de morir.
Las artes, desde este punto de vista más general, como las religiones y las ciencias, parecen más bien un desesperado intento por imponer un sentido a nuestra vida, tan efímera como insensata. O más bien, un intento esperanzado de producir sentido con la misma naturalidad con la que cada año se producen manzanas o hijos, como si fuera una génesis inevitable. Si las religiones se proponen mantener y controlar las relaciones de lo divino (lo inmortal) con la Tierra y de ese modo establecer un espacio de seguridad para nuestra muerte, si las ciencias se dedican al análisis y catalogación de lo que hay en la Tierra para su mejor uso y nuestra particular ilustración, las artes, situadas en medio de ambas, pretenden lo uno y lo otro. De una parte quieren dar representación a nuestra vida en el cosmos, ponernos en algún lugar, por encima, por debajo, junto a los inmortales, o a lo mejor fuera de todo, en una exterioridad absoluta similar a la divina. Las artes quieren dar sentido a nuestra inexplicable aparición en el cosmos, pero no por eso renuncian a analizar y dar forma verdadera a las cosas de este mundo, como si de una descripción científica de los objetos y los cuerpos se tratara. En un pantocrátor medieval se encuentra, bajo la forma de un signo unificador, nuestro destino como mortales sometidos a los dioses, pero también una distribución de espacios que explica el orden del cosmos: lo que está arriba y lo que está abajo. Es una perspectiva simbólica, pero no por ello menos perspectiva que la geométrica. Confluyen allí fundidos en una sola figura el símbolo divino de nuestra salvación o condena, y la cosmología científica que ordena la pirámide del universo. Y lo mismo debe decirse de una tela de Rothko o de un paisaje de Cézanne. También en ellos aprendemos a reconocer lo que está arriba y abajo, lo vivo y lo muerto.
La constante producción de signos (que llevó a Aby Warburg a hablar de «nigromancia» en referencia a los más intensos y extensos símbolos occidentales) es una actividad general de la especie y particular de cada individuo. Quizá sea la especie humana como tal la que desde Altamira consigna la figura de ciertos animales escogidos y no la de otros, pero cada uno de nosotros a lo largo de una vida inventa su propio bestiario (nuestros perros, gatos, caballos o cabras biográficos), un repertorio de signos zoológicos propio. Todos estamos obligados a ello porque nacemos incluidos en una constelación de signos y nuestra vida consistirá en la alteración o la permanencia, el crecimiento o la mengua, de esos signos heredados que pueden ser una fortuna o una condena según sepamos descifrarlos.
Al morir dejamos un rastro de palabras que no es necesario haber escrito. Durante unos años permanecen en la memoria de quienes las oyeron hasta que ellos mismos se desvanecen. Los signos, en cambio, se van con nosotros irremediablemente porque son aún más propios, secretos e intransmisibles que las palabras más íntimas, más ocultas, más mudas. Por ello es tan difícil observar los signos personales, los nuestros, los que a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos con exactitud.
Hoy he visto temblar las hojas de la acacia que cae bajo mi ventana. Lo que las mueve es el viento, pero el viento es invisible y sólo mi fe en las descripciones de la física me permite permanecer impasible. La fe me protege de una visión catastrófica: no podría soportar que las hojas se movieran sin que un agente externo las dominara. A quienes creen que las hojas se mueven por sí mismas, acuciadas por su vida interior, los encerramos. Los signos nos permiten soportar lo insoportable.
Así que cuando nacemos no sólo nos vemos poseídos por una lengua que será ya para siempre nuestra jaula intangible, algo así como el sistema táctil del pensamiento, las manos y los dedos del cerebro que dan forma a las ideas, sino que de un modo aún más inocente nos vemos tomados por un escenario de signos visibles que también nos impone de por vida una mirada incorregible, un punto de fuga sin el cual seríamos enteramente ciegos. Si le pregunto a mi propia experiencia, el objeto visible más insólito que dominaba la segunda mitad del siglo XX en España era el crucifijo y la galaxia de signos menores a él añadidos.
No es que el crucifijo haya desaparecido de la España del siglo XXI, ni mucho menos, pero su presencia ya no tiene la magia imperativa que tenía hace cincuenta años cuando, por así decirlo, tenía vida propia, se agitaba por sí mismo. Éste es un cambio que sin duda pasará inadvertido a los jóvenes nacidos en un registro visual posterior al nuestro y en el que la pantalla actúa como nuevo signo dominante como si tuviera vida propia.
El crucifijo no era tan sólo la estremecedora imagen de un hombre ajusticiado por el poder político y por la razón de Estado —historia turbadora que durante quince siglos dominó la visibilidad occidental—, el crucifijo era, también, el símbolo de una opresión que se cernía sobre nosotros con un colosal aparato de ejecutores, funcionarios, técnicos, intelectuales, medios de difusión, actrices, turiferarios y enemigos. Cada vez que veíamos (y aún vemos) el signo de la cruz, volvían (y vuelven) con él nubes de trasgos empujándose unos a otros, agentes cubiertos por largos gabanes de color gris, ministros de bigote circunflejo y gafas de sol, clérigos bermejos, parientes de macilento aspecto, militares con entorchados, bailarines folclóricos, todos ellos tratando de imponerse sobre nuestras vidas como las viejas fotos del nacimiento y la comunión se imponen sobre lo que hoy somos.
Para la gente de mi edad el crucifijo estaba irremediablemente unido a la imagen dominante (un símbolo, sin duda, pero ubicuo como el crucifijo mismo) del Caudillo, cuyo porte físico era tan inadecuado como el del crucificado para la vida que deseábamos. Si el Cristo era una figura incoherente, desatinada, en nuestro juvenil deseo de vivir aventuras, tener amantes y ganar dinero, la figura del Caudillo, aquel inverosímil gallego, chocaba frontalmente con las aspiraciones a una vida heroica y a las pomposas ideas que se agitan en el cerebro infantil, cuyo ámbito es tan amplio y se encuentra tan vacío como una basílica sin fieles, lo que produce una engañosa sensación de libertad.