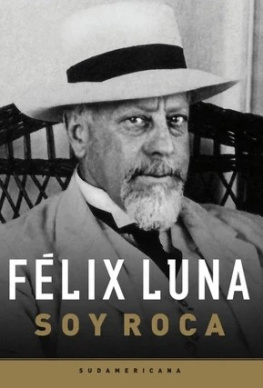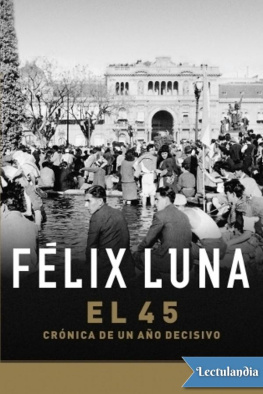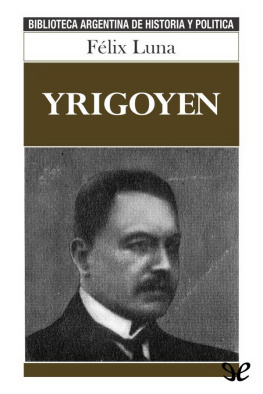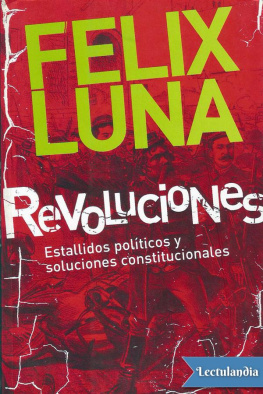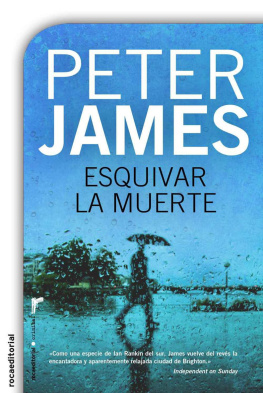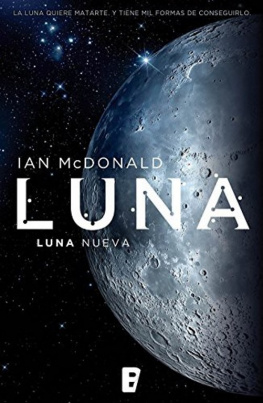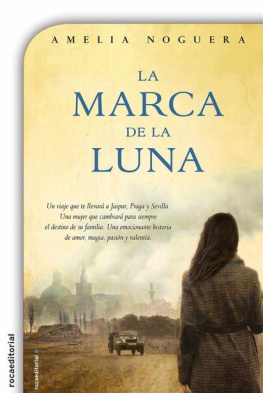el ámbito indispensable.
Ahora que usted me pide que hile mis recuerdos, se me ocurre pensar en el coronel Manuel Baigorria. Lo conocí en la Comandancia de Fronteras: petiso, flaco de hocico, las piernas un paréntesis, receloso y de pocas palabras, tenía los ojos como dos bolitas negras medio apagadas que sólo relampagueaban cuando veía pasar un buen caballo. Era puntano y unitario: en su juventud, harto de las persecuciones de sus enemigos, enderezó tierra adentro y allí se quedó veinte años haciéndose indio, participando en los malones, comiendo carne de yegua y manejando la lanza como un ranquel. Regresó a tierra de cristianos después de Caseros, y tras muchas andanzas recaló en Río IV, ya viejo. Era muy lector y nos hicimos bastante amigos. Yo le tiraba de la lengua para que me contara las costumbres y las formas de guerra de los salvajes. Una tarde me trajo un cuaderno escolar lleno con su escritura. No sin cierta timidez, me dijo que eran sus memorias y yo, superando la horrorosa caligrafía y las faltas ortográficas que por momentos hacían ilegibles esas páginas, las leí con interés.
¿A qué viene este recuerdo? A que Baigorria, al comenzar sus páginas, escribía ingenuamente algo que me quedó grabado: “El Coronel Baigorria en la Villa del Río 4º... no teniendo en q. distraerse se ocupa en recordar ligeramente de su pasada y agitada vida”. A mí me pasa lo mismo. Voy a convocar mis memorias, en primer lugar, porque estoy ocioso. Pero también porque mi vida tiene algún interés, no sólo en virtud de la relevancia de mi persona y las funciones que he desempeñado sino porque abarca un período de cambios asombrosos. Nací en la época de Rosas y ahora transcurro entre ingenios como el teléfono, el aeroplano, el automóvil, el fonógrafo; maravillas que mi naturaleza, anticuada y un tanto rural, se resiste a aceptar aunque las disfrute. Yo demoré semanas en bajar de Tucumán a Buenos Aires cuando mi padre me mandó al Colegio Entre-Riano, en Concepción del Uruguay; hoy se tarda un día en ponerse en mi ciudad natal. Cuando yo era chico, lo que pasaba en Europa se conocía vagamente y después de varias semanas; ahora se sabe al instante, y los hechos de la trágica guerra que se padece allí se conocen aquí minutos más tarde. Yo he asistido a esas transformaciones, en parte las he promovido, he comprobado año a año la prodigiosa mutación de los tiempos, y me gustaría transmitir mis sensaciones en relación con tales cambios.
Además, he conocido a muchos personajes que merecen re-cordarse; algunos por pícaros, para que la historia vacile antes de consagrarlos irreflexiblemente en sus altares; otros por pintorescos, y otros más porque no merecen caer del todo en el olvido. El mismo Baigorria es uno de éstos; ningún historiador le dedicará un párrafo y sin embargo ¡cuántos buenos consejos me brindó para hacer exitosas mis campañas contra el indio!
He tenido una vida larga y ella empezó desde muy joven con responsabilidades casi superiores a mis fuerzas. He conocido el país entero, de punta a punta; he recorrido la Argentina a caballo y en mula, en diligencia y en ferrocarril; la he transitado como oficial subalterno y también en función presidencial. Tengo mucho para contar, y en lo personal quisiera demostrar que mis triunfos fueron el fruto de la inteligencia, la constancia, la sana ambición y el don de la oportunidad. En política, tener suerte no es una ventaja que se regala gratuitamente: es la consecuencia lógica de una voluntad puesta al servicio de determinados objetivos. Cuando Maquiavelo habla de la fortuna que, junto con la virtú , suele acompañar al príncipe feliz, se refiere a la fidelidad del destino hacia sus elegidos. Pero el destino no escoge al azar sino a quienes lo merecen. Y yo, sin duda, merecí ser elegido.
No digo esto por vanidad. Fui vanidoso en algún momento de mi vida, lo reconozco. Pero a medida que pasan los años y se alcanzan las honras más altas, la vanidad se desvanece y surgen, en cambio, el hastío y el escepticismo. Ya no hay nada que pueda conmover a quien, como yo, obtuvo las más egregias distinciones. No me afecta el cariño de la gente, que nunca busqué, ni tampoco su malquerer, alimentado generalmente en motivos equivocados. Por eso no espero que mis recuerdos sean útiles pues cada período tiene sus ideas, sus hombres, su estilo, y aquellos que fueron míos han de pasar de la misma manera que pasaron y se olvidaron tantos otros sistemas políticos.
Sin embargo, no me disgustaría que alguna vez se advirtiera cierta similitud entre mi propia trayectoria y la de Julio César. Alguna vez mis adversarios me compararon burlonamente con él, abusando de nuestra homonimia y suponiendo que yo acariciaba ambiciones autocráticas. Pero el paralelismo entre mi tocayo romano y yo se basa en circunstancias más profundas.
Él, como yo, venía de una familia patricia empobrecida. Ambos ascendimos paso a paso los peldaños del cursus honorum en los rangos de la milicia. Julio César debió acudir varias veces, al igual que yo, al sostenimiento del Estado frente a los embates de los revoltosos. En un momento en que su presencia en Roma resultaba molesta a sus enemigos, fue enviado a las Galias como quien es remitido al exilio, y allí llevó a cabo, para sorpresa de todos, sus campañas más brillantes, brindando a la República un precioso dominio y abandonando aquella región sólo para asumir su alto destino. ¿No ocurrió algo parecido conmigo? ¿No me mandaron a la frontera para que me pudriera entre los meda-nales? ¿No concebí allí mis planes para obsequiar a mi país esas ricas comarcas y, de yapa, la Patagonia entera? ¿Y no fue esta empresa la que me consagró ante la gratitud nacional y justificó mis pretensiones presidenciales? De alguna manera el río Negro fue mi Rubicón, porque de no haber podido llegar a sus orillas mi carrera se hubiera cortado vergonzosamente.