NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
El primer gesto filosófico de François Jullien consiste en volverse extranjero en su propia lengua, gesto que responde al propósito de recuperar, en el habla cotidiana, sentidos opacados por el tiempo y la costumbre.
Este ejercicio de restitución semántica se realiza con frecuencia —y con éxito— en el presente libro. Se trata de explotar al máximo los recursos de una lengua, de plantearle nuevas exigencias, de buscar elementos inéditos de comprensión. Tal esfuerzo representa un desafío que enriquece la actividad de traducción y la experiencia de lectura, haciéndolas más complejas.
Un caso particularmente ilustrativo al respecto es el uso que François Jullien propone de la palabra francesa écart . El diccionario sugiere «distancia», «separación», «diferencia». Sin embargo, elevado a rango de concepto, el presente vocablo desvía estas primeras intenciones de traducción y reclama una reflexión atenta a sus posibilidades filosóficas.
Aunque las ideas de distancia, separación y diferencia están legítimamente contenidas en el vocablo écart , es necesario precisar que esta palabra remite, además, a una divergencia que relaciona los términos distanciados, separados o diferentes. No es entonces una distancia definitiva, ni una separación absoluta, ni una diferencia irreconciliable. Más bien, el espacio abierto entre los términos disgregados facilita la comprensión de cada uno en relación con el otro. Así aparece en las expresiones mettre à l’écart , rester à l’écart o écart de conduite , en las que la acción de tomar distancia solo es comprensible por el pleno reconocimiento de aquello de lo cual se toma distancia. Por lo tanto, el uso de la palabra écart obedece a la intención, no de afirmar la identidad de los términos en cuestión, sino de exaltar el lazo que los vincula con una alteridad. De ahí que no haya «identidad cultural». La fecundidad de cada cultura nace de las tensiones entre valores diversos, no del primado sin contrapunto de una sola tradición. Abrir, crear, establecer un écart significa, en suma, someter a comparación dos recursos culturales y aprovechar el «entre» que los mantiene separados, pero cara a cara. Las implicaciones de esta perspectiva son analizadas en profundidad por François Jullien, y será la grata labor del lector la que permita el despliegue efectivo y total de esta manera de entender las relaciones, siempre complejas, entre culturas.
Habida cuenta de la dificultad para encontrar una palabra que exprese en castellano el sentido dinámico de écart , y ante la insatisfacción experimentada hacia algunas opciones tentativas como «brecha», «hiato» o «distanciamiento» —en las cuales predomina la quietud de los términos enfrentados, cierto confinamiento estéril— parece más sensato dejar la palabra en su lengua original y solicitar del lector, una vez hechas estas consideraciones, la comprensión de écart como distancia creativa, dinámica, inacabada; como puesta en tensión, relación, comparación; como separación que pone en vilo toda identidad fija y establece las condiciones necesarias para un verdadero diálogo entre culturas.
Desde luego, si se diera en verdad, ese diálogo no pretendería allanar las especificidades de cada lengua, ni eliminaría las consecuentes dificultades de traducción. Por este motivo la decisión de conservar la palabra écart termina por hacer justicia al pensamiento de François Jullien: confrontado al vocablo francés, el lector de habla hispana se sitúa ya, de lleno, en el «entre fecundo» que implícitamente acepta conformar con el texto que aquí ofrecemos.
PABLO CUARTAS
LA IDENTIDAD CULTURAL NO EXISTE
La reivindicación de una identidad cultural tiende a imponerse, hoy, en todo el mundo, como retorno del nacionalismo y reacción a la globalización.
La identidad cultural es, al parecer, una muralla contra la amenazante uniformización del afuera y contra los comunitarismos que podrían minarla desde dentro. ¿Dónde encontrar entonces el equilibrio entre la tolerancia y la asimilación, entre la defensa de una singularidad y la exigencia de universalidad?
No obstante, este debate concierne sobre todo a Europa, asaltada de repente por dudas con respecto al ideal de las Luces. En general implica la relación de las culturas entre sí y lo que puede ser su futuro.
Ahora bien, creo que en este caso confundimos los conceptos: no puede tratarse de «diferencias» que aíslan las culturas sino de écarts , que las sitúan frente a frente y en tensión, que promueven lo común entre ellas. Tampoco puede tratarse de la idea de «identidad» —ya que lo propio de la cultura es mutar y transformarse— sino de fecundidades, o de lo que yo llamaré «recursos».
No defenderé entonces una identidad cultural francesa, imposible de identificar, sino unos recursos culturales franceses (europeos) —«defender» no tanto en el sentido de protegerlos sino de explotarlos—. Pues, aunque es cierto que tales recursos nacen en el seno de una tradición y de una lengua, en un medio determinado y en un paisaje concreto, después quedan a disposición de todo el mundo y no le pertenecen a nadie. No son exclusivos, como ciertos «valores»; no se preconizan, tampoco se «predican». Más bien, se despliegan o se quedan como están, se activan o se dejan caer en desuso, según la responsabilidad de cada uno.
Tal desplazamiento conceptual ante todo obliga a redefinir tres términos rivales, lo universal, lo uniforme y lo común, con el fin de sacarlos del equívoco. Lo que conduce, luego, a repensar el «diá-logo» de las culturas: dia de distancia y de camino; logos de común y de inteligible. Pues ese común de lo inteligible es lo que constituye a lo humano .
Equivocarse de conceptos lleva a atascarse en un falso debate, que por lo tanto carece de salida.
CAPÍTULO PRIMERO
Lo universal, lo uniforme, lo común
Entrar en este debate exige precisar sus términos, sin lo cual corremos el riesgo de enredarnos. Tal exigencia vale sobre todo para tres términos: lo universal, lo uniforme y lo común. Y puesto que no solo existe el riesgo de que sean confundidos entre sí, es necesario eliminar el equívoco que los empaña. En la cima de este triángulo, lo universal tiene, en efecto, dos sentidos que es preciso distinguir —sin lo cual no puede comprenderse de dónde procede su carácter perentorio ni qué es lo que pone en juego para la sociedad—. Un primer sentido podría considerarse débil, de simple constatación, y se limita a la experiencia: por ejemplo, cuando cada quien confirma, por cuanto ha podido observar hasta aquí, que lo universal siempre ha sido así. Este sentido es de generalidad. No causa problemas ni heridas. Pero lo universal tiene también un sentido fuerte, el de la universalidad estricta o rigurosa —de la que en Europa hemos hecho una exigencia para el pensamiento: nosotros pretendemos, antes de toda confirmación por la experiencia, e incluso obviándola, que tal cosa debe ser así—. No solo se piensa que tal cosa ha sido siempre así, sino que además no puede ser de otra manera. Este «universal» ya no es únicamente de generalidad, también lo es de necesidad: universal no de hecho sino de derecho ( a priori ); no comparativo sino absoluto; no tanto extensivo sino con valor de imperativo. Sobre este universal en sentido fuerte y riguroso los griegos fundaron la posibilidad de la ciencia; a partir de él, la Europa clásica, trasladándolo de las matemáticas a la física (Newton), concibió las «leyes universales de la naturaleza» con el éxito que ya conocemos.


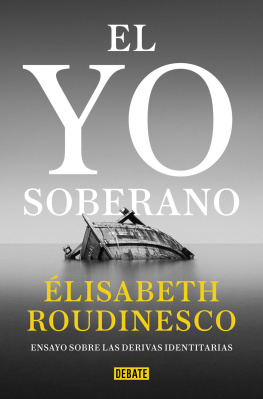
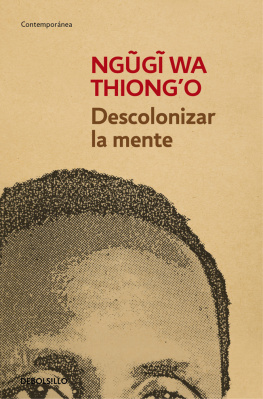



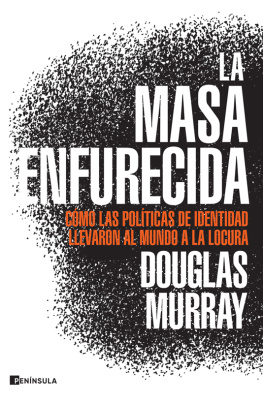
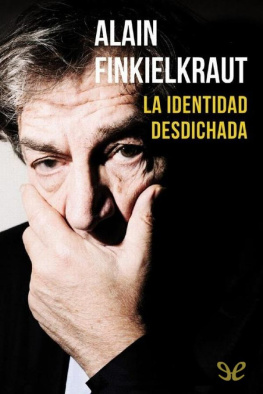
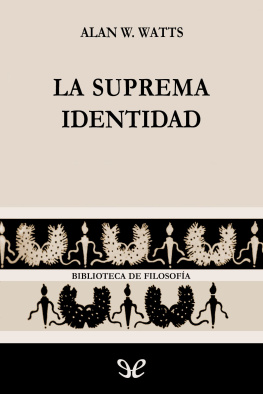
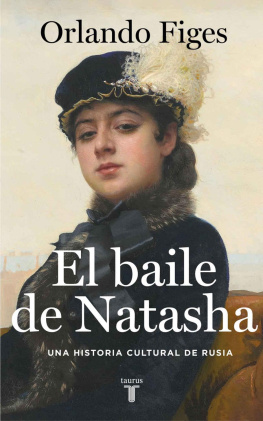
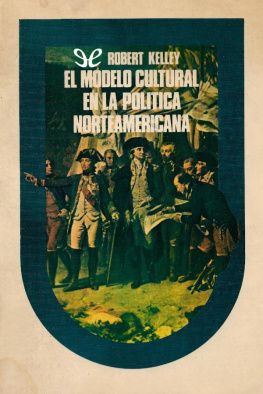
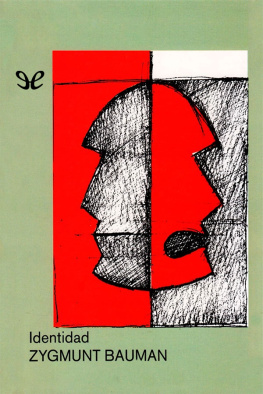



 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer