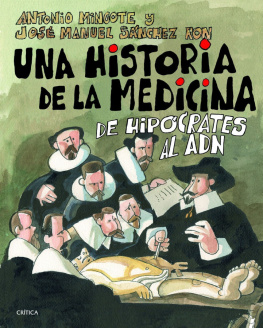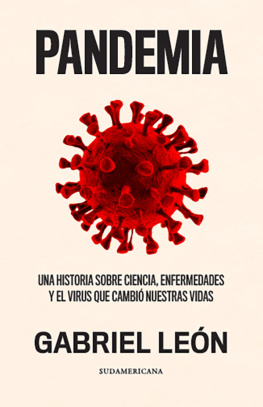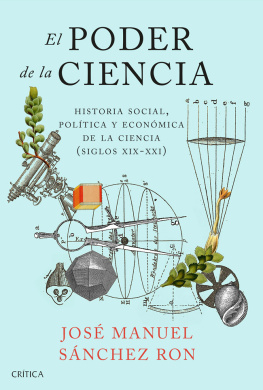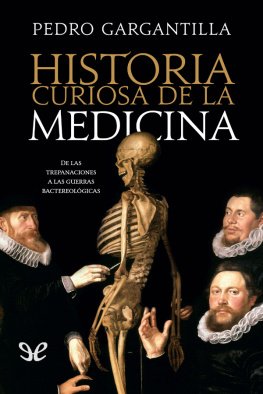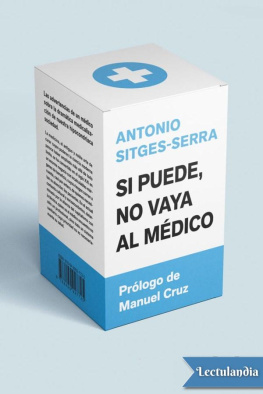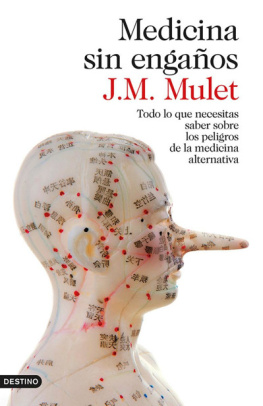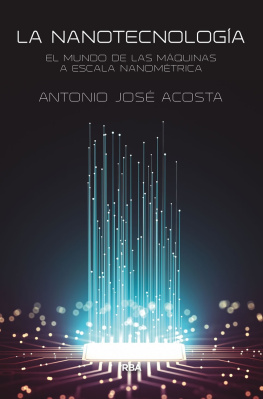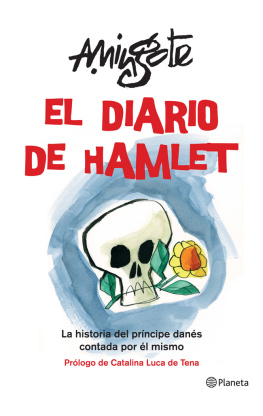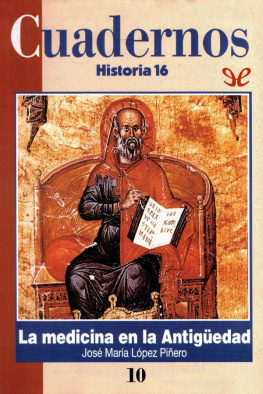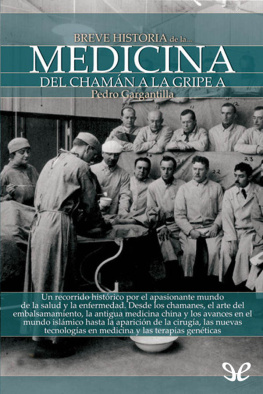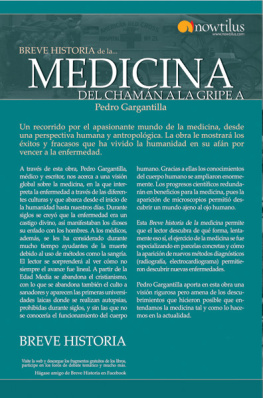Índice
PRÓLOGO Y RECUERDO DE UN HOMBRE BUENO
Lo normal es que cuando un autor finalice un libro y ya esté dispuesto a entregarlo a su editorial, la alegría domine sobre cualquier otro sentimiento. En la presente ocasión, este autor no puede decir lo mismo porque su coautor, su amigo, Antonio Mingote (1919-2012), ya no está entre nosotros para ver culminada la empresa que iniciamos juntos hace cerca de tres años. Falleció el 3 de abril de 2012.
Este libro, Una historia de la medicina. De Hipócrates al ADN, constituye, y estaba pensado como tal, el último de una trilogía, tras ¡Viva la ciencia! (2008) y El mundo de Ícaro (2010), que Antonio y yo queríamos completar. Recuerdo muy bien cómo empezó todo. Tuve la inmensa fortuna de ser su compañero en la Real Academia Española. Todos los jueves nos reunimos en el edificio de la calle Felipe IV de Madrid y yo observé que él llegaba siempre un buen rato antes para leer en una de nuestras magníficas bibliotecas, reposos del alma y alimentos del espíritu, algún libro poco común (su cultura era inmensa). Uno de esos jueves, después de haberlo pensado algo, me acerqué a él y le dije: «Antonio, he pensado que tal vez podríamos escribir un libro juntos. Tú dibujas y yo escribo». Me contestó, no lo olvidaré nunca: «Para mí sería un honor». El honor era, naturalmente, para mí.

Y así comenzó la pequeña pero entrañable, para nosotros importante, historia de nuestra colaboración. Creo, estoy seguro, que él no disfrutó menos que yo. La ciencia lo entusiasmó, aunque era menos ignorante de ella de lo que quería aparentar. Era extraordinario ver lo rápido que entendía las ideas para las ilustraciones que yo le sugería, cómo se informaba él mismo y cómo las daba forma, enriqueciéndolas en maneras que yo no había imaginado, además de crear, por supuesto, otras en las que yo no había pensado. Lo pasamos tan bien que después de nuestros dos libros conjuntos planeamos un tercero. Desgraciadamente, su salud fue deteriorándose con rapidez. Su cuerpo no le respondía, no podía seguir el ritmo que su mente, despierta hasta el último momento, exigía. Pudo hacer algunos dibujos, incluyendo la maravillosa cubierta que ahora lo abre y adorna, pero no todos los que planeábamos. Era doloroso ver cómo quería pero no podía y el sufrimiento que ello le producía. En el tintero de los dibujos que no llegaron a nacer, se halla uno con el que luchó sin llegar a tener fuerzas (la imaginación y el arte nunca lo abandonaron): una mezcla de El Bosco y Brueghel el Viejo, que debería mostrar un abigarrado conjunto de humanos enfermos.
Afortunadamente, la producción artística de Antonio Mingote fue tan extensa, tan increíblemente amplia, que he podido encontrar muchos dibujos suyos de temas médicos, unos publicados, aquí y allá, a lo largo de los años, y otros inéditos, lo que ha hecho posible que nuestra historia de la medicina —una historia que no pretende, ni pretendió nunca, ser ni siquiera medianamente completa; simplemente es nuestra pequeña visión de ella— vea finalmente la luz.
En la tarea de encontrar esos dibujos que completasen los que Antonio hizo para esta obra, su viuda, Isabel Vigiola de Mingote, ha sido fundamental. Es ejemplar el cuidado, el amor, con el que Isabel cuida su legado, lo mismo que hizo en vida de su esposo, con su obra y con él. Entre mis satisfacciones al ver terminada la empresa que Antonio y yo iniciamos juntos, no figura sólo la de honrar la memoria del amigo, de un hombre bueno, que se fue, también está la de añadir un granito de arena al deseo de Isabel de que la memoria de Antonio Mingote continúe acompañando, con renovado vigor, a todos aquellos, una legión inmensa, que lo admiraron y quisieron.
Quiero agradecer también a María Jesús Domínguez su inestimable ayuda en la localización de dibujos. Y al Museo de ABC, en especial a su directora, Inmaculada Corcho, que pusiera a mi disposición los fondos de dibujos que conserva.
J OSÉ M ANUEL S ÁNCHEZ R ON
24 de junio de 2013
CAPÍTULO 1
EL NACIMIENTO DE LA MEDICINA
Aunque el subtítulo de este libro es «De Hipócrates al ADN», es preciso decir algo acerca del origen de esa actividad, la medicina, a la que el gran Hipócrates dedicó sus desvelos. A tal propósito está dedicado el presente capítulo.
Las primeras ciencias
La ciencia y la tecnología son, no cabe duda alguna, los mejores instrumentos que los seres humanos hemos inventado para conocer la naturaleza, incluyendo esa parte de ésta que somos nosotros, organismos vivos. Y una pregunta que podemos hacernos es la de cuáles fueron las primeras ciencias que surgieron. La respuesta no es difícil: las matemáticas, la astronomía y la medicina.
Contar es una necesidad para prevenir, para estar en mejores condiciones ante el futuro. Es conveniente, por ejemplo, conocer el consumo para guardar lo necesario y disponer del resto. No es, por consiguiente, sorprendente que contar fuese la primera gran invención de la humanidad; al menos y aunque no se fuese consciente de ello, la primera gran invención de carácter científico, porque al contar estamos estableciendo sistemas de numeración y eso ya es matemática. Las muescas que se encuentran en piezas óseas de gran antigüedad (por ejemplo, las 29 muescas que aparecen en un hueso de una pata de babuino de unos treinta y siete mil años de antigüedad que se encontró en las montañas de Lebombo, en la frontera entre Swazilandia y Sudáfrica) no tendrían sentido sin que el humano que las hizo no albergase la idea mental de una serie numérica. En formas más complejas, es muy probable que existiera una matemática en el Neolítico, esto es, entre, aproximadamente, los años 3000 y 2500 a.C., que se extendió desde Europa Central hasta las islas Británicas, Oriente Próximo, la India y China.

En cuanto a la astronomía, sabemos muy bien que el cielo, el que se ve durante el día al igual que el nocturno, atrae irresistiblemente la atención de los seres humanos. Durante el día, la presencia del Sol no sólo se manifiesta imperiosamente sino que influye en nuestras vidas de manera determinante: sin él, fuente de calor y de energía, simplemente no podría existir la vida. La noche la domina la Luna, a pesar de que se esconde periódicamente, y esas pequeñas «luces» que finalmente recibieron de los griegos el nombre de «estrellas». Todos estos cuerpos se observan directamente, sin necesidad de disponer de ningún recurso (instrumento) suplementario. Su existencia constituyó, por consiguiente, una experiencia común a los primeros Homo sapiens. Y al observar esos cuerpos, que se movían, existentes más allá de la superficie terrestre, terminaron descubriéndose regularidades en sus movimientos. Han sobrevivido numerosas pruebas que delatan el interés que nuestros antepasados antiguos mostraron por lo que sucede en los cielos: restos arqueológicos orientados de manera que señalan hacia los lugares en los que el Sol se levanta y se pone a mediados del verano y del invierno, tumbas construidas hacia el año 4.500 a.C., cuya forma alargada se alinea con los lugares donde se levantan y ponen estrellas brillantes, como Stonehenge, cuya estructura se adecuaba a posiciones de cuerpos celestes. En el Megalítico, individuos a los que con justicia podemos llamar astrónomos primitivos, grabaron en piedra las figuras de algunas constelaciones fáciles de identificar: la Osa Mayor, la Osa Menor y las Pléyades.