Una revelación premonitoria
«Cuando el escriba llegó al amanecer, Enheduanna, la suma sacerdotisa, aún estaba en el giparu; había pasado toda la noche en él. El escriba pensó que habría tenido nuevas revelaciones que le dictaría al salir. Pero cuando la sacerdotisa apareció, ni siquiera lo vio; al pasar junto a él casi lo derribó. Sin embargo, él sí pudo verla: unas marcadas ojeras le sombreaban los ojos; su cara estaba apergaminada, como si hubiera envejecido muchos años en una sola noche. La siguió mientras descendían los siete niveles del zigurat. Solo cuando estaban en la explanada se atrevió a preguntarle:
—Señora, ¿qué os ha dicho la diosa?
La sacerdotisa lo miró pero no dijo nada.
—¿Tan graves son las revelaciones que os ha hecho que ni a mí podéis decírmelas?
La sacerdotisa tardó en contestarle; cuando lo hizo, su voz parecía salida de ultratumba.
—Cuando yo haya muerto, cuando el último descendiente de la estirpe de mi padre haya muerto, su reino, que hoy se extiende por las cuatro esquinas del universo, será arrasado por las tribus del desierto. Comenzará un período oscuro en el que las sacerdotisas serán expulsadas de los templos y las diosas de los altares. Las mujeres no podrán formar parte del Consejo y se convertirán en una propiedad más de los hombres, como las ovejas o las cabras. Pasará más de un sar antes de que las sacerdotisas vuelvan a los templos y la diosa del amor vuelva a ser adorada.
—Pero ¡eso es imposible, señora! El poder de la diosa es infinito, ningún mortal puede arrebatárselo.
—Inanna, la gran reina del cielo, seguirá brillando en las alturas, pero los hombres impíos se aliarán para dominar a las mujeres y las tratarán peor que a los esclavos. En castigo, la diosa barrerá el amor de la tierra. Las mujeres no sentirán por los hombres más que temor, y los hombres no considerarán a las mujeres dignas de su estima. La tierra yerma de amor será arrasada por un dolor cuya fuerza será mucho más destructiva que la de las aguas del Gran Diluvio. La diosa ha ordenado que nada de esto sea revelado.
Al oír las palabras de la sacerdotisa, el escriba palideció y enmudeció. No volvió a comer ni beber. Cuando poco después murió, se dijo que había ofendido a la diosa y esta le había arrebatado el juicio y la vida.»
Enheduanna, hija del rey Sargón el Grande, fue un personaje real que vivió hace 4.300 años. Era la suma sacerdotisa del templo dedicado al todopoderoso dios de la luna, Nanna, en la ciudad de Ur, desde la que partió el patriarca Abraham en busca de la Tierra Prometida. Ella fue quien escribió las primeras obras literarias de autor identificado de la historia, tales como el poema titulado «La exaltación de Inanna», dedicado a Inanna, diosa del amor y de la guerra, señora del planeta Venus y precursora de la diosa griega Afrodita.
El relato recogido más arriba no es real porque ninguna mortal ni diosa sumeria habría podido imaginar hasta dónde llegarían los hombres en su iniquidad en el trato a las mujeres, relegándolas al papel de siervas y manteniéndolas alejadas de todos los cenáculos de sabiduría y poder durante más de cuatro milenios. Hace escasamente un siglo algunas comenzaron a recuperar un poder parecido al que en su día tuvo Enheduanna; aún libramos batallas para conservarlo.
Invisibles para los sabios y para el resto de la humanidad, mujeres de todas las civilizaciones han buscado el conocimiento desde los albores de la historia: sacerdotisas sumerias, oradoras griegas, matemáticas alejandrinas, monjas de la época de las Cruzadas, súbditas del rey Felipe II, artesanas de los poderosos gremios alemanes del siglo XVII , salonnières francesas de antes y después de la Revolución, astrónomas alemanas e inglesas del siglo XVIII , físicas polacas de finales del XIX , químicas españolas de antes de la Guerra «Incivil», cristalógrafas inglesas y bioquímicas italianas.
Este es el relato de la peregrinación de las herederas de Enheduanna por la cara oculta de la historia.
INICIOS FULGURANTES
1
En el jardín del Edén
En el inicio de la historia un puñado de hombres y mujeres, venidos de no se sabe dónde, crearon una civilización muy desarrollada en una zona con forma de media luna que rodea el desierto de Arabia, denominada Creciente Fértil; contaban únicamente con el lodo que dejaban las crecidas de dos grandes ríos procedentes de las montañas. La agricultura, la ganadería, la escritura, el comercio, las matemáticas, la religión y el derecho surgieron en una tierra en la que, antes de que el ser humano la domeñara con su trabajo e inteligencia, no había más que desiertos y pantanos.
La historia de las mujeres sabias comienza en el lugar donde la Biblia sitúa el jardín del Edén; allí se encontraba la ciudad de Ur, cuna de Abraham. Pero mucho antes de que el patriarca bíblico hollara su suelo, allí apareció una religión poblada con centenares de dioses y diosas que luego habrían de reaparecer metamorfoseados en el resto de las religiones politeístas de la Antigüedad. Mitos de la Biblia como el de Moisés salvado de las aguas, el diluvio universal, los diez mandamientos, la torre de Babel o las plagas de Egipto surgieron en el Creciente Fértil. La búsqueda de los lugares geográficos donde habían ocurrido los hechos relevantes de El libro santo impulsó las excavaciones en esta región a comienzos del siglo pasado. Como consecuencia de ellas, hoy sabemos que Mesopotamia, vocablo formado por la unión de dos palabras griegas, meso y potamos, que significan «entre ríos», fue una zona extraordinariamente fértil no solo por su producción agrícola, que según la Biblia llegó a ser de trescientos por uno, sino porque allí surgieron todos los saberes sobre los que se basa nuestra civilización.
En esta sociedad primigenia, donde las mujeres no estaban condenadas a desempeñar papeles secundarios, una de ellas, Enheduanna, nos legó una obra literaria cuyos ecos resuenan en los textos del Antiguo Testamento y de los poemas homéricos.
E N LOS ALBORES DE LA HISTORIA Y DE LA TÉCNICA
Hay que buscar los antecedentes de la civilización en la que vivió Enheduanna miles de años antes de su nacimiento, cuando las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates fertilizaban la llanura de aluvión situada entre ambos ríos, y proporcionaban las condiciones para que la dura vida nómada de los cazadores del Neolítico se fuera transformando en la más sosegada de los cultivadores. Los habitantes de esa zona observaron los ciclos de las plantas a lo largo de milenios hasta deducir la periodicidad de las cosechas, seleccionaron las variedades de gramíneas que daban el grano más abundante y los árboles que proveían de mejores frutos. Ese fue el comienzo de la agricultura, que suele situarse entre los años 5000 y 6000 antes de nuestra era, gracias a la cual la población humana, al estar protegida de hambrunas, aumentó y progresó asombrosamente. Poco después, los cultivadores empezaron a desarrollar los primeros sistemas de irrigación, unas toscas canalizaciones para llevar el agua a las zonas donde no llegaban los ríos. También drenaron las zonas pantanosas y las convirtieron en terrenos cultivables. Estos canales facilitaron vías de transporte extraordinariamente útiles en las interminables llanuras semidesérticas donde los desplazamientos a pie eran muy penosos. Y entonces agruparon sus viviendas y formaron pequeños núcleos urbanos, en los cuales los habitáculos primitivos se situaban alrededor de una construcción principal dedicada al espíritu protector del poblado.


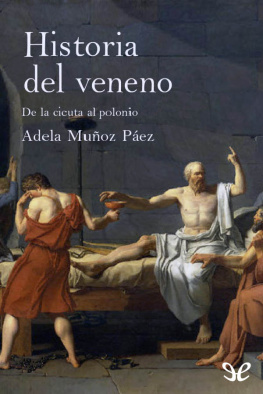
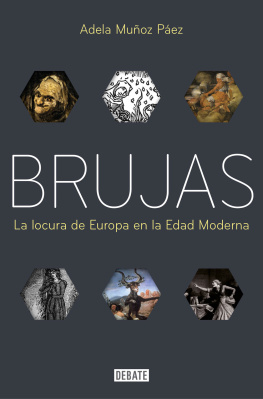
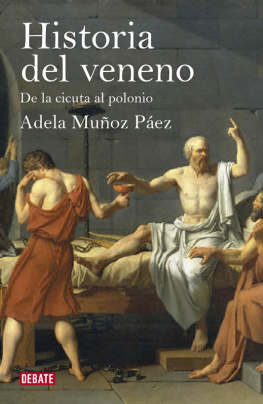
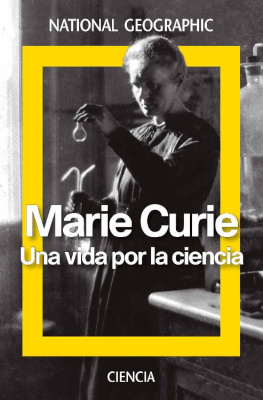
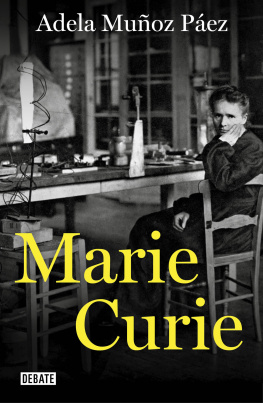
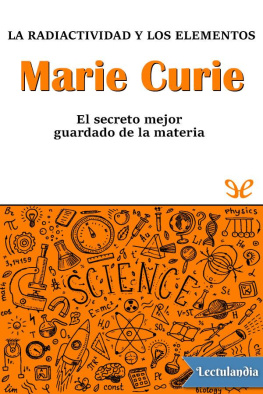





 @Ebooks
@Ebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer