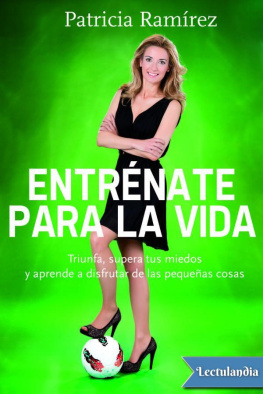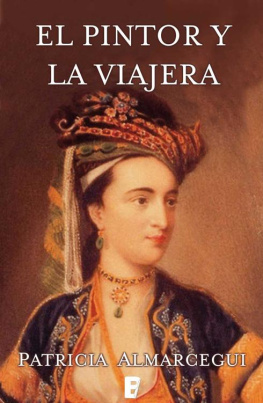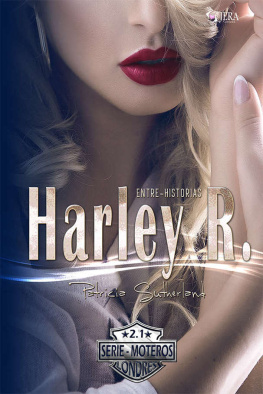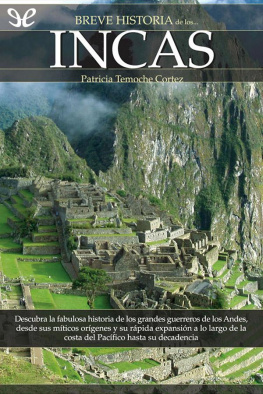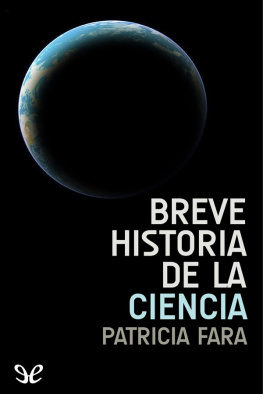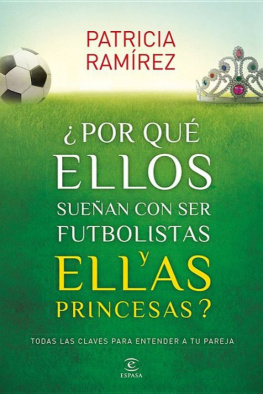Ragendorfer, Ricardo Patricia / Ricardo Ragendorfer. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Planeta, 2019. Archivo Digital: descarga
ISBN 978-950-49-6835-1 1. Biografía. I. Título. CDD 920.72 |
© 2019, Ricardo Ragendorfer
Diseño de cubierta: Departamento de Arte de Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.
Fotografía de tapa: mf archivo
Fotografía de Ricardo Ragendorfer: Martín Katz
Investigación y edición fotográfica: María Flores
Todos los derechos reservados
© 2019, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.
Publicado bajo el sello Planeta®
Av. Independencia 1682, C1100ABQ, C.A.B.A.
www.editorialplaneta.com.ar
Primera edición en formato digital: septiembre de 2019
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-950-49-6835-1
A la memoria del inolvidable Pablo Chacón
El diablo ataca de noche
La mujer trazaba garabatos en un papel mientras permanecía en silencio, con el auricular pegado a la oreja. Luego, soltó:
—Ningún problema; ya mismo me ocupo.
La llamada había interrumpido la primera reunión con su equipo en la sede ministerial de la calle Gelly y Obes 2289, del barrio porteño de Recoleta.
—Gracias, querida —le respondió una voz con tonada norteña.
—Por nada, señor gobernador —fue su despedida.
Entonces se oyó el «clic» que dio por concluido el diálogo.
Esa comunicación telefónica fue breve, expeditiva y cargada con cierto sentido histórico. Quizás a sabiendas de esto último, ella, Patricia Bullrich, la flamante ministra de Seguridad de la Nación, se permitió rematarla de manera tan solemne, como si hablara para la posteridad, cuando hasta la frase anterior había tuteado a su interlocutor. Se trataba del —también flamante— mandatario jujeño, Gerardo Morales.
Corría la mañana del 13 de diciembre de 2015. La temperatura rozaba los 40 grados en la ciudad de San Salvador.
El tipo arrojó el celular sobre el escritorio antes dar unos pasos hacia el ventanal de su despacho del Palacio de Gobierno, frente a la Plaza Belgrano. Y maldijo por lo bajo.
Ese idílico paisaje se veía malogrado por un acampe de la Organización Barrial Túpac Amaru, liderado por la dirigente Milagro Sala. Más de 5 mil personas en 200 carpas. Reclamaban ser recibidos por Morales para garantizar la continuidad de los planes sociales. Pero él, lejos de acceder, ya había hecho una presentación ante el fiscal Darío Osinaga para que ordenara el desalojo de los manifestantes, y ahora acababa de requerir al Poder Ejecutivo el envío de fuerzas federales a tal efecto.
Al cabo de unos segundos regresó al escritorio. Y musitó:
—El paquete ya está armado.
Su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, asintió con un leve cabeceo. Era el único funcionario que lo acompañaba aquel domingo.
En aquel mismo instante, a 1.365 kilómetros de allí, la ministra Bullrich retomaba la reunión de Gabinete no sin susurrar una directiva en la oreja del hombre sentado a su derecha:
—Convóquelo ya mismo a Kannemann.
El receptor de esa indicación, un sujeto con más mandíbula que cuello, era Eugenio Burzaco, el secretario de Seguridad. Y el tal Kannemann, cuyo nombre de pila era Omar, el director nacional de Gendarmería.
Este llegó al Ministerio 45 minutos después.
II
El auxilio policíaco al gobernador Morales se organizó con la velocidad de un rayo. «Preséntese en la unidad con uniforme, mochila y bolso», aquella orden fue impartida por teléfono, correo electrónico y WhatsApp desde el Destacamento Móvil 5, situado en la ciudad de Santiago del Estero. Hasta entonces —transcurría aún la tarde del domingo— había reinado allí la típica quietud del fin de semana. La mayor parte del personal estaba de franco. Ahora, ya durante la puesta del sol, unos 150 gendarmes permanecían en la Plaza de Armas. Entre ellos flotaba lo que la jerga operativa llama «excelente moral». ¿Acaso esa tropa —que incluía 11 mujeres— era consciente de haber sido la elegida para el debut represivo del régimen macrista?
Lo cierto es que tamaña circunstancia se veía opacada por el entusiasmo —diríase— turístico que predominaba entre los movilizados.
Recostada contra la base del mástil, la suboficial Silvia Hidalgo con un smartphone entre las manos escribía en su cuenta de Facebook: «Pensar que estaba en mi casa tocando la guitarra y ahora, de repente, me embarco rumbo a Jujuy. Esto es lo que vive solo un gendarme. Y no me arrepiento».
A un metro, el cabo Guillermo Fernando Guitán le decía por celular a su esposa: «¡El jueves me tenés de vuelta acá!». Su tono era exultante.
Otros gendarmes jugaban al truco. Algunos escuchaban música con auriculares. Había rondas de mate. Y animadas tertulias.
Ya era de noche cuando fueron distribuidos en tres micros.
El cabo Sergio Lizondo tardó en subir al primer vehículo. Y buscó con la mirada a Guitán, salteño como él. Pero al verlo sentado con otro gendarme, fue hacia el fondo, y terminó acomodándose junto al sargento Javier Centeno.
La caravana partió a las 22:30, encabezada por un patrullero. Detrás de los micros había tres camiones Unimog cargados con pertrechos.
Centeno, como para iniciar una conversación, le preguntó a Lizondo si era casado. Y él respondió:
—Con mi mujer estamos juntados. Ella está embarazada de tres meses.
—Apurate y hacé el expediente para la obra social —aconsejó el sargento.
Luego extendió el celular para mostrarle una foto de sus tres hijos.
—A este —comentó, señalando al más chico— le digo Leo Matioli porque está lleno de cadenitas.
Lizondo estiró el cuello para apreciar tal detalle. Y de soslayo vio que el otro exhibía una sonrisa de oreja a oreja. Finalmente volvió a apoyar la cabeza en el respaldo del asiento.
El micro ya dejaba atrás el río Dulce para adentrarse en la ciudad de La Banda, a seis kilómetros de la capital. Las luces de la cabina estaban apagadas, y ellos enfocaron los ojos en el televisor que colgaba del techo.
La pantalla irradiaba el comienzo de la película Los indestructibles , con Sylvester Stallone, sobre un grupo de mercenarios enviados a una isla ficticia del Caribe sin otro propósito que poner las cosas en orden. Nada más oportuno para la ocasión.
Lizondo quedó dormido en la tercera escena. Profundamente dormido, a pesar de los estruendos provocados por las escaramuzas bélicas del filme.
Pero una explosión se le coló en el sueño. Y los párpados se le abrieron de golpe. En aquella fracción de segundo solo le bastó un vistazo a la pantalla negra del televisor para comprender que la película ya había terminado.
En cambio, no fue consciente de que habían transcurrido cinco horas de viaje. Ni que la caravana estaba en la ruta nacional 34, justo antes de cruzar el puente sobre el lecho sin agua del río Balboa, en el sur de Salta, apenas a unos 25 kilómetros de Rosario de la Frontera.
Aún persistía el eco de ese bombazo seco y potente —causado al estallar una rueda delantera—, mientras el micro comenzaba a zarandearse sin control. En la cabina se encendieron las luces. Lizondo únicamente atinó a levantar las piernas para encogerse en su asiento. Así, quieto como una estatua, pudo oír el estrépito de la carrocería al chocar contra el guardarraíl. Por último, sintió que el vehículo iba en el aire. Volaba.
Desde el segundo micro fue posible ver tal secuencia: al desbarrancarse, la mole metálica dio una vuelta de campana y se precipitó al fondo del río para terminar con las ruedas hacia arriba.