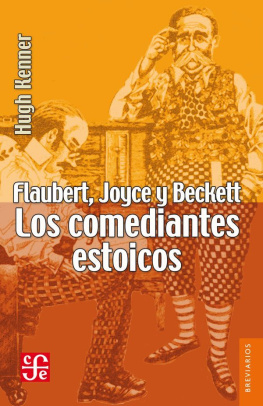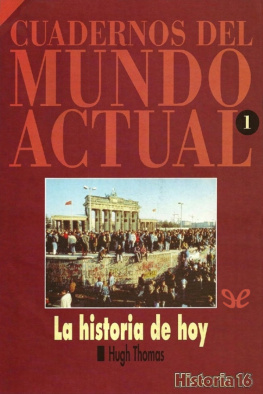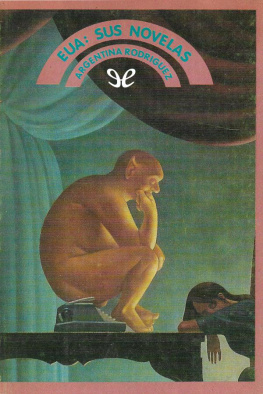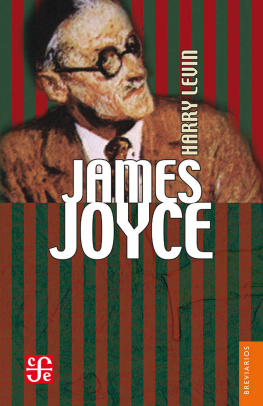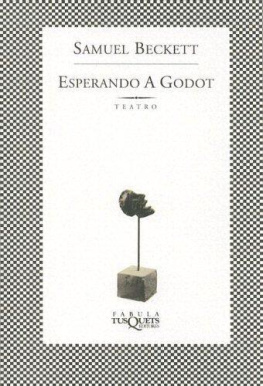El contenido esencial de este libro fue expuesto en tres conferencias durante la Tercera Conferencia Anual de Crítica Literaria Contemporánea de la Universidad de Georgetown, en julio de 1961. El primer capítulo se publicó en Spectrum, en el número de Otoño-Invierno de ese año. Hacia esa misma fecha incorporé al segundo capítulo gran parte de una ponencia llamada “El libro como libro”, que presenté en la serie de conferencias Moody en la Universidad de Chicago en noviembre de 1960 y que posteriormente apareció publicada en el libro Cristiandad y cultura, compilado por J. Stanley Murphy (Helicon Press, Baltimore, 1961). Reconfiguré el tercer capítulo a la luz de otra ponencia, “Arte en un campo cerrado”, leída en el Haverford College (Conferencias Shipley, 1962) y en la Universidad de Virginia (en los seminarios Peters Rushton, en marzo de 1962). Tengo una deuda con quienes me han patrocinado y editado por su estímulo para redactar esos textos y su autorización para reproducirlos.
Las ilustraciones a lo largo del texto tienen el propósito de evitar al lector el verse constreñido a la insuficiencia de la documentación.
Prefacio
El estoico es aquel que considera —sin pánico, y sin indiferencia— que el abanico de posibilidades que está a su alcance tal vez es grande, tal vez pequeño, pero cerrado. Sea porque los hábitos de los dioses son invariables, invariables las propiedades de la materia, e invariables los límites dentro de los cuales la lógica y las matemáticas despliegan sus formas, nada puede anhelar que no pueda prever mediante el método adecuado. No tiene por qué desesperar: sabe que la mejor solución de cualquier problema siempre deberá sus elementos a un conjunto conocido, de manera que, idealmente, no le causará ninguna sorpresa. Las analogías subyacentes a su pensamiento son físicas, no biológicas: las cosas son elegidas, barajadas, combinadas; todo movimiento reordena una cantidad de energía limitada. Es característico que sea, en momentos emblemáticos de la historia, un pensador ético que sopesa deber contra preferencia sin abrigar expectativas extravagantes; un héroe consciente de que al desafiar a los dioses obedece, no obstante, su voluntad; un apostador que calcula los riesgos; un defensor de la segunda ley de la termodinámica y, en nuestra época, un novelista que llena cuatrocientas páginas vacías mediante el arte de combinar veintiséis letras diferentes.
Nos ha tomado varios siglos darnos cuenta de que la revolución de Gutenberg transformó la composición literaria en un acto potencialmente estoico. Mientras que la escritura fue la forma gráfica del habla, se admitieron tácitamente sus muy estilizadas limitaciones, sus matices sintetizados a partir de discretas partículas. Tonos, gestos, vivas inflexiones, ojos que se encuentran… el lector aprende, sin percatarse, a suplir todos esos catalizadores del flujo del diálogo. Durante muchos siglos leer no fue sólo una operación hecha con el ojo, sino siempre con la voz, y escribir —incluso escribir para la prensa— era una actividad sujeta a la presunción de que las palabras elegidas serían animadas por el habla. “Verie devout asses they were…”, cinco palabras de Nashe bastan para saber que oímos una voz. No obstante, hacia 1926, I. A. Richards creyó necesario puntualizar la idea de que el tono (“la actitud del hablante ante el público”) era uno de los componentes del significado, pues para ese entonces el significado de las palabras impresas se había dividido en componentes que el lector diestro había aprendido a rearmar; y para mediados del siglo uno de los principales empeños del salón de clases era convencer a los muchachos de dieciocho años de edad, avezados consumidores de impresos durante dos tercios de sus vidas, de que había todo tipo de significados latentes en el lenguaje salvo aquellos que la gramática y el diccionario traban.
I wonder, by my troth, what thou, and I
Did, till we lov’d? Were we not wean’d till then?
Un estudiante al que estas dos líneas le parezcan densas no tendrá ninguna dificultad para comprender lo que sigue:
En los puestos de periódicos, la nueva edición dominical tenía un aspecto limpio y armonioso (seis columnas distribuidas a lo ancho de la página en vez de las ocho habituales) y llevarlo a casa resultaba más fácil (con un peso de 220 gramos contra los casi 2 kilos de The New York Times ).
Sin embargo es virtualmente imposible leer este último párrafo en voz alta. Ha pasado de la investigación a través de la máquina de escribir a la imprenta sin la intervención de la voz humana. Lo copié, por supuesto, de un ejemplar del Time que tenía a la mano. En él se dice que el número entero, con sus noventa y dos páginas, es un denso mosaico de imparcialidad, y que cada uno de sus átomos es respaldado por un investigador que puede brindar prueba de ello si alguien así lo solicita. Time, exhalación del linotipo, no habla: comprime. Los neologismos que emplea (“cinemactor”, “Americandidly”) apelan sólo al ingenio del ojo. En su inmenso éxito contemplamos a varios millones de lectores que cada semana absorben información de la página impresa de manera exclusivamente visual, y descifran de manera sencilla y veloz una modalidad de lenguaje sobre el cual —por primera vez en una escala tan vasta— el habla no tiene dominio alguno.
Esto no significa solamente que nos hemos acostumbrado a leer en silencio, sino a leer materiales que en sí mismos sólo implican silencio. Hemos sido adiestrados en una cultura totalmente tipográfica, y quizá esa sea la habilidad que distinga al hombre del siglo XX . El lenguaje de las palabras impresas se ha convertido, como el lenguaje de las matemáticas, en un lenguaje sin voz; a tal punto que cumplir con las exigencias de una escritura que implique la mecánica de la voz se ha convertido en una destreza muy especializada y cada vez más rara. Al mismo tiempo, hemos empezado a fundar una gran cantidad de teorías relativas al lenguaje como un campo cerrado. Por ejemplo, para programar una máquina traductora es necesario tratar cada uno de los dos lenguajes como 1) un conjunto de elementos y 2) un conjunto de reglas para manejar esos elementos. Bien establecidas, esas reglas generarán todas las oraciones posibles del idioma al que se apliquen y, de acuerdo con tal idea, las oraciones de un libro dado podrían considerarse casos especiales. Se objetará que ésta es una manera extraña de hablar del Evangelio según San Juan: lo es, y hablar de un conjunto de masa específica que describe una ruta elíptica alrededor de un foco sobre el cual gira un globo de átomos ionizados es una manera igualmente extraña de hablar del planeta sobre el cual caminamos.