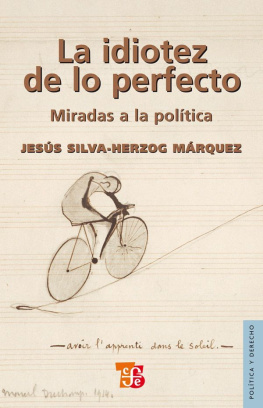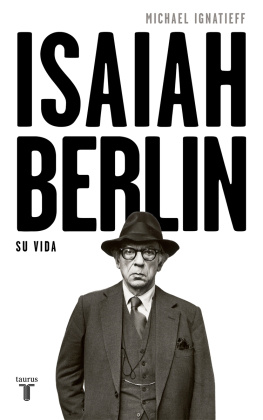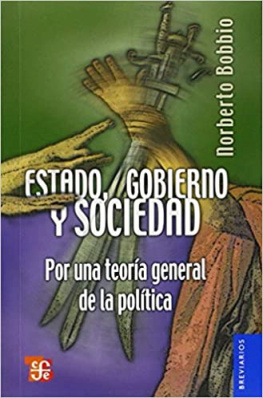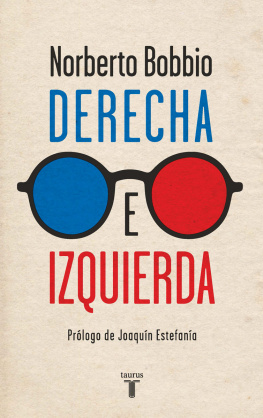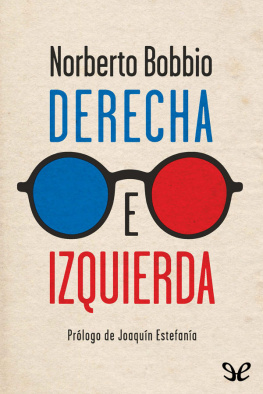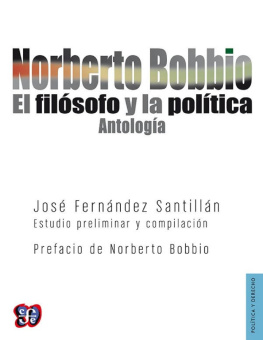La idiotez de lo perfecto
Miradas a la política
Jesús Silva-Herzog Márquez

Primera edición, 2006
Primera edición electrónica, 2010
Imagen de portada: Avoir l’apprenti dans le soleil, diabujo de Marcel Duchamp, 1914 Philadelphia Museum of Art: The Louise and Walter Arensberg Collection, 1950
D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios:
editorial@fondodeculturaeconomica.com
Tel. (55) 5227-4672
Fax (55) 5227-4694
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0511-5
Hecho en México - Made in Mexico
Acerca del autor
Jesús Silva-Herzog Márquez ejerce la crítica política en la ciudad de México. Es licenciado en derecho por la UNAM y maestro en ciencia política por la Universidad de Columbia. Autor de El antiguo régimen y la transición en México y Andar y ver, es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México ( ITAM ).
Y se nos ha negado
la idiotez de lo perfecto.
Wislawa Szymborska
Introducción
Ofrezco aquí una mano de retratos. Ensayos sobre cinco hombres que, en la segunda franja del siglo XX , pensaron la política. No sugiero que estén aquí los cinco picos del siglo. Si el criterio fuera orográfico, muy distinta sería la galería. No los reúne una causa común, un temperamento, una desdicha. En la elección de estos bocetos se asoman, más que los rigores de un catedrático, los caprichos de un lector. Un jurista, un biógrafo, un profesor, un historiador, un poeta. Carl Schmitt, Isaiah Berlin, Norberto Bobbio, Michael Oakeshott, Octavio Paz. Ninguno de ellos, adelanto desde ahora, encaja en casilleros de ángulos rectos: un socialista desesperanzado, un conservador aventurero, un abogado que abandera la ilegalidad, un solitario con nostalgia de fraternidad, un liberal atribulado.
Si el hilo entre ellos no está en sus ideas ni en su talante, el puente que los enlaza podría encontrarse tal vez en la entidad de sus preguntas. Columpiándose entre la definición y la metáfora, en poemas y ponencias, por caminos del recuerdo o la imaginación (que según Hobbes son la misma cosa), estos autores buscaron la médula. Cada uno a su modo afrontó los misterios centrales de la política. ¿Es una espada que da sentido a la existencia o un simple entretenimiento cruel? ¿Es el mando eficaz que mueve al mundo o el espectáculo con el que encubrimos nuestra impotencia? ¿Cabeza o cola de la historia? ¿Plaza de conciliación o campo de guerra? ¿Esperanza civilizatoria o bestia indomable?
Quiero decir que la inteligencia de estos hombres no rozó la superficie. Escarbando la piel de la ley y los gobiernos, cada uno de ellos montó una mirilla para examinar las raíces de la política: la naturaleza de la historia y el poder; el sitio de la razón, el olfato, la invención; la potencia de las reglas y la voluntad; la forma de la democracia; el sitio del hombre entre otros hombres. Para alguno, la mano de la política no puede más que sujetar una granada para lanzarla al enemigo con la esperanza de destrozarlo. Para otro, la política es una pelota con la que nos entretenemos mientras el tiempo pasa. El dedo índice apretando el gatillo de un arma mortal o sosteniendo apaciblemente una taza de café. Bomba o canica, la política puede encender el dramatismo de la guerra o acoger la inutilidad del juego.
Juego o guerra, la política que dibujan estos autores es una manera de lidiar con la imperfección. No hay asomo en ellos de utopías, de paraísos perdidos o por ganar. Ningún atajo al fin de los tiempos. La política llevará siempre las marcas fastidiosas de la fuerza, el azar y el conflicto, tercos aguafiestas de la perfección.
Ciudad de México, 29 de julio de 2005
Una ciencia de la ilegalidad
¿Debemos asentarnos en la catástrofe?
Ernst Jünger
Carl Schmitt nació el mismo año que Adolfo Hitler. Se encontraron alguna vez, pero nunca hablaron. El primero sentía una mezcla de desprecio y fascinación por el dictador; el segundo jamás dio importancia al hombre que se ofreció para razonar sus atropellos. Aquella ambigüedad en Carl Schmitt marcaría su vida. También su recuerdo. Desde las emociones de la razón sentía una fuerte repulsión por el hombre ignorante y tosco; despreciaba al político rudimentario que no era capaz de articular un discurso coherente. Quizá sentía también miedo por la violencia que irradiaba. Pero la agudeza de su intuición valoraba, sobre todo, la fuerza y la hondura de su atractivo. Hitler encarnaba de modo misterioso una fuerza mítica: era un hombre que, sin cálculo ni argumento, advertía la grieta que se abría bajo la tierra. Hitler era una fuerza, una energía, una llama de entusiasmo y de valor en medio de la tibia cobardía.
Unos días antes del triunfo electoral del nacionalsocialismo, Carl Schmitt publicaba un artículo en la prensa en el que anticipaba el desastre: quien colabore con los nazis estará actuando tonta e irresponsablemente. El nacionalsocialismo, argumentaba, es un movimiento peligroso que puede cambiar la constitución, establecer una iglesia de estado, disolver los sindicatos, aplastar los derechos. Menos de un año después, y por invitación de Heidegger, Carl Schmitt se afiliaba al Partido Nacional Socialista. Más que el temor por la dictadura naciente, era la ambición lo que provocaba el giro. También una convicción de que las fealdades del poder son siempre preferibles a los horrores de la anarquía. Lo muestra una entrada en su diario, el día mismo que Hitler fue nombrado canciller: “Irritado y, de alguna manera, aliviado; por lo menos una decisión ”. En Hitler aparecía la esperanza de la decisión.
El día que Carl Schmitt vio a Hitler fue el 7 de abril de 1933. Se trataba de una reunión en la que el Führer presentaría su programa de gobierno. En uno de sus cuadernos personales está el registro de ese encuentro. El salón estaba repleto con los jerarcas del partido y del ejército que, con rostros de acero, observaban detenidamente al Jefe. Hitler, como un toro nervioso al entrar a la plaza, pronunció su proclama. Transcurrió media hora para que el discurso se acercara al despegue. En las notas de Schmitt, Hitler aparece como un hombre inseguro que depende obsesivamente de las reacciones de su auditorio. Como un enfermo, el orador necesitaba el respirador del aplauso. Todo el mundo lo escuchaba atentamente… y nada. Visto de cerca, el gran agitador de las masas era un oradorcillo insulso. El Führer no hizo ninguna conexión real con su auditorio, no hiló ninguna idea memorable, no encendió ningún rayo. Nada.
La decepción del abogado quedó escondida tras el cálculo del oportunista. Había que incorporarse a la pandilla triunfante. Cuatro semanas después de aquel encuentro obtenía la credencial número 2 098 860 del partido. La máscara de la devoción funcionó, por lo menos durante un tiempo. Pronto se convertiría en una pieza valiosa del aparato de legitimación nacionalista: el apóstol jurídico del nuevo régimen. El periódico oficial del nazismo lo llamó “el abogado de la Corona”. La investidura no es injusta, por lo menos en la primera etapa del nazismo, cuando fungió, efectivamente, como el cerebro jurídico del fascismo alemán. Schmitt vio el nuevo orden como la oportunidad de lanzar una gran revolución jurídica que abandonase los argumentos de una “época decrépita”. El objetivo era vivificar la ley, reconciliar el derecho con la justicia a través de la intervención salvadora del hombre fuerte. Si la vieja legalidad se agotaba en las escrituras de la ley, la nueva legalidad habría de reencontrar la moral (aunque aplastase la regla). Así, un golpe de Estado podría ser “rigurosamente legal” porque Hitler, al romper los estatutos, defendía el derecho vital del pueblo alemán. Era el nacimiento de una nueva legalidad.