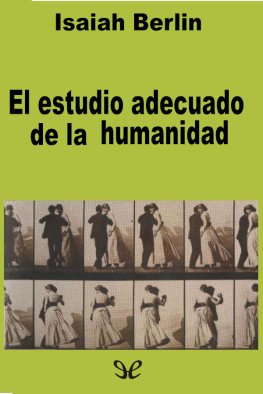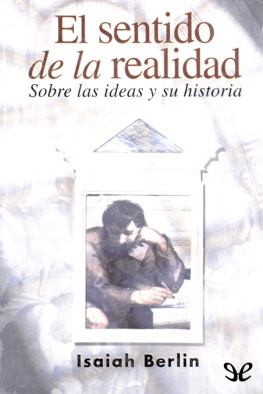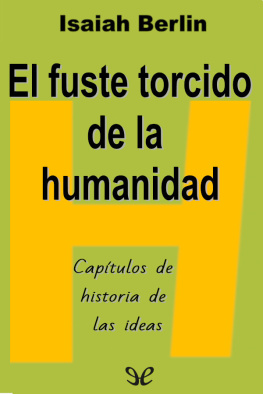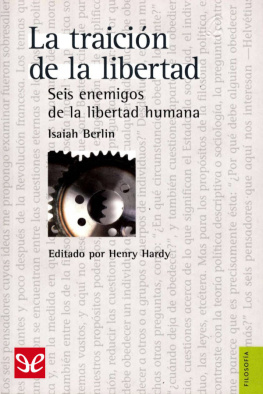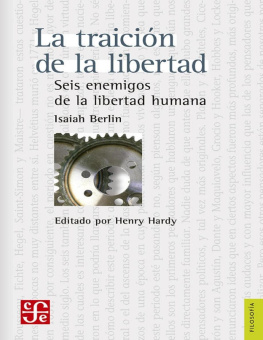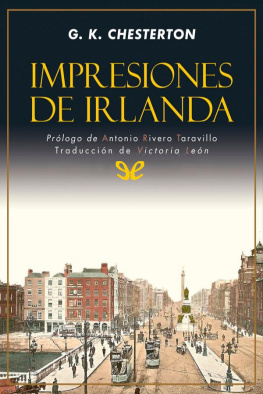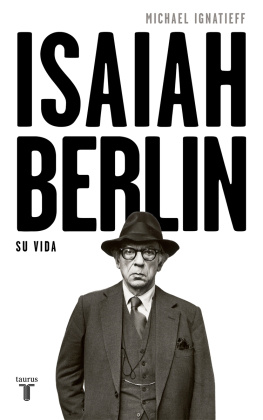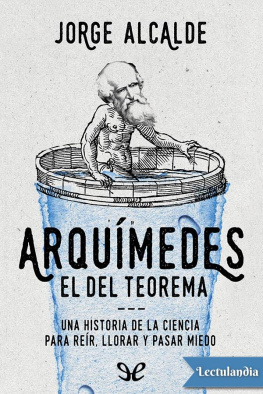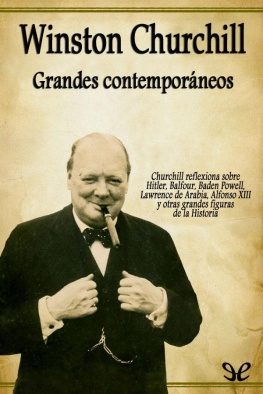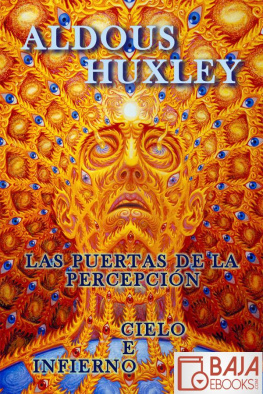Aldous Huxley

Las clases en los grados intermedios de estudios clásicos y de historia y el «Alto Octavo» en St. Paul's School eran, a mediados y finales de los años veinte, una institución insólitamente refinada. Esto no fue inducido directamente por los maestros que eran (con una excepción: un oscuro excéntrico y devoto contemporáneo y seguidor de Lytton Strachey) sólidos, sentimentales y carentes de imaginación. Mientras que los más civilizados entre ellos recomendaban a Shaw, Wells, Chesterton, Gilbert, Murray, Flecker, Edward Thomas, Sassoon y el London Mercury, nosotros leíamos a Joyce, Firbank, Edward Carpenter, Wyndham Lewis, la Lógica de Schiller, Havelock Ellis, Eliot, el Criterio y, bajo el impulso de Arthur Calder-Marshall, cuyo hermano mayor se encontraba por entonces en Norteamérica y las recomendaba, las obras de H. L. Mencken, Cari Sandburg, Sherwood Anderson; también nos interesábamos en Cocteau, en la Transición, en los primeros surrealistas. Mirábamos con desdén Life and Letters, dirigida por Desmond MacCarthy, considerándola blanda y convencional. Y entre nuestros principales emancipadores intelectuales se encontraron J. B. S. Haldane, Ezra Pound, Aldous Huxley.
No puedo afirmar que alguien me haya liberado; si entonces estaba yo encadenado, seguramente aún lo estoy. Pero así como los hombres de letras —encabezados por Voltaire, jefe de la profesión— rescataron a muchos humanos oprimidos en el siglo XVIII, así también a Byron o George Sand, Ibsen y Baudelaire, Nietzsche, Wilde y Gide y quizás hasta Wells o Russell lo hicieron después, así los miembros de mi generación fueron ayudados a encontrarse a sí mismos por novelistas, poetas y críticos preocupados por los problemas centrales de su época. En ocasiones, el valor social y moral puede ejercer una influencia más decisiva que la sensibilidad o los dones originales. Uno de mis contemporáneos, hombre de excepcional probidad, potencia intelectual y responsabilidad moral, inhibido y deformado por una posición social incierta y por el enconado puritanismo de su padre, fue moralmente liberado (como otros lo han sido por el psicoanálisis, o por Anatole France, o por vivir entre árabes) leyendo a Aldous Huxley: en particular Point Counter Point y uno o dos cuentos cortos. Se habían iluminado para él los lugares antes oscuros, lo prohibido había cobrado expresión, la experiencia física íntima, cuya referencia más tenue solía perturbarlo profundamente afectándolo con un sentimiento de violenta culpa, había sido descrita minuciosa y plenamente. Desde aquel momento mi amigo avanzó intelectualmente, y ha llegado a ser uno de los más admirados y productivos hombres de cultura de nuestros días; sin embargo, no era este efecto terapéutico el que atraía a los jóvenes de mi generación tanto como el hecho de que Huxley se encontró entre los primeros escritores que, pese a su siempre comentada incapacidad para crear caracteres, jugaba con las ideas tan libre y alegremente, con tal virtuosidad que el lector sensible, que había aprendido a ver a través de Shaw o Chesterton, quedaba deslumbrado y conmovido. Aquella actuación se efectuaba ante un trasfondo de relativamente pocas y sencillas convicciones morales; quedaban disfrazadas por la brillantez de la realización técnica, pero allí estaban, eran inteligibles, y como un bajo continuo monótono e insistente, vibrando lentamente a través de aquel elaborado despliegue intelectual, se imponían a los espíritus de los muchachos de diecisiete y dieciocho años, aún, en su mayoría, ávidos y moralmente impresionables, por muy complejos o decadentes que, en su ingenuidad, hubiesen creído ser.
Yo sospecho que el efecto disminuyó cuando el bajo continuo —la sencilla y repetitiva pauta de la filosofía moral y espiritual de Huxley— fue volviéndose cada vez más excesivo en las novelas posteriores, destruyendo las exaltantes y deliciosamente atrevidas líneas superiores de su música, «modernas», neoclásicas, con cuya sola combinación sus novelas parecían obras maestras. La grave, noble, humana y tolerante figura de los años cuarenta y cincuenta inspiró respeto y admiración universales. Pero el poder transformador —el impacto— fue el del anterior Huxley, «cínico», negador de Dios, objeto de temor y desaprobación para padres y maestros, el perverso nihilista cuyos sinceros pasajes, dulcemente sentimentales —especialmente acerca de música— eran devorados enteros y con deleite por aquellos jóvenes lectores que pensaban estar permitiéndose uno de los vicios más peligrosos y exóticos de la iconoclasta época de posguerra. Fue uno de los grandes héroes de la cultura para nuestra juventud.
Cuando lo conocí en 1935 o 1936, en casa de un amigo común, lord Rothschild, en Cambridge, yo esperé quedarme mudo de admiración, y quizás ser tajantemente desdeñado. Pero Huxley se mostró muy cortés y atento hacia todos los presentes. Se dedicaban a jugar juegos intelectuales, o al menos eso me pareció, después de casi todas las cenas; encontraban un placer en desplegar su ingenio y sus conocimientos; era claro que a Huxley le encantaban tales ejercicios, pero se mostraba ajeno a toda competencia, benévolo y remoto. Cuando por fin terminó el juego, él habló, sin alterar su tono bajo y monótono, acerca de personas e ideas, describiéndolas cual si las viera desde una gran distancia, como especímenes extraños pero interesantes, extraños pero no más extraños que muchos otros del mundo, en el que parecía ver una especie de museo o enciclopedia. Habló con serenidad y desarmante sinceridad, muy sencillamente. No había malicia y sí muy poca ironía consciente en su conversación, tan solo la más tenue y benévola burla, pero de la índole más inocente. Le encantaba describir profetas y mistagogos, pero también recibieron su merecido, y más de lo que merecían, figuras como el conde Keyserling, Ouspensky y Gourdieff, que no le gustaban mucho; el propio Middleton Murry fue tratado más piadosa y seriamente que en su retrato en Point Counter Point. Huxley hablaba muy bien: necesitaba un público atento y silencioso, pero no se absorbía en sí mismo ni se mostraba dominador, y todos en la habitación habían caído bajo su magia apacible; brillantez e ingenio flotaban en el aire: todo el mundo se mostró tranquilo, serio, interesado y contento. El cuadro que he tratado de pintar puede dar la idea de que Huxley, con todas sus nobles cualidades (como algunos hombres muy buenos y escritores talentosos) tenía en su persona algo aburrido, de predicador. Pero esto no sucedió en las pocas ocasiones en que me encontré con él. Tenía gran encanto moral e integridad, y eran estas raras cualidades (como las del, por otra parte muy disímbolo, G. E. Moore) y no brillantez ni originalidad, las que compensaban con creces toda falta de brillo, y cierta flaqueza en el continuo flujo de palabras que todos escuchábamos atenta y respetuosamente.
El mundo social acerca del que Huxley escribió casi fue destruido por la segunda Guerra Mundial, y el centro de su interés pareció cambiar del mundo exterior a la vida interna de los hombres. Su enfoque permaneció escrupulosamente empírico, relacionado directamente con los hechos de la experiencia de los hombres, registrados de palabra o por escrito. Era especulativo e imaginativo tan solo en el sentido de que, en su opinión, la gama de la experiencia humana valiosa a menudo había sido concebida demasiado estrechamente; que las hipótesis o ideas que él prefería acerca de los hombres en sus relaciones entre sí y con la naturaleza iluminaban los fenómenos comúnmente descritos como paranormales o supranormales, mejor que mucha fisiología o psicología convencionales sujetas, según le parecía, a métodos inapropiados. Tenía una causa, y la servía. La causa era hacer ver a sus lectores, por igual científicos y laicos, las conexiones, hasta entonces inadecuadamente investigadas y descritas, entre regiones artificialmente divididas: físicas y mentales, sensuales y espirituales, internas y externas. La mayor parte de sus últimos escritos —novelas, ensayos, conferencias, artículos— giraron en torno a este tema. Huxley fue un humanista en el sentido más literal y honorable de esta palabra, de la que tan atrozmente se ha abusado; se interesaba y le preocupaban los seres humanos como objetos en la naturaleza, del modo en que se habían interesado los