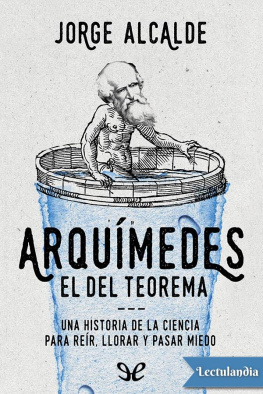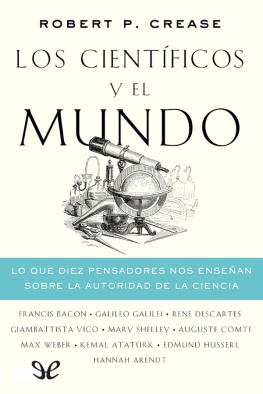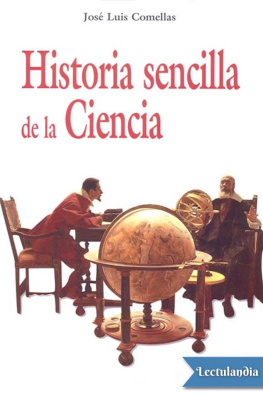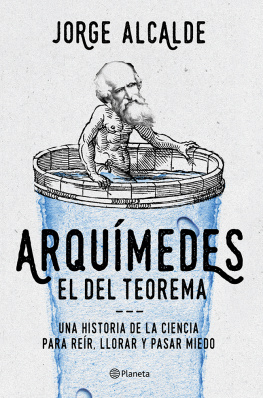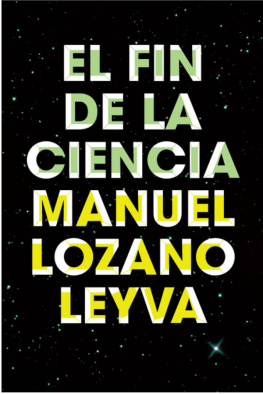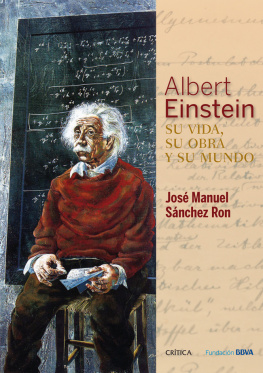Jorge Alcalde Lagranja (19 de agosto de 1968, España). Periodista, divulgador científico y escritor español. Actualmente es director de las revistas Quo desde 2007 y Esquire desde 2017, y colaborador de los programas de COPE. Se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y también está diplomado en Comunicación por la University of South Florida (Tampa).
Ha participado en la puesta en marcha de varios museos de ciencia en España y es autor de varios libros, entre los que se encuentran: Las luces de la energía (2005), Las mentiras del cambio climático (2007), Las mentiras de lo paranormal (2009), Te necesito, papá; una reflexión para futuros padres, padres felices y padres a quienes no les dejan serlo (2010), La noche del rey (2011) y ¿Por qué los astronautas no lloran? (2015).
Cuenta con varios premios de divulgación como el Prisma de la Casa de las Ciencias de La Coruña, los premios FECYT y TECNALIA de periodismo científico y ha sido finalista del premio Boehringer Ingelheim de periodismo de salud.
1
Arquímedes, el del teorema
El 29 de octubre de 1998 alguien se gastó dos millones de dólares en un libro. Y ni siquiera lo quería para sí mismo. Un coleccionista anónimo ofreció esa cantidad abrumadora en la sala de subastas Christie’s de Nueva York ante la mirada atónita del variopinto personal que abarrotaba el local. Días más tarde, recogió el volumen, que en realidad era un puñado de hojas casi transparentes, desvencijadas, amarillentas, con los bordes corroídos por el tiempo y el fuego, y lo depositó para su estudio en el Museo Walters de Arte de Baltimore, donde quería que lo analizaran, lo fotografiaran y lo conservaran eternamente.
El libro contenía, y aún contiene, siete tratados escritos en griego antiguo, de uno de los cuales no existía ninguna otra copia en el mundo. ¿Valía realmente dos millones de dólares?
Cuando el conductor de la subasta hizo caer la maza cerrando las pujas, estaba devolviendo al mundo uno de los legados intelectuales y científicos más importantes, misteriosos y secretos de la historia. Aquellas páginas a punto de disolverse en el aire como las alas de una mariposa habían sido bautizadas como «Palimpsesto de Arquímedes», un texto antiguo escrito sobre pergamino donde alguien se había dedicado a reflejar algunos de los teoremas y principios ideados por el genio de Siracusa. La obra, en algún momento del siglo XII, había sido borrada y sobre su misma piel se habían escrito salmos y oraciones en un convento. Pero el texto original en griego no había desaparecido del todo. Detrás de los escritos religiosos yacía la huella recuperable de los cálculos de Arquímedes sobre el equilibrio de los planos, las espirales, la medida de un círculo, la esfera, el método de los teoremas mecánicos… y el más sorprendente y misterioso de todos los contenidos: el Stomachion. Era un puzle dibujado por Arquímedes para averiguar de cuántas maneras se pueden juntar catorce piezas distintas para componer con ellas un cuadrado, una especie de Tangram del siglo III a. C. que debió de servir, sin duda, al científico griego para demostrar algunas de sus avanzadas ideas de combinatoria. O quién sabe si simplemente para pasar el rato en las largas noches de aquella ciudad isleña gobernada por el rey Hierón II de Alejandría.
De algunos de esos textos misteriosos no existía ninguna copia conocida. De manera que habrían permanecido ocultos al estudio de los humanos contemporáneos de no ser porque un copista anónimo los reprodujo más o menos en el siglo X, algún monje los recibió en su convento y, tras borrarlos sin mucho acierto, dobló sus páginas para escribir sobre ellas una serie de textos litúrgicos y un coleccionista millonario los rescató en el siglo XX para desvelar gracias a los rayos X, la luz infrarroja y la ultravioleta, su auténtico contenido. Había devuelto al mundo la evidencia más contundente de la grandeza de Arquímedes. Y Arquímedes se convirtió en un hombre mucho más grande y sabio de lo que ya todos sabíamos que había sido. Un hombre del que, a pesar de todo, aún se sabe tan poco…
En el siglo III a. C., la ciudad siciliana de Siracusa era una de las más vivas urbes comerciales, artísticas y científicas de Grecia. En medio de la isla bañada por el Mediterráneo, a ella se encaminaba todo aquel que quería ser algo a ese lado del mundo conocido. También todo aquel que quería beneficiarse de la rapiña de algunos de los muchos tesoros que albergaba. Amada y odiada, codiciada y temida, Siracusa albergaba a algunos de los mejores matemáticos, astrónomos, comerciantes y soldados. Uno de aquellos hombres sabios fue Fidias, el padre de Arquímedes, el hombre que probablemente más hiciera por forjar en el joven la pasión por las matemáticas y el cálculo.
Pero con Siracusa rivalizaba otra gran ciudad del saber, Alejandría: la verdadera capital de la ciencia y la tecnología, un punto de reunión de mentes inquietas que habían engendrado su cosmovisión peculiar siempre basada en el respeto a la razón humana y en la confianza en el poder del estudio y de la curiosidad. Alejandría había sido fundada por Alejandro Magno en el año 332 a. C. Todas sus casas fueron levantadas totalmente en piedra y no tardó en poblarse. En el siglo II a. C. la ciudad ya contaba con 300 000 habitantes y es posible que en los momentos previos a su conquista por las legiones romanas ya anduviera rondando el millón. Fue el empeño personal de uno de los reyes más poderosos que ha conocido la humanidad, una bellísima obra de urbanismo moderno sobre los cimientos de una pequeña aldea de pescadores, en la desembocadura del Nilo. Si en aquel entonces hubieran existido los aviones, los ciudadanos de aquella nueva urbe habrían podido contemplar desde lo alto el prodigioso equilibrio de las calles, dispuestas para formar un mosaico cuadrangular, en cuatro barrios simétricos, atravesados por dos grandes arterias. Una de las mayores virtudes del emplazamiento, ideado por el arquitecto Dinócrates de Rodas, era la instalación de su puerto en medio de las más importantes rutas por tierra y mar entre Asia, Europa y África. Aquello convirtió la ciudad en un hervidero de actividades comerciales, en una auténtica capital cosmopolita del mundo anterior al nacimiento de Cristo. Junto a los comerciantes y aventureros que se dejaron atraer por el frenesí de Alejandría, llegaron a sus tierras centenares de artistas, pensadores y filósofos, pertenecientes a lo más granado, abierto de mente y osado de la cultura del momento. Alejandría fue, también, capital cultural de la civilización helénica. Bajo mandato de los ptolomeos, la ciudad se convirtió en centro de reunión de los saberes más brillantes de Grecia; de una Grecia que distaba de ser una civilización centralizada en Atenas, sobre todo, en lo que se refiere a la producción científica. De Asia Menor (en la actual Turquía), en concreto de la localidad de Mileto, fue Tales, autor de algunos de los teoremas fundacionales de la geometría. En el este del mar Egeo, en Samos, nació Pitágoras, en la localidad italiana de Tarento vio la luz el pitagórico Arquitas.
La cultura griega se extendía por tres continentes y las conquistas de Alejandro, su empeño viajero y su visión universal no hicieron sino favorecer el diálogo entre los científicos separados por miles de kilómetros. Las nuevas rutas alejandrinas fueron para la ciencia de la época algo así como Internet para la ciencia del siglo XXI y, sin duda, su «nodo central» terminó siendo Alejandría.
Por eso, desde muy pronto Arquímedes pudo entrar en contacto con la matemática que se cocinaba en la ciudad africana, al otro lado del Mediterráneo. Al puerto de Siracusa no solo llegaban barcos cargados de mercancías, especias, armas y soldados. También desembarcaban pergaminos, tratados, relatos y sabios que portaban lo más excelso del saber de la época. Cada cierto tiempo, el hijo de Fidias recibía nuevas herramientas para componer su visión matemática del mundo y se atrevía a compartir en la distancia también sus ideas con los expertos de Alejandría. Veneraba como a ninguno a Conón de Samos, con el que llegó a establecer una fructífera amistad. Las cartas que entre ambos se cruzaron estaban llenas de provocadoras ideas sobre geometría y astronomía. Probablemente, buena parte de los conocimientos de uno se deban a las pistas que recibía del otro, hasta tal punto que algunos de sus mayores hallazgos fueron, en realidad, conjuntos.