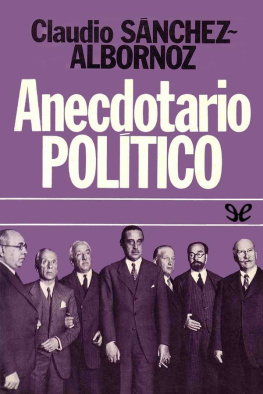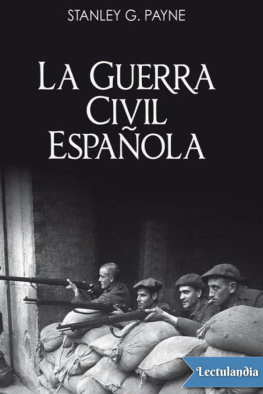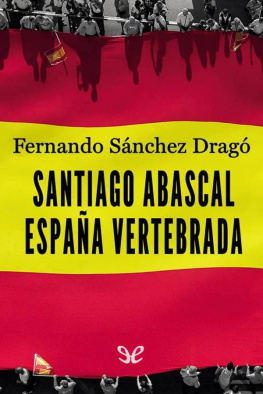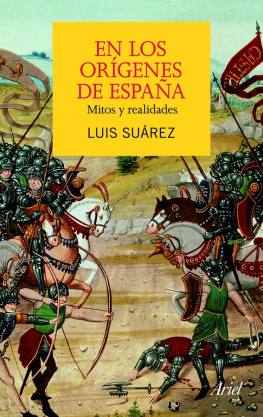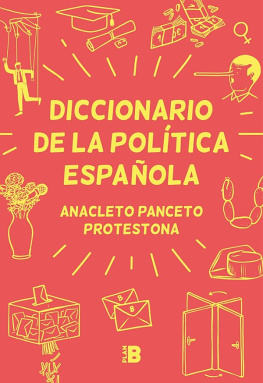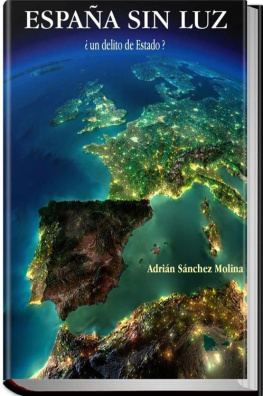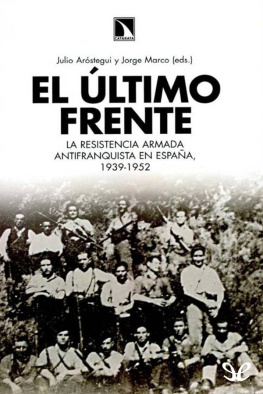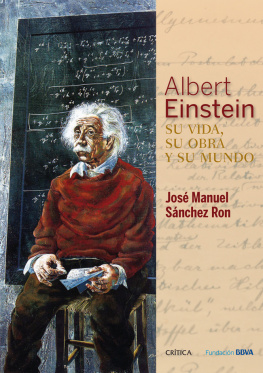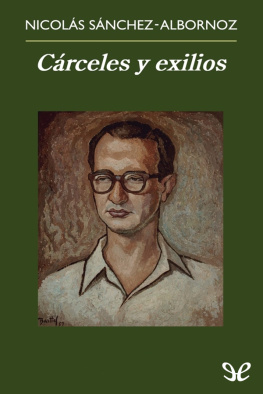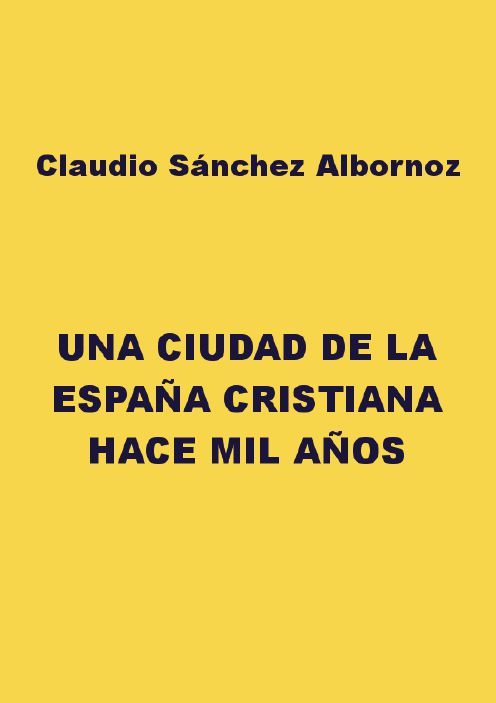CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ
UNA CIUDAD DE LA ESPAÑA
CRISTIANA HACE MIL AÑOS
PRÓLOGO DE RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
Edición digital parcial en homenaje al autor: hemos eliminado las abundantísimas y muy interesantes notas (con una extensión posiblemente mayor que el texto), en las que justifica cumplidamente esta reconstrucción (o mejor, reanimación) de la vida urbana de hace mil años. Su lectura provoca admiración por el esfuerzo detectivesco que ha requerido el extraer los datos concretos a partir de los áridos textos legales, contratos, actas notariales, etc., que reproduce a pie de página. Recomendamos vivamente la utilización de la obra original y completa (Ed. Rialp), disponible en librerías y bibliotecas.
PRÓLOGOSOBRE EL HABLA DE LA ÉPOCA
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
Cuando el Duque de Rivas escribía su Moro Expósito o Córdoba y Burgos en el siglo décimo, iba inspirado por un atractivo tema poético e histórico: la evocación de las dos cortes, la islámica y la cristiana, durante uno de los períodos en que España vivió una vida más intensamente suya, más rica en fermentación y en entusiasmos heroicos. Pero el Duque iba guiado sólo por el instinto poético que lanzaba a los románticos en busca del color local, y por la lectura de escasas e inadecuadas fuentes históricas. En el poema del Duque de Rivas la ciudad cristiana surge de la lectura de obras de los últimos siglos medievales, como la del canciller Ayala y el Paso Honroso de Suero de Quiñones; la ciudad musulmana busca sus cimientos en la mala historia de Conde y en el romancero morisco del siglo XVI.
La verdadera evocación de la vida del siglo X tiene que ser comenzada totalmente de nuevo. ¿Cuándo tendremos la reconstrucción de la dudad califal? La empresa es muy tentadora; esperemos que será acometida.
He aquí ahora la reconstrucción de la corte cristiana en el siglo X, hecha por un literato, que es, antes que literato, un historiador; un historiador preocupado de la más escrupulosa exactitud cronológica, informado en la lectura de miles de documentos auténticos y curioso indagador de las miniaturas de los códices coetáneos y de todos los restos arqueológicos de la época.
Las amenísimas estampas leonesas que van a pasar ante los ojos son a la vez una obra de fino arte novelesco y de sólida ciencia histórica.
Las sabrosas curiosidades de estas escenas arcaicas nos muestran cómo la vasta y afanosa erudición de don Claudio Sánchez-Albornoz ha penetrado hasta en sus más íntimos escondrijos toda la vida ciudadana de aquellos remotos días precursores del milenio, avalorando los más secos detalles de los diplomas con docto poder interpretativo; nos muestran asimismo lo mucho que la imaginación y el espíritu artístico, auxiliares necesarios de toda reconstrucción histórica, asisten a Albornoz para. evocar aquella vida extinguida en las escasas reliquias que de ella quedan.
Albornoz, en su ávido deseo de perfección, aun no satisfecho, desearía, no sólo que los leoneses del 900 viviesen en estas estampas sus horas cotidianas, sino además que volviesen a hablar su desconocido lenguaje, que oyésemos su propio timbre de voz, desvanecido en los aires hace mil años. Y confiando en mi pericia más de lo que ella consiente, me pide que yo haga hablar a esos personajes. Pero ni yo acertaría a hacer nada semejante a las afortunadas reconstrucciones de las estampas leonesas, ni los redivivos personajes de ellas necesitan articular su primitivo lenguaje para que los sintamos a nuestro lado con toda realidad.
No caeré, pues, en la tentación de hacerlos dialogar en una de esas fablas arbitrarias que nunca fueron fabladas más que por los literatos que las fantasearon. Sólo para atender en algo la indicación de Albornoz, procuraré ayudar la imaginación del lector de las estampas, señalando algunas particularidades del lenguaje que usaban aquellos leoneses del siglo X, descubriendo algunas de las ideas lingüísticas y de las modas de hablar que entonces corrían.
El idioma romance se hallaba durante el siglo X en su período de orígenes o de formación, y lo que más esencialmente distinguía el lenguaje de entonces del de después era la falta de una norma lingüística fija. Varias normas luchaban entre sí, cada una sin fuerza bastante para vencer rápidamente a su contraria.
Por ejemplo, la palabra otero tiene, ya desde el siglo XII, esta forma única, invariable. Pero en el siglo X, unas veces se escribía siguiendo el latín escolástico, altarium; otras veces, recordando arcaísmos de siglos anteriores, se usaba en formas viejísimas, autario, autairo, o bien en formas no tan viejas, autero, auterio; en otras ocasiones, el que hablaba propendía a las variantes más modernas, outeiro, octeiro; en otras circunstancias menos solemnes preferíase el neologismo otero. Es decir, que entonces casi todos vacilaban en el uso lingüístico, como hoy solamente vacila aquel hombre de recursos que sabe decir de tres maneras precuraor, percuraor y porcuraor. Pero entonces la vacilación no era hija de la ignorancia, sino de la falta de una literatura romance bastante activa que pudiera imponer sus gustos decididamente. Mas, sin embargo, no nos aturda tan enorme variedad; en medio de esa fermentación revuelta de formas, al parecer desconcertada y anárquica, las fuerzas lingüísticas que en ella luchan se van ordenando lentísimamente, según sus valores respectivos, para el triunfo de la más vital, de la que vendrá a ser forma literaria fija en el siglo XIII.
Esto sentado, digamos algo más concreto acerca de los varios modos de hablar que se oían en la corte de León por los años del 900.
Albornoz halla en un documento las palabras textuales que el desdichado Tedón, hombre de behetría, dirige a don Arias, arrojándose a sus pies. O domine, le dice... ¿Pero hablaría así aquel hombre, con un correcto vocativo latino? Seguramente no se expresaría en ese latín escolástico que el antiguo notario empleó como único digno de consignarse por escrito. Los diplomas de los notarios no usan el lenguaje hablado entonces; sólo alguno de ellos deja escapar, de cuando en cuando, cualquiera de las formas entonces vulgares; y nosotros, recogiéndolas con cuidado, podemos reconstruir en parte el lenguaje de la conversación de entonces. El vocativo angustiado que suponemos resonó en el atrio de la casa de don Arias, cuando Tedón pedía amparo, sería, en lugar de O domine, algo así: Dueño, mié vida don Arias; la rendida zalamería de los inferiores usaba entonces corrientemente frases de gran efusión, como «mi vida», que hoy viven refugiadas tan sólo en la entrañable intimidad del lenguaje, siempre pasional, de los enamorados o de la madre que habla a su niño.
El antiguo notario continúa en su latín escolástico el discurso de Tedón: multa mala passa sum propter quod nec dixi nec feci; pero nuestro Tedón ante don Arias diría: muitos males passei por los que nen dixi nen fizi. Dueño, prendiéronme elos míos enemigos, ie metiéronme en fierros ie en cárcele, sen culpa..., y así proseguiría expresándose en un lenguaje algo semejante al que hoy todavía se conserva en algunos rincones más occidentales de la provincia de León, hacia Ponferrada, en los valles del río Sil. El lenguaje que el vulgo hablaba en la ciudad de León a raíz de ser hecha corte, se parecía más al gallego que al castellano, según vemos. El castellano sonaba a los oídos leoneses como algo bastante extraño; sonaba a lengua extravagantemente modernista, que repugnaba al espíritu más tradicional de un leonés culto; en el principal centro cortesano y político de la Península el castellano era tenido por dialecto bajo o demasiado familiar.