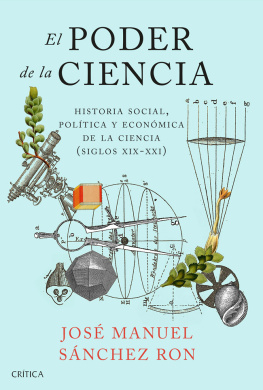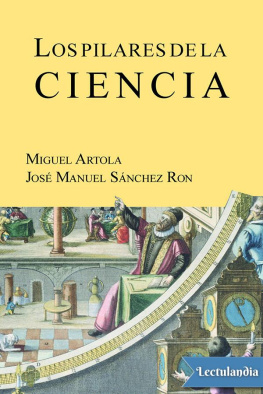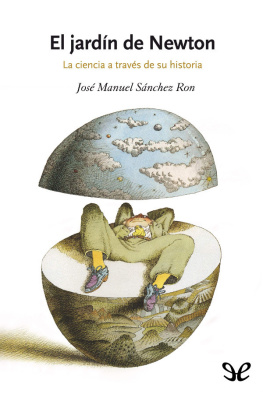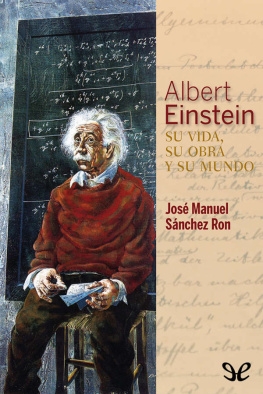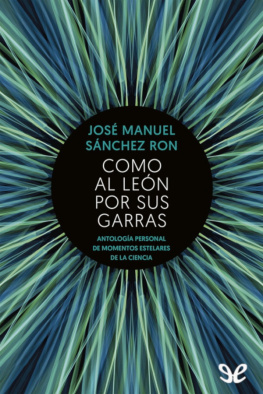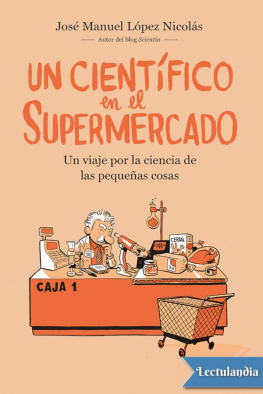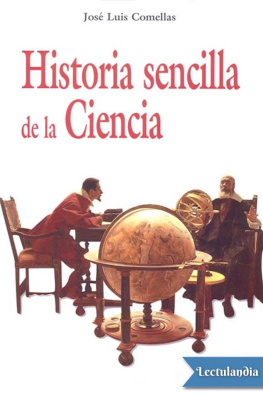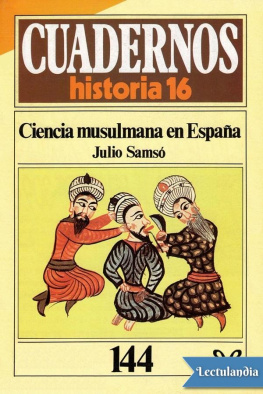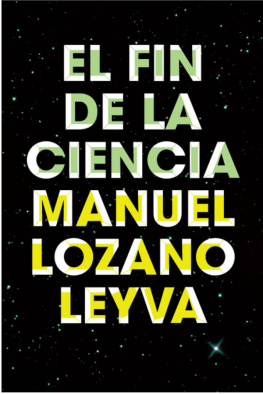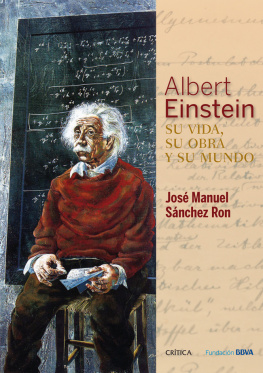PRÓLOGO
Me eduqué como físico teórico, disciplina que practiqué durante algunos años, hasta que la historia de la ciencia me ganó para ella. Como antiguo físico, mi atención se dirigió inicialmente hacia la historia de la ciencia (de la física en especial) más universal, en la que España no ocupaba un buen lugar, salvo por alguna excepción —Santiago Ramón y Cajal por encima de cualquier otro—. Las teorías especial y general de la relatividad y la biografía de su creador, Albert Einstein; la compleja historia de la física cuántica y, más tarde, las relaciones entre el poder (político, económico y militar) y la ciencia durante los siglos XIX y XX fueron los temas a los que dediqué más esfuerzos. No pensé entonces, en aquellos primeros años, que la historia de la ciencia española me ocuparía tanto tiempo y dedicación como ha terminado llevándome, siempre, eso sí, sin abandonar mis intereses más, digamos, «universales».
Con alguna salvedad, los temas a los que me he dedicado en el dominio de la historia de la ciencia en España han versado sobre lo que sucedió en los siglos XIX y XX en la física y la matemática; he escrito biografías de José Echegaray, Santiago Ramón y Cajal, Esteban Terradas y Miguel Catalán, y me he ocupado de las grandes instituciones que se crearon en esas centurias (algunas aún existen): la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica (Aeroespacial, más tarde) y la Junta de Energía Nuclear. En 1999, antes de haber realizado alguno de esos estudios, asumí la tarea de ofrecer una visión general de lo que había sucedido en la ciencia española en esos dos siglos, siendo el resultado mi libro Cincel, martillo y piedra. Historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX ) (Sánchez Ron, 1999).
Desde entonces, he continuado escribiendo sobre la historia de la ciencia española, y aprendiendo al tiempo de los muchos y buenos trabajos publicados en este campo. (Como Goya en su dibujo del Álbum de Burdeos, puedo decir: «Aún aprendo».) Y así decidí que era el momento de intentar escribir una historia de la ciencia que se ha hecho en España sin la limitación temporal de mi Cincel, martillo y piedra, cuyos contenidos se ven ahora, en los capítulos correspondientes, ampliamente renovados y mejorados. El resultado es este libro, El país de los sueños perdidos. Historia de la ciencia en España.
La primera pregunta a la que debo responder es la de por qué el título de El país de los sueños perdidos. A lo largo de las páginas que siguen se comprobará que la ciencia, entendida como un sueño al que merecía la pena dedicarse, bien por su valor intrínseco, como el mejor instrumento de que disponemos para entender todo lo que nos rodea en la naturaleza, entidades —entre ellas, nosotros mismos— y fenómenos, o bien por su innegable utilidad para facilitarnos la vida, ha sido una meta valorada y perseguida por algunos españoles de ayer y de hoy. Y que sus deseos y esperanzas se vieron frustrados a la postre, aunque vivieran momentos de esperanza. Comprobaron, ellos o los que llegaron después, que sus sueños se habían perdido. Que despertaban en un mundo, una España, que no era la que ellos habían deseado. No son pocos, sino demasiados, los lamentos que en este sentido aparecen citados en las páginas que siguen. Lamentos que todavía hoy resuenan familiares en nuestros oídos, lacerando nuestras almas. «Ojalá que lleguen pronto los tiempos del trabajo alegre y de la alegría trabajadora», clamó José Echegaray en 1910 al contestar en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales al discurso del físico Blas Cabrera como nuevo académico. Se refería, claro está, al trabajo científico. Hoy la situación de la investigación científica en España es mucho mejor que la de entonces, pero todavía está sumida en demasiadas trabas y desatenciones, que permiten renovar el grito de aquel polifacético ingeniero de Caminos reconvertido en famoso dramaturgo, el mejor matemático español del siglo XIX , que lo que verdaderamente deseaba era poder dedicarse a la ciencia que amaba, la matemática.
Sobre el contenido de este libro, debo alertar que no he pretendido en él que aparezcan todos aquellos que, de alguna manera, han participado en la historia de la ciencia en España, una empresa que habría sido, en cualquier caso, un deseo vano, imposible de cumplir. No soy, ni he intentado nunca ser, un «historiador-entomólogo», entendiendo por esta denominación un historiador que busca con afán hasta el último detalle o personaje, por minúsculos que estos sean. Sé bien que la historia no debe marginar a los personajes (supuestamente) «menores», a científicos cuya huella desapareció tan pronto como dejaron sus investigaciones, o incluso antes. Y debe prestar atención no solo a aquellos que hicieron de la ciencia su principal menester en la vida, sino, como bien nos enseñó la escuela de los Annales, a otros mucho más «secundarios», ejemplificados por Carlo Ginzburg en su libro Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500 (El queso y los gusanos. El cosmos de un molinero del siglo XVI ; 1976), en el que reconstruyó la vida de uno de los personajes más aparentemente «anónimos» —fantasmas evanescentes para la historia tradicional—, el molinero Domenico Scandella. Conocemos, por ejemplo, mucho de la vida de Santiago Ramón y Cajal, pero ¿qué sabemos del alimañero que en Madrid le surtía, como él mismo recordó en su Historia de mi labor científica, de «culebras, lagartos, mochuelos, cornejas, lechuzas, gallipatos, salamandras, pecas, truchas, etc., vivos», con los que pudo avanzar en sus investigaciones? La historia, en definitiva, no puede comprenderse en su totalidad si junto a los grandes personajes o instituciones, a los reyes todopoderosos, políticos influyentes, guerreros o aventureros, a los gigantes del pensamiento, a las sociedades en las que se reunían los mejores intelectos de la época o a los reinos en los que podía llegar a no ponerse el sol, no se incluye también a esos humildes artesanos y técnicos que hicieron posible —o sufrieron— la existencia de estos: soldados, mendigos, amanuenses, impresores, fabricantes de queso, administrativos o albañiles, a los que en la ciencia hay que incluir específicamente otros como pueden ser fabricantes de instrumentos, ayudantes de laboratorio o pulidores de lentes. Pero si yo hubiera pretendido acercarme tan solo a esa meta, entonces este libro sería una historia interminable.
Tal vez sorprenda —o moleste— a algunos lectores las, en ocasiones, largas citas que he incluido. Ha sido una decisión consciente, motivada por mi deseo de recuperar voces con frecuencia perdidas salvo por el recuerdo que puede ofrecer la historia, de dejar constancia de las palabras, de los escritos, de algunos de los protagonistas de mi reconstrucción. Y algo parecido explica las numerosas citas de historiadores cuyos estudios he utilizado.