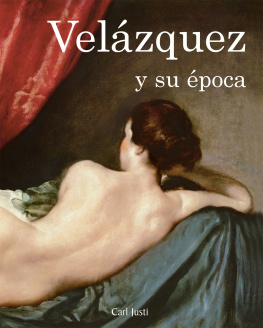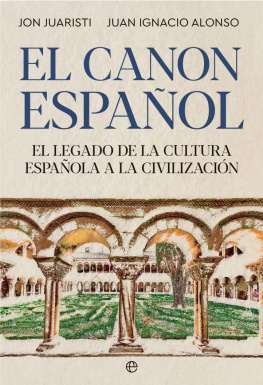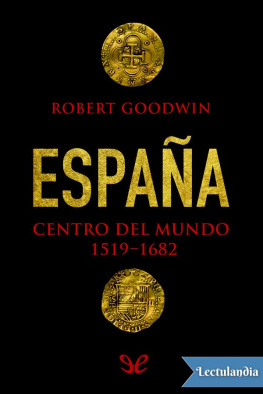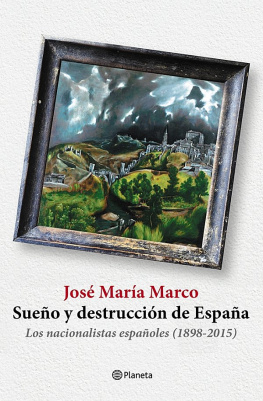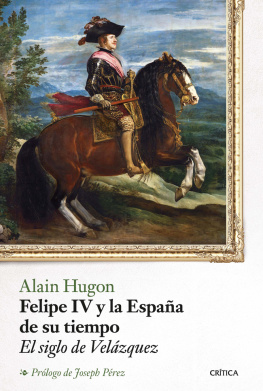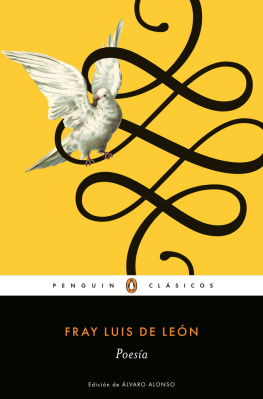ETERNA ESPAÑA
Título original: Eterna Spagna
© del texto: Neri Pozza Editore, Vicenza, 2017
© de la traducción: Jaime Moreno Delgado, 2019
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: febrero de 2020
ISBN: 978-84-17623-48-7
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Imagen de cubierta: Alonso Sánchez Coello,
Ana Mendoza, princesa de Éboli © Album, Barcelona
Maquetación: Àngel Daniel
Producción del ebook: booqlab.com
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Marco Cicala
ETERNA ESPAÑA
Traducción de Jaime Moreno Delgado
SUMARIO
PRÓLOGO
A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
Visito España desde hace mucho tiempo. Por reportajes, entrevistas, vacaciones, estudios, investigaciones, amistades, placer… O simplemente para sentarme tras una cerveza a mirar y escuchar mientras tomo notas. Un escritor italiano, Giovanni Arpino, afirmaba que el mejor modo de conocer España era permanecer inmóvil. Según él, «casi cualquiera de sus rincones es comparable a la ribera de un río donde, si te sientas, verás pasar no solo a amigos y enemigos, sino también el mismo sentido de la época en la que te ha tocado vivir». Estoy de acuerdo. Sin embargo, y no solo como periodista, todavía no he renunciado a recorrer España. Por ello la mayor parte de las historias que encontraréis aquí son el fruto de un trabajo «de campo», y solo algunas veces «de codos».
Por un sinfín de razones —que espero resulten evidentes de la lectura del libro—, España es el país que más amo después del mío. Y en los momentos —que no faltan— en los que Italia me irrita, incluso la clasificación cambia.
Visité España por primera vez en 1981. Tenía dieciséis años. Viajaba con un grupo parecido a los scouts . En mis recuerdos de muchacho, quién sabe hasta qué punto fiables, fue un verano tórrido. No llovía desde hacía mucho. Unos meses antes se había producido el «tejerazo», pero la gente hablaba de otras cosas. De la sequía y del terrible escándalo del aceite de colza. «Ni se os ocurra comer churros», nos repetían nuestros acompañantes. Pasamos en España un mes. Barcelona, Madrid, Sevilla, de nuevo Madrid, El Escorial, Segovia, Valladolid, Ávila… Y un desolado campo de fútbol en Navalperal de los Pinares. En los tres partidos contra los españoles, ganamos por poco el primero, perdimos el segundo también por poco y nos dieron una paliza en el tercero: 8 a 2. O quizá incluso fue peor. Eran partidos infinitos, sin cronómetro, fuera del tiempo, fuera de todo. Inolvidables como el inconmensurable cielo castellano que nos cubría.
Quizá el impulso primordial de este libro nació de la nostalgia desordenada de esas tardes de agosto, el mes más profundo, más existencial, más misterioso de todos, que se parece a la adolescencia.
En Eterna España , la «eternidad» del título no tiene nada de grandilocuente ni, menos aún, de folclórico. Alude simplemente a la persistencia de España en nuestro imaginario.
Dado que en este libro (concebido inicialmente para un lector italiano o, al menos, no español) no podía meterlo todo, he intentado meter «de todo»: pasado y presente, memoria y actualidad, cultura y «cotilleo», y, asimismo, enanos, gigantes, santas, pecadoras, anarquistas, fascistas, comunistas, místicos y anticlericales, siervos y amos, ricachones y pobres diablos. Como en una novela picaresca. Si parva licet , naturalmente.
Mis amigos españoles que lo han leído en italiano han planteado al libro afectuosas objeciones que el autor ha recogido y meditado no menos afectuosamente. Sobre todo una: en estas cuatrocientas y pico páginas me habría mostrado demasiado indulgente con los españoles. Si esto es cierto, aprovecho para implorar un grado de indulgencia similar hacia el libro entre los lectores españoles. La traducción de Eterna España en el país al que está dedicado me honra, pero al mismo tiempo me llena de aprensión. ¿Cuántas chorradas habré escrito? ¿De cuántas graves omisiones seré culpable? Hacédmelo saber. Bueno, mejor no, por favor, puesto que, a medida que envejezco, mis sueños ya son de por sí suficientemente frágiles y agitados. Gracias.
Madrid, noviembre de 2019
LOS ENANOS DE VELÁZQUEZ
En la Europa de los siglos XVI y XVII se practicaba una singular forma de ir de compras. Era habitual que caballeros privados o enviados del rey se presentaran en los dantescos manicomios de la época para comprar alguno de los desdichados que habían acabado allí dentro. Chiflados, enanos, jorobados, gigantes, obesos descomunales, mujeres barbudas... Daba igual mientras su rareza deleitara al suscitar asombro. De repente, los escogidos se descubrían subidos a un ascensor social que, de los infiernos de la segregación, les catapultaría a un hermoso mundo, bajo las luces de la vida cortesana. En España se iba a aprovisionarse de «monstruos» a las casas de reclusión de Sevilla, Valladolid, Toledo, Zaragoza. No obstante, el supermercado más concurrido era la Casa dels fols, en Valencia. En ella Lope de Vega ambienta una comedia y una novela en la que, entre otras cosas, vemos a un conde italiano dispuesto a desembolsar una importante limosna con tal de llevarse a casa a un chalado que le divierta por tiempo indefinido.
Por muy abyecto que nos pueda resultar hoy día, este reclutamiento forzoso era la única vía de escape para personas que, de lo contrario, estaban destinadas a una cautividad de por vida, a la mendicidad o a las casetas circenses de lo horrible y de lo prodigioso. Incorporados a palacio como bufones —aunque no únicamente—, los «monstruos» podían, sin embargo, hacer carrera, obtener apoyo económico o una pensión, alcanzar una notoriedad que en ciertos casos superaba la de caudillos, actores o poetas. A partir del Renacimiento, hubo periodos en los que la circulación de bufones llegó a ser muy intensa, configurándose como una especie de mercado perfectamente constituido y sin fronteras. Vendidos, cambiados o regalados, freaks lituanos, alemanes, flamencos, húngaros, ingleses… iban de un país a otro, y aquellos que eran apreciados entraban a servir de forma estable. Tenemos noticia de castellanos presentes en Londres y París; de sardos, calabreses, napolitanos y lombardos empleados en España. Pero, en el crepúsculo del Siglo de Oro, la verdadera Meca europea del tráfico de enanos era Madrid.
Cuando a principios de la década de 1620 el sevillano Diego Rodríguez de Silva y Velázquez recala en el palacio de Felipe IV en Madrid como pintor en búsqueda de reconocimiento, los bufones a sueldo de la Corona superan el centenar. Los denominan «hombres de placer», hombrecitos con los que distraerse, o, de forma más perversa, «sabandijas palaciegas», hormigueantes parásitos. Si Velázquez los pintó más que cualquier otro artista, ello se debió sobre todo a que, ya alojado en el Alcázar de Madrid, se los encontraba continuamente a su paso. Formaban parte de su mundo cotidiano. Cabe imaginar que los miraba con simpatía, puesto que, descarados y sin autocensuras como eran, le recordaban el pueblo sevillano que tantas veces había retratado durante sus años de aprendizaje. Tal como señaló Ortega y Gasset, dado que el destino de Velázquez fue pintar aquello que tenía delante, retrató sobre todo aquello que había en palacio: la familia real y la cuadrilla de monstruos que vagaban continuamente por habitaciones y galerías. Locos y enanos pululaban en una corte que —como reflejo de un soberano ciclotímico, fluctuante entre llamaradas de libertinaje y contritos retiros penitenciales— era al mismo tiempo una mezcla esquizoide de regocijos placenteros y gélido hieratismo.