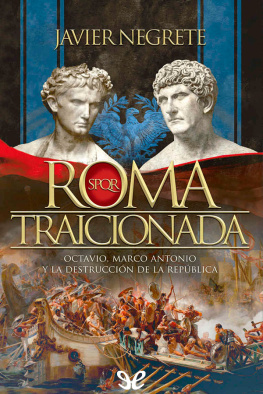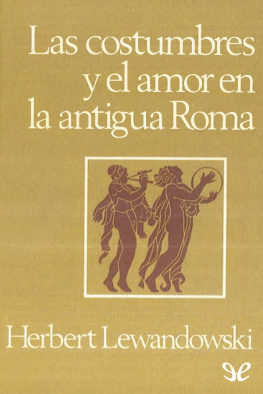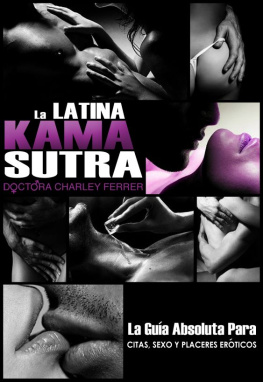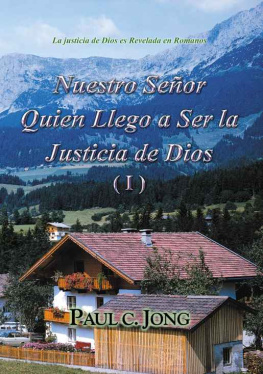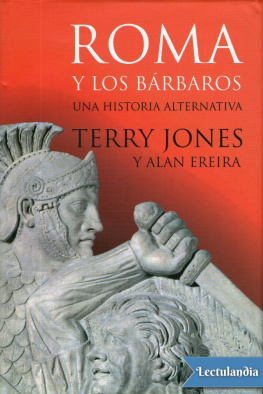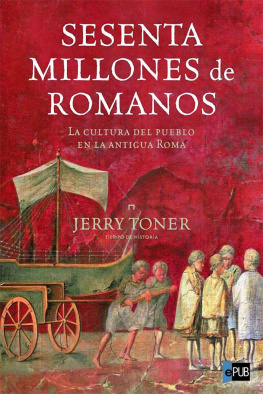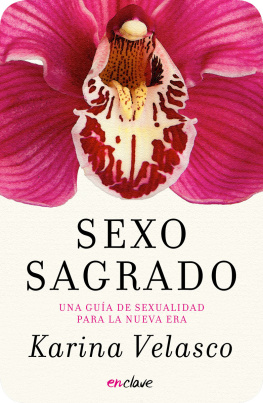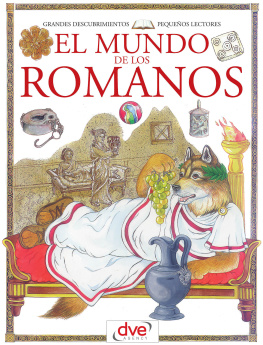SINOPSIS
Si creyéramos a Ovidio, los romanos magnificaban el amor y la sexualidad. Pero no eran tan libres como nos hacen pensar sus elegías, sus poemas eróticos y sus estatuas.
En este libro, Paul Veyne nos proporciona una imagen de Roma totalmente distinta: la de una sociedad llena de tabúes, en la que coexiste el refinamiento aristocrático con la brutalidad; la virtud republicana y la violencia erigida en espectáculo; entre la justicia y la ley del Talión.
De este modo, el autor nos muestra un mundo lleno de luces y sombras y nos revela las múltiples facetas de los romanos en relación con la política, el dinero, la pareja, la sexualidad, la vida y la muerte.
Un prólogo, naturalmente
Este prólogo, no obstante, arrancará con un texto inédito hasta la fecha.
En aquellos tiempos vivía un historiador especializado en el pensamiento antiguo que, a punto de emprender un largo viaje, metió en su maleta un libro recién publicado cuyo título no dejaba de intrigarle: Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? [ ¿Creyeron los griegos en sus mitos? ].
El autor, un sabio de primer orden, no era en modo alguno un desconocido para él: había leído algunos textos suyos, que citaba en sus propios estudios. Por ello, sentía curiosidad por saber qué respuesta había dado el docto maestro a pregunta tan peliaguda, que desde hacía varios años también suscitaba su interés. Desbordando conceptos, insoluble a cualquier dialéctica, esta cuestión se había resistido a la alquimia de los filósofos, habitualmente dedicados a la transmutación de los misterios en problemas. Vislumbraba una respuesta, sí, pero algo le impedía asumirla por entero y utilizarla. No conseguía, es cierto, situar esa sencillez con un mínimo de complicación conceptual, como conviene en filosofía. El título, como se decía en aquellos tiempos, le interpelaba. Corroído por la impaciencia, y sobre todo por lo mucho que apreciaba el estilo de este historiador excepcional, le parecía que una voz le susurraba al oído: “¡Cógelo y léelo!”. Aunque bastante familiarizado con san Agustín, no se decidía a alejarse demasiado del pastiche .
De modo que una mañana, el historiador de la filosofía abrió el libro y dedicó el día a leerlo. Se detenía en un pasaje, volvía sobre otro, le asaltaba aquí y allá por una risa que calificaba de homérica y de nuevo se sumía en su meditación. Llegada la noche, se hizo la luz en su mente, expulsando a los monstruos conceptuales que el insomnio de la razón había engendrado. Estaba claro que sí: ¡sus queridos griegos, sus queridos romanos, creían en sus mitos! Siempre lo había sospechado, pero ahora sabía por qué, y sobre todo cómo. Aquella noche tuvo la impresión de que se acostaba menos […] de como se había levantado, y el júbilo le inspiró la idea de expresar su agradecimiento al autor. Cuando al romper del día apareció la aurora de rosados dedos, el filósofo tomó la pluma y confió al sabio historiador lo que en su mente anidaba. Es digno de señalar que no pasaron muchos días antes de que recibiera una respuesta que trascendía, y con mucho, la evasiva cortesía habitual en los ambientes universitarios.
De esta misiva de seis páginas se desprendía, entre otros aspectos no menos sustanciosos, que ambos, historiador y filósofo, tropezaban con la misma dificultad, que del mismo modo se habían abstenido de proponer la solución, al tiempo que se habían visto impelidos de la misma forma a esbozar una interpretación. Así, resultaba que el historiador era un entusiasta de la filosofía en la misma medida que el filósofo lo era de la historia. Y si se considera que la pasión por la Antigüedad griega y romana surgió en ambos a la edad de 12 años, ¿cómo negarse a ver ahí una señal de la providencia de los dioses?
Desde aquellos días, los dos estudiosos observaron al mismo grupo humano cada uno desde su punto de vista, cómo vivían, trabajaban, se distraían, cómo gobernaban y oraban, reían y morían, e intercambiaron certezas fulgurantes, intuiciones y asombros. Y cuando, como es tradición entre los sabios, llegaba la ocasión de hablar de la naturaleza de los dioses, siempre era la naturaleza de los hombres lo que mayor inquietud les causaba: la naturaleza de los hombres cuando se aventuran a disertar acerca de la naturaleza de los dioses. ¡Tan valiosos son para los sabios, si se puede decir que existen, los testimonios recogidos de boca del hombre que ha visto al hombre que ha visto a Zeus!
Y así es como se inició la correspondencia postal entre un historiador filósofo y un filósofo de la historia, separados por kilómetros de distancia, como ya hicieran antaño Plinio y Tácito, durante veintidós años, sin llegar a verse nunca.»
¿Hay leyendas en las verdades? ¿Hay verdad en las leyendas? Ésta puedo garantizarla al cien por cien: así es como los hechos ocurrieron. Y la verdad es, junto con la amistad, el único título al que podría apelar si tuviera que justificar mi presencia encabezando estas páginas. Paul Veyne dedicaba sus días a mirar la vida y el pensamiento de los griegos y los romanos; yo dedicaba los míos a verlos pensar y vivir. Mirábamos ambos lo mismo desde dos puntos de vista diferentes, pero de manera complementaria. Tal como yo le veía enfocar cosas y personas, acontecimientos y vida cotidiana, sabía que aunque arrancábamos de puntos distintos del horizonte, acabaríamos por coincidir. Paul Veyne sabía que un historiador que careciera de un bagaje serio en filosofía —y la sociología, con la que está familiarizado, se incluye en ella— apenas llegaría a componer un inventario de batallas y tratados, empeñado en encontrar en todo ello un principio de coherencia. En mi caso, enseguida supe que un filósofo escasamente instruido en historia se limitaría a desgranar conceptos, legislando en el vacío sobre su trama supuestamente intemporal. La historia sin la filosofía, la filosofía sin la historia equivalen a una sucesión de generalidades, a una ristra de abstracciones mientras que de una época a otra —y se necesita poco tiempo para ello— las palabras y las cosas van cambiando, así como la idea que nos formamos al respecto, o el ideal que nos construimos. ¿Quién puede decirme que la palabra «dios» tiene el mismo coeficiente de trascendencia en el politeísmo grecorromano y en el monoteísmo judeocristiano? ¿Y quién defenderá que «libertad» quiere decir lo mismo en boca de un estudiante del 68, en la de Robespierre en 1792 y en la de Peto Thraseas, a quien los dioses llamaron consigo por iniciativa de Nerón? Por eso afirma Paul Veyne: «Las ideas generales no son ni verdaderas ni falsas, ni justas ni injustas, sino hueras». Es poco menos lo mismo que aprender a nadar por correspondencia.