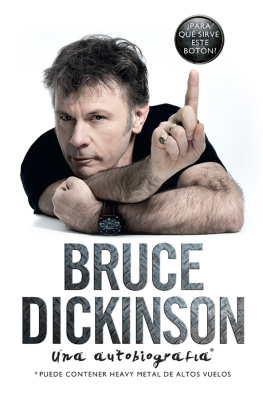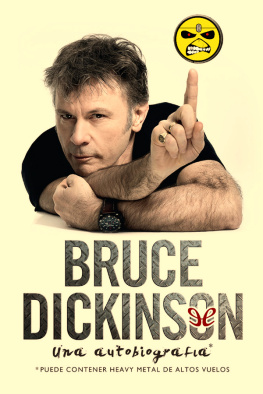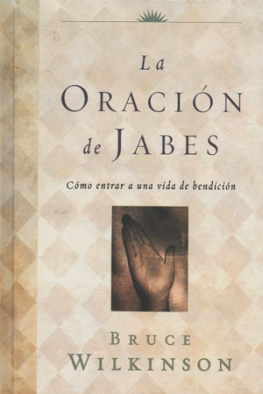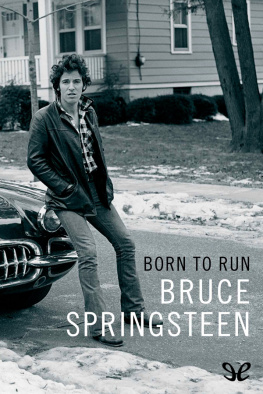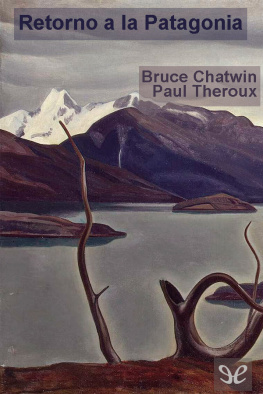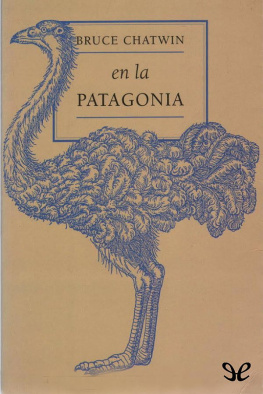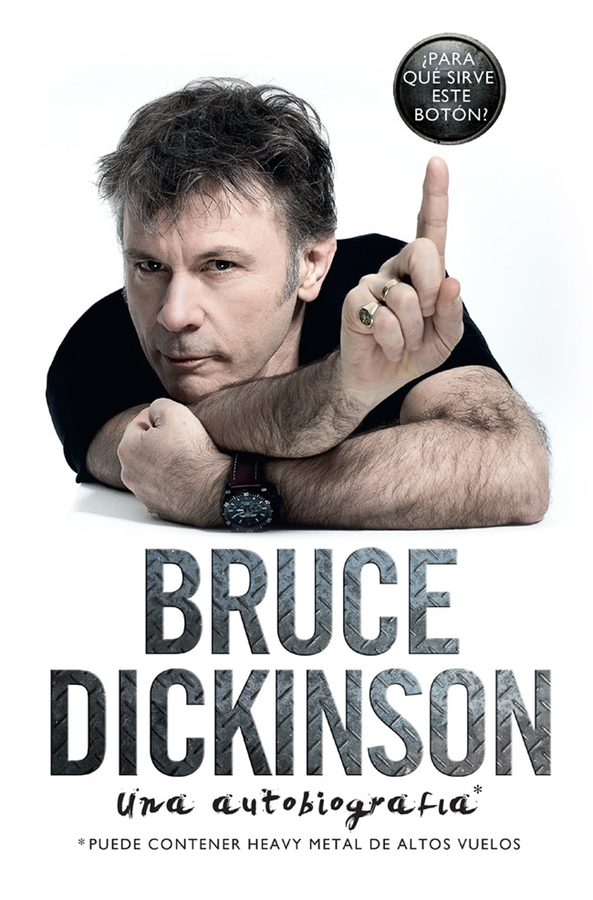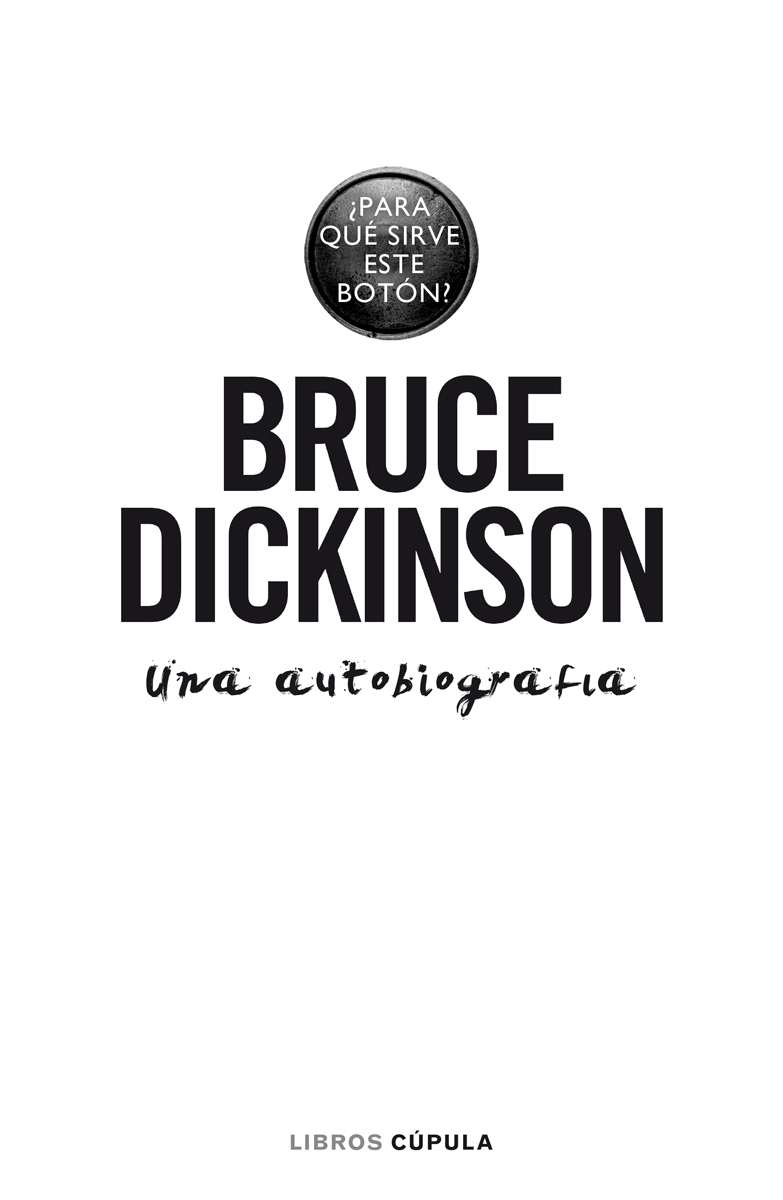A Paddy, Austin, Griffin y Kia.
Si la eternidad fallara, vosotros seguiríais allí.
Prólogo
Llevaba dos horas volando en círculos sobre Múrmansk, pero los rusos no nos dejaban aterrizar.
–Permiso para aterrizar denegado –dijo con el mejor acento de Pavel Chekov, el personaje de Star Trek .
No sabía si este controlador era un fan de Iron Maiden, aunque de todos modos jamás me habría creído: una estrella del rock pluriempleada como piloto aéreo: increíble. En cualquier caso no llevaba a Eddie a bordo, por lo que esto no era el Ed Force One. Era una expedición de pesca. Un Boeing 757 de Astraeus Airlines con doscientos asientos vacíos y yo como primer oficial. Llevaba solo veinte pasajeros desde Gatwick a Múrmansk: un puñado de hombres llamados John Smith, un servicio de guardaespaldas, armados todos hasta los dientes. No es que el tal lord Heseltine los necesitase. Se las apañaba bastante bien balanceando la maza cuando tenía que hacerlo. Luego estaba Max Hastings, antiguo editor del Daily Telegraph, que también iba a bordo. Me preguntaba si el controlador soviético habría leído alguno de sus editoriales. Suponía que no.
–¿Qué tipo de peces hay en Múrmansk? –pregunté a uno de los John Smith.
–Peces especiales –contestó de manera inexpresiva.
–¿Peces grandes? –sugerí.
–Muy grandes –concluyó mientras salía de la cabina.
En Múrmansk tenía su sede la flota soviética del Norte. Lord Heseltine era un antiguo secretario de Estado de Defensa, y lo que Max Hastings desconocía de las fuerzas armadas mundiales no merecía un renglón en un periódico.
El mundo bajo nuestros pies estaba oculto y oscuro, sumergido bajo un algodonoso lecho de nubes bajas. Para negociar contaba con una radio y un viejo teléfono móvil de Nokia. Increíblemente, captaba una señal a la mitad de cada patrón de espera, y pude escribir a nuestra compañía aérea para que hablasen con Moscú a través de la embajada británica. Sin teléfono por satélite ni GPS ni iPad ni wifi.
Como le dice James Bond a Q al principio de Skyfall: «Una pistola y una radio. No es exactamente Navidad».
Después de dos horas dando vueltas en círculos, físicos y metafóricos, las reglas del juego cambiaron.
–Si no se van, los derribaremos.
Algún día, pensé mientras dábamos media vuelta y nos dirigíamos a Ivalo, en Finlandia, debería escribir un libro sobre esto.
Nacido en el 58
Los sucesos que se van sumando para dar forma a una personalidad interactúan de una manera extraña e impredecible. Era hijo único y fui criado por mis abuelos hasta los cinco años. Lleva tiempo descubrir las fuerzas dinámicas de las familias, y a mí me llevó mucho tiempo darme cuenta. Comprendí que mi educación fue una mezcla de culpa, amor no correspondido y celos, aunque todo cargado de un abrumador sentido del deber, de obligación de hacer lo mejor. Ahora entiendo que no había mucho afecto, pero sí una razonable atención a los detalles. Dadas las circunstancias, pudo irme peor.
Mi verdadera madre era una mamá joven casada en el momento oportuno con un soldado un poco mayor. Él se llamaba Bruce. Mi abuelo materno tenía la misión de vigilar las actividades de cortejo de la pareja, pero no tenía la suficiente capacidad crítica, mental ni moral, para estar a la altura de esa tarea. Sospecho que simpatizaba en secreto con los jóvenes amantes. No era ese el caso de mi abuela, a quien un rufián le había robado a su única hija, y ni siquiera uno del norte, sino un intruso de las tierras bajas y desoladas, salpicadas por gaviotas, de la costa de Norfolk. Este de Inglaterra: pantanos, marismas y ciénagas; un lugar que fue durante siglos el hogar de los inconformistas, de los anarquistas, de los mendigos útiles para el trabajo y de la existencia ganada a duras penas arañando la tierra recuperada.
Mi madre era menuda, trabajaba en una zapatería y había ganado una beca para estudiar en la escuela del Royal Ballet, pero su madre le prohibió marcharse a Londres. Cuando se le negó la oportunidad de vivir su sueño, cumplió el siguiente sueño que se le presentó, y con él llegué yo. Me quedaba mirando una foto suya, en puntas, probablemente con catorce años. Parecía imposible que ella fuera mi madre, una aspirante a estrella chispeante y llena de alegría ingenua. La foto sobre la repisa de la chimenea representaba todo lo que podría haber sido. Ya no quedaba en ella ni rastro de la danza, ahora todo era deber; y algún que otro gintonic.
Mis padres eran tan jóvenes que me resulta imposible decir qué habría hecho yo si los roles se hubieran invertido. La vida consistía en educar y salir adelante, más allá de la clase obrera, pero trabajando en varios empleos. El único pecado no fue esforzarse mucho.
Mi padre se tomaba muy en serio la mayoría de las cosas y lo intentaba con ahínco. Miembro de una familia de seis, era el vástago de una campesina, que fue obligada a servir con doce años, y un astuto constructor local y capitán motero del equipo de fútbol de Great Yarmouth. Los grandes amores de la vida de mi padre fueron la maquinaria y el mundo de los mecanismos, la medición del tiempo, el diseño y el dibujo lineal. Le encantaban los coches y conducir, aunque consideraba que las leyes sobre velocidad no iban con él, como tampoco los cinturones de seguridad ni el conducir borracho. Cuando perdió el permiso de conducir, se alistó como voluntario en el ejército. A los voluntarios se les pagaba mejor que a los que eran reclutados, y el ejército no parecía quisquilloso con respecto a quién conducía los jeeps.
Con el permiso (militar) de conducir recuperado al instante, sus talentos de ingeniería y su habilidad lo condujeron a un trabajo en el que se trazaban los planos para el fin del mundo. En torno a una mesa, en Düsseldorf, dibujaba con cuidado los círculos de megamuertes que se esperaban en el anticipado apocalipsis de la guerra fría. El resto del tiempo lo debía de pasar bebiendo whisky para ahogar el aburrimiento y la desesperanza de todo aquello, imagino. Mientras aún estaba alistado, mi bailarina madre de aspecto desvalido se enamoró perdidamente de este corpulento campeón de natación (mariposa, nada menos) de Norfolk.