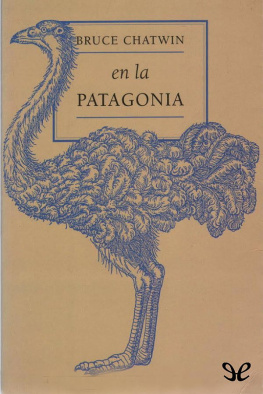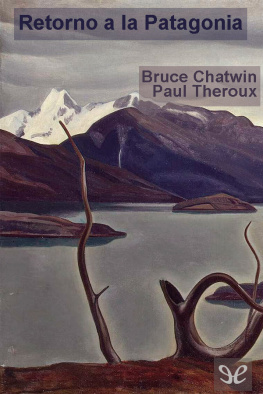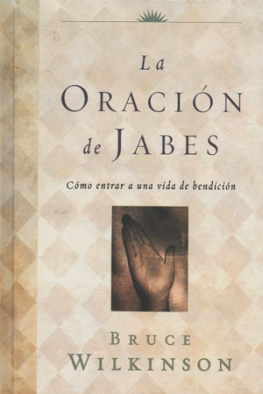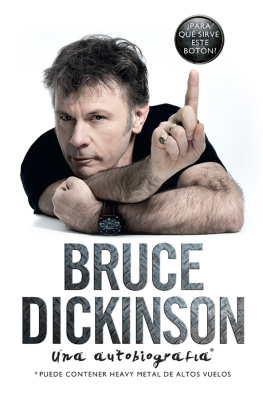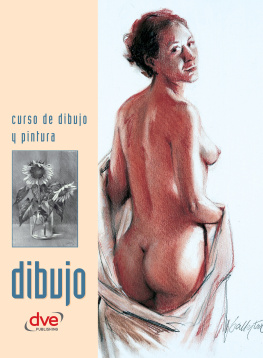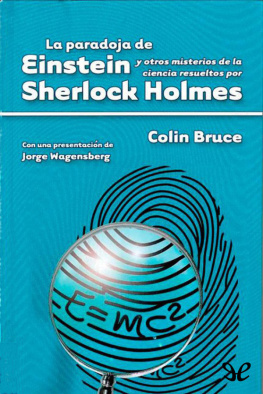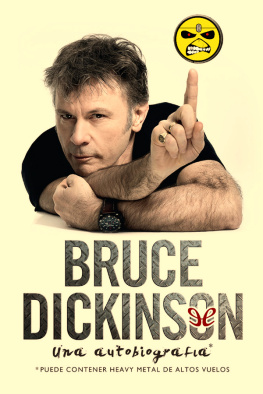Bruce Chatwin - Los trazos de la canción
Aquí puedes leer online Bruce Chatwin - Los trazos de la canción texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Año: 1987, Editor: ePubLibre, Género: Historia. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.
- Libro:Los trazos de la canción
- Autor:
- Editor:ePubLibre
- Genre:
- Año:1987
- Índice:4 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Los trazos de la canción: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "Los trazos de la canción" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
Los trazos de la canción — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" Los trazos de la canción " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
En Alice Springs —una cuadrícula de calles abrasadoras donde los hombres de largos calcetines blancos no paraban de montar en los Land Cruisers y desmontar de ellos— conocí a un ruso que estaba realizando una exploración cartográfica de los lugares sagrados de los aborígenes.
Se llamaba Arkadi Volchok. Era ciudadano australiano. Tenía treinta y tres años.
Su padre, Ivan Volchok, era un cosaco de una aldea próxima a Rostov del Don, quien, en 1942, había sido arrestado y embarcado, junto con otros Ostarbeiter, en un tren que los llevaría a trabajar en una fábrica de Alemania. Una noche, en algún lugar de Ucrania, saltó del vagón jaula y cayó en una plantación de girasoles. Los soldados de uniforme gris, lo buscaron de un extremo a otro de las hileras de girasoles, pero consiguió eludirlos. En algún otro lugar, mientras estaba perdido entre ejércitos sanguinarios, conoció a una muchacha de Kiev y se casó con ella. Juntos fueron a la deriva hasta un desmemoriado suburbio de Adelaida, donde montó un alambique para destilar vodka y engendró tres hijos robustos.
El menor de ellos era Arkadi.
En el temperamento de Arkadi no había nada que lo predispusiera a vivir en el ambiente circunspecto de los suburbios anglosajones ni a buscar un empleo convencional. Tenía facciones chatas y una sonrisa afable, y se desplazaba por los espacios luminosos de Australia con la desenvoltura de sus antepasados trashumantes.
Su cabello era espeso y rígido, de color pajizo. El calor le había agrietado los labios. Éstos no eran retraídos como los de muchos australianos blancos de la llanura interior y tampoco se tragaba las palabras. Hacía rodar las «erres» con una pronunciación muy rusa. Sólo cuando uno lo veía desde cerca notaba que sus huesos eran muy grandes.
Se había casado, según me contó, y tenía una hija de seis años. Pero como prefería la soledad al caos doméstico, ya no vivía con su esposa. Poseía pocos bienes personales, si se exceptuaban un clavicordio y un anaquel con libros.
Era un caminante incansable y prefería andar por los montes. No se lo pensaba dos veces antes de emprender una marcha de ciento sesenta kilómetros a lo largo de la Cordillera, con una cantimplora y unos pocos víveres. Al fin retornaba a casa, de vuelta del calor y la luz, descorría las cortinas e interpretaba la música de Buxtehude y Bach en el clavicordio. Sus escalas ordenadas, decía, armonizaban con los contornos del paisaje de Australia Central.
Ninguno de los progenitores de Arkadi jamás había leído un libro en inglés. Él les dio la inmensa alegría de graduarse con calificaciones sobresalientes en historia y filosofía, en la Universidad de Adelaida. Y los dejó muy apenados cuando marchó a trabajar como maestro de escuela en un caserío aborigen del territorio walbiri, al norte de Alice Springs.
Le gustaban los aborígenes. Le gustaban su coraje y su tenacidad y la astucia que desplegaban en sus tratos con los blancos. Había aprendido, cabalmente o a medias, algunos de sus idiomas, y había quedado asombrado por su vigor intelectual, por las proezas de su memoria y por su capacidad y voluntad para sobrevivir. No eran, insistía, representantes de una raza moribunda, aunque de vez en cuando necesitaban ayuda para sacarse de encima al gobierno y las compañías mineras.
Fue durante su etapa como maestro de escuela cuando Arkadi descubrió la existencia del laberinto de senderos invisibles que discurren por toda Australia y que los europeos llaman «Huellas de Ensueño» o «Trazos de la Canción»; en tanto que los aborígenes los denominan «Pisadas de los Antepasados» o «Camino de la Ley».
Los mitos aborígenes de la Creación hablan de los seres totémicos legendarios que deambularon por el continente en el Tiempo del Ensueño, cantando el nombre de todo lo que se les cruzaba por delante —pájaros, animales, plantas, rocas, charcas— y dando vida al mundo con su canción.
La belleza de este concepto lo sedujo tanto que empezó a anotar todo lo que veía u oía, no para publicarlo sino para satisfacer su propia curiosidad. Al principio, los patriarcas walbiris desconfiaron de él, y contestaron sus preguntas con evasivas. Más adelante, cuando hubo ganado su confianza, lo invitaron a presenciar sus ceremonias más secretas y lo alentaron a aprender sus canciones.
Cierto año, un antropólogo de Canberra fue a estudiar los sistemas de tenencia de tierra de los walbiris. Era un académico envidioso que le guardaba rencor a Arkadi por su amistad con los hombres del canto, que le sonsacó información y se apresuró a traicionar un secreto que había prometido guardar. Disgustado por el consiguiente escándalo, el «ruso» dejó su empleo y partió al extranjero.
Visitó los templos budistas de Java, estuvo en compañía de santones en los muelles de Benarés, fumó hachís en Kabul y trabajó en un kibutz. En la Acrópolis de Atenas se encontró con una fina capa de nieve en polvo y con una única turista: una joven griega de Sidney.
Viajaron por Italia y durmieron juntos, y en París acordaron casarse.
Arkadi, que se había criado en un país donde no había «nada», siempre había anhelado ver los monumentos de la civilización occidental. Estaba enamorado. Era primavera. Europa debería haber estado maravillosa. Para su mayor desencanto, lo dejó con una sensación de apatía.
En Australia había tenido que defender a menudo a los aborígenes de personas que los menospreciaban por considerarlos salvajes borrachos e incompetentes; sin embargo había momentos en que, en medio de la sordidez cagada por las moscas de un campamento walbiri, había sospechado que tal vez aquella gente tenía razón, y que su vocación por ayudar a los negros era una manifestación de autocomplacencia caprichosa o una pérdida de tiempo.
Ahora, en una Europa insensatamente materialista, sus «viejos» le parecían más sabios y lúcidos que nunca. Fue a una oficina de Qantas y compró dos billetes de regreso. Seis semanas más tarde se casó en Sidney, y llevó a su esposa a vivir a Alice Springs.
Ella le había dicho que anhelaba vivir en la región central. Cuando llegaron allí dijo que estaba encantada. Después de pasar un solo verano en una casa con techo de hojalata que se recalentaba como un horno, empezaron a distanciarse.
La Ley de Derechos Territoriales convertía a los «propietarios» aborígenes en titulares de sus tierras, siempre que estuvieran desocupadas, y la función que Arkadi inventó para sí fue la de interpretar la «ley tribal» adaptándola al lenguaje de la Ley de la Corona.
Nadie sabía mejor que él que los tiempos «idílicos» de la caza y la recolección habían terminado… si, en verdad, alguna vez habían sido tan idílicos. Lo que se podía hacer por los aborígenes era preservar su libertad más esencial: la libertad de seguir siendo pobres o, para expresarlo con mayor delicadeza, el espacio en el cual podrían ser pobres si deseaban serlo.
Ahora que Arkadi vivía solo, le gustaba pasar la mayor parte de su tiempo «en la sabana». Cuando estaba en la ciudad, trabajaba en el taller abandonado de un periódico, donde las bobinas de papel viejo aún atascaban las prensas, y sus secuencias de fotos aéreas se habían desplegado, como un juego de dominó, sobre las desconchadas paredes blancas.
Una serie mostraba una franja de territorio de casi quinientos kilómetros que enfilaba aproximadamente hacia el norte. Ésta era la ruta sugerida para un nuevo ferrocarril que uniría Alice con Darwin.
La línea, me explicó, representaría el último tendido de vías férreas de gran extensión que se instalaría en Australia, y el ingeniero jefe, un experto en ferrocarriles de la vieja escuela, había anunciado que también debería ser el mejor.
El ingeniero se hallaba próximo a la edad de jubilación y se preocupaba por su reputación postuma. Estaba especialmente ansioso por evitar un escándalo como los que estallaban cada vez que una compañía minera metía su maquinaria en territorio aborigen. Por ello se había comprometido a no destruir ni uno de sus lugares sagrados y había pedido a sus representantes que le suministraran un estudio topográfico.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «Los trazos de la canción»
Mira libros similares a Los trazos de la canción. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro Los trazos de la canción y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.