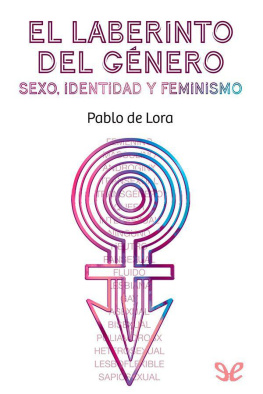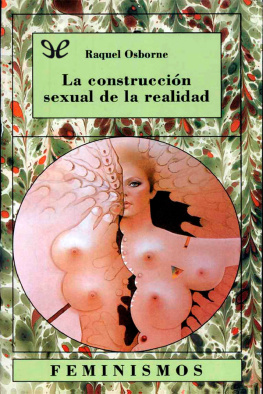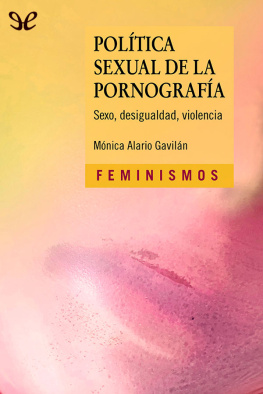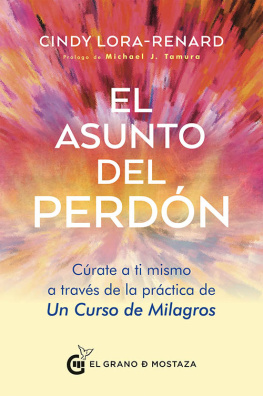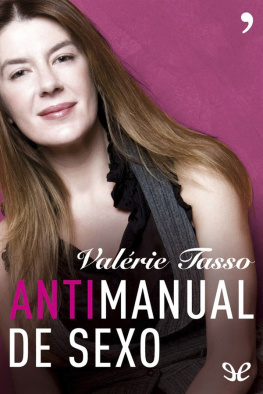A lo largo de los últimos años he tenido la oportunidad de discutir y compartir muchas de las ideas que se vierten en este libro con personas diversas, amigos y colegas queridos, que me han ayudado mucho en esta singladura con sus críticas, observaciones y correcciones. María Cristina Escribano Gámir tuvo la gentileza —por no decir la osadía— de invitarme a su ciclo de conferencias en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, donde pude disfrutar con muchos estudiantes de un fértil diálogo en torno al consentimiento en las relaciones sexuales. Lo mismo pude hacer con el envidiable grupo de la Cátedra de Cultura Jurídica en la Facultad de Derecho de Gerona que con tanta dedicación y eficacia ha logrado pergeñar Jordi Ferrer, una de las mecas de la Filosofía del Derecho en español. Los comentarios de Diego Papayannis, Piero Mattei, Laura Manrique, Carolina Fernández, Diego dei Vecchi, Miguel Fernández, Edgar Aguilera, Jorge Baquerizo, Esteban Pereira, Alexander Vargas, Margarita Martínez, Emma Calderón, Gustavo Poblete y el propio Jordi Ferrer, asistentes al seminario que él organizó en diciembre de 2018, fueron especialmente útiles.
No puedo agradecer bastante el aliento y la lectura inteligente y generosa, la que solo los buenos amigos pueden dispensar, de Alfonso García Figueroa, José Luis Colomer, Félix Ovejero, Ester Farnós, Macario Alemany, Violeta Ruiz Almendral, Ana de la Puebla y Javier Bermejo, quienes dispusieron de partes del manuscrito y me advirtieron a tiempo de lo bueno y de lo malo. Gracias a ellos este libro es mucho mejor de lo que hubiera sido, aunque los errores y desvaríos persistentes siguen siendo por entero míos.
INTRODUCCIÓN
¿Quién debe lavar y zurcir los calcetines? ¿Debe estar prohibido masturbar a mi mascota? ¿Y que alguien practique una felación a un discapacitado físico severo a cambio de dinero? ¿Por qué no pueden tener relaciones sexuales los hermanos si son mayores de edad y usan medios anticonceptivos? ¿Por qué se inscribe el sexo del recién nacido en el Registro Civil? ¿Debe permitirse la celebración de orgías? Y si la respuesta es sí: ¿por qué no puedo casarme con varios hombres o varias mujeres? ¿Y disponer de un robot-niño con el que disfrutar de mis fantasías pedófilas, o programarlo para simular una violación? ¿Se es o se llega a ser hombre? ¿Y qué consecuencias jurídicas debe tener si lo somos o llegamos a serlo? ¿Se habrá de terminar con la segregación por sexos en los baños públicos? ¿Y qué será del feminismo si el sexo-género es disponible?
Sí, ha leído usted bien y no se ha equivocado de libro, aunque ahora tal vez haya vuelto la solapa para comprobarlo. Este es un libro de filosofía política y arranca con estas preguntas (y le esperan otras análogas a lo largo de las páginas que siguen). Aguánteme un poco, concédame, siquiera sea momentáneamente, el beneficio de dudar que lo que viene a continuación sí tiene sentido y responde a sus expectativas.
Para ello le invito a que me acompañe a un encuentro «privado», una conversación que tuvo lugar en 1975 —el declarado por la Unesco Año Internacional de la Mujer— en un apartamento en París entre dos figuras legendarias del feminismo; las que, sin temor a exagerar, pueden considerarse dos de las mujeres más influyentes del siglo XX : Simone de Beauvoir y Betty Friedan. La conversación es fascinante por la estatura intelectual y personal de ambas, por el contexto en el que se produce, y, por supuesto, por lo que dicen.
Tal y como Friedan explica en el reportaje que se publicó de resultas del diálogo, el Movimiento de Mujeres (Women’s Movement) en los Estados Unidos vivía en ese momento una cierta parálisis; en aquella época era común lamentar que el feminismo se estaba revelando como una doctrina carente de ideología. La entrevista con De Beauvoir, alguien mayor y más sabia, le proporcionaría a Friedan la necesaria claridad y guía. Friedan buscaba la autoridad de Simone de Beauvoir para, en sus propios términos: «... confiar mi propia verdad existencial, como un niño que aún necesita a un Dios con autoridad, que no es lo suficientemente recio como para afrontar la incertidumbre de la verdad existencial».
El resultado fue enormemente decepcionante para Friedan, pues el modo en el que De Beauvior hablaba sobre las mujeres le parecía estéril, frío, una abstracción que poco tenía que ver con las vidas reales de las mujeres que luchaban en Francia y Estados Unidos en busca de nuevos horizontes. Por momentos, confiesa Friedan, se sintió como una boba hablando de asuntos mundanos que a De Beauvoir no parecían interesarle nada.
Así, en un momento del diálogo, Friedan aludió al trabajo doméstico desempeñado por las mujeres, algo que De Beauvoir consideraba muy relevante como ejemplo de la explotación masculina. Friedan le comenta que ha organizado un estudio para intentar establecer un salario mínimo sobre ese trabajo de tal forma que pueda computar económicamente, a efectos del cálculo de pensiones, en los procesos de divorcio, etc. Pero, no, no se trata de eso, replica De Beauvoir, pues con ello se condena a la mujer a la casa y se santifica la segregación. De lo que se trataba, según aquella, era de «destruir el sistema», de abolir la familia; aniquilar al fin el mito de la maternidad —la condición aparejada a la labor doméstica— en el que se educa a las mujeres. Friedan insistía en que, toda vez que el trabajo doméstico hubiera sido elegido, la valoración monetaria era importante, ante lo cual De Beauvoir responde: «No, no creemos que ninguna mujer deba tener esa opción. A ninguna mujer se le debe permitir quedarse en casa a cuidar de sus hijos. La sociedad debe ser totalmente distinta. Las mujeres no deben tener esa opción precisamente porque, si la tienen, demasiadas mujeres la escogerán. Es una manera de forzar a las mujeres en una dirección determinada».
Por razones de naturaleza práctica —la escasez de guarderías en los Estados Unidos— y valorativas —el valor preeminente de la libertad individual en su país— Friedan no compartía el argumento. De Beauvoir insistía, sin embargo, en que ese paso era parte de una reforma global de la sociedad que no aceptará ya la vieja segregación entre el hombre y la mujer, lo doméstico y el mundo exterior. Se trataba de instaurar un sistema de familia colectivizado, comunal, para resolver el problema de la crianza, algo inspirado en lo que se había intentado en China. «Por ejemplo —señalaba De Beauvoir—, en un día determinado todos en la comunidad —hombres, mujeres y niños, en tanto en cuanto sean capaces— se juntan para lavar y remendar los calcetines. No los calcetines de tu marido, sino todos los calcetines, y los maridos también zurcirán. Fomentar que las mujeres se queden en casa no cambiará la sociedad».
Y uno, tal vez usted, se podría preguntar: y todo este asunto doméstico —y no digamos ya el conjunto de excéntricas cuestiones sexuales presentadas al inicio—, ¿qué tiene que ver con la política, si es que esta es entendida como «el arte, la doctrina u opinión referente a los gobiernos», o «la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos» o «la de los ciudadanos cuando intervienen en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo»?
Retrocedamos un poco más, concretamente a febrero del año 1969, y sigamos tirando de este hilo doméstico y privado (privadísimo); démosle otra vuelta al calcetín.
Carol Hanisch, una feminista en aquel momento tildada de radical, escribió entonces un informe para la sección de mujeres de la Southern Conference Educational Fund, un grupo que exploraba la posibilidad de iniciar un proyecto de liberación feminista en el sur de los Estados Unidos. El escrito, titulado «Some Thoughts in Response to Dottie’s Thoughts on a Women’s Liberation Movement».