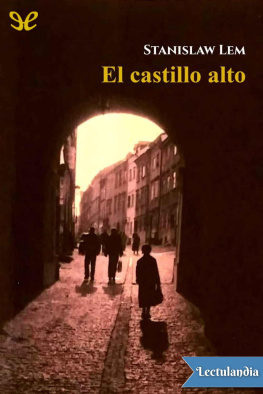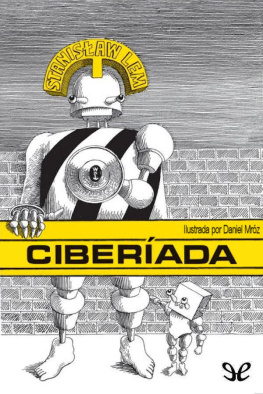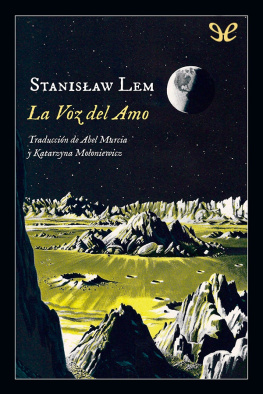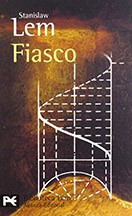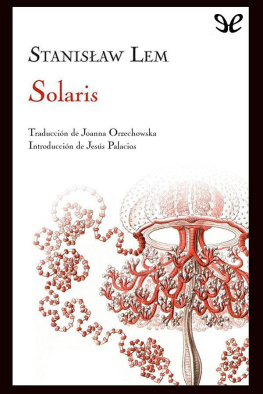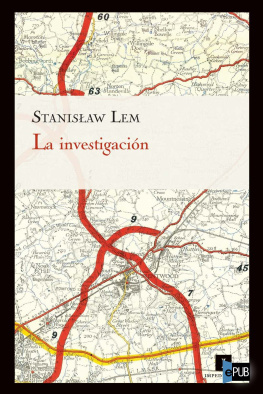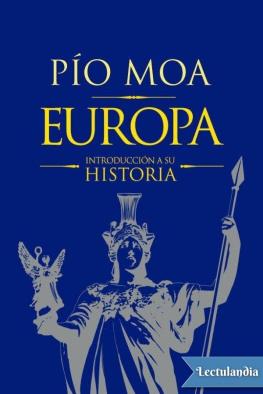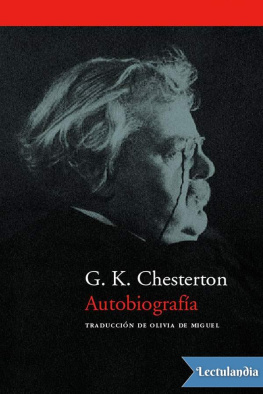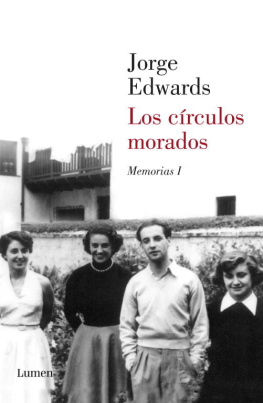STANISLAW LEM (Leópolis, Polonia, 12 de septiembre de 1921 - Cracovia, Polonia, 27 de marzo de 2006). Escritor polaco cuya obra se ha caracterizado por su tono satírico y filosófico. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como mecánico de automóviles y soldador. En 1944, habiendo su familia perdido todas sus posesiones, se traslada a Cracovia, donde estudia psicología. Se interesó también por cuestiones matemáticas y de cibernética, y fue miembro fundador de la Sociedad Polaca de Astronáutica. Desde 1973, enseñó literatura polaca en la Universidad de Cracovia. Falleció en esta ciudad, después de una larga enfermedad coronaria.
Considerado uno de los mayores exponentes del género de la ciencia ficción, su obra se caracteriza por un tono satírico y filosófico. Sus libros, entre los cuales se encuentran Diarios de las estrellas (1957), Solaris (1961), El Invencible (1964), Fábulas de robots (1964), Ciberíada (1965), La voz de su amo (1968) y Fiasco (1986), se han traducido a más de 40 idiomas.
Capítulo 5
EL DIRECTOR DE NUESTRA ESCUELA era Stanislaw Buzath, un hombre bajito con una potente voz de mando, y también un buen historiador y un hombre decente. La clase de Geografía la daba el profesor Nawrocki, llamado el Conductor, porque nos hacía callar con una bocina especial, apretando un botón de su mesa. Lewicki y Bleiberg se turnaban para darnos las clases de Física. Una vez me cayó un buen bofetón mientras Bleiberg nos ilustraba sobre las propiedades del mercurio, porque me senté en primera fila y en mi afán por impresionarlo con mis conocimientos iba completando todas sus frases. Me dio tan fuerte que vi las estrellas. Me llevé un terrible chasco, pues esperaba otro tipo de reconocimiento. La señorita Maria Lewicka, aunque no era éste su apellido auténtico, enseñaba polaco. Yo era el primero de la clase y escribía largas narraciones, que a duras penas terminaba en los cuarenta y cinco minutos que nos daba. Ella anotaba maravillosos comentarios con tinta roja en mi cuaderno, sobre todo cuando eran narraciones de tema libre, mi composición favorita. Abusé tanto —¡ay!— de mi posición especial…, que raras veces estudiaba o me preparaba las clases. De las lecturas obligatorias yo elegía sólo lo que me gustaba, e ignoraba los Szymonowiczes y Kasprowiczes de turno. De ahí mis lagunas en Literatura polaca, que más tarde no llegué a llenar. Me aproveché de que Lewicka nunca me preguntaba, y ahora recuerdo el triste caso de un muchacho que se graduó sin tener conocimientos básicos de gramática. Yo fui negligente en esa asignatura, aprovechándome de la confianza que había depositado en mí la profesora. Una vez, redactando un trabajo, hice algo vergonzoso. En «Mi viaje al planeta Venus» —ése era el tema, que combinaba los requisitos de la redacción con mis propios intereses—, copié un extenso fragmento de texto de un libro del profesor Wyrobek sobre las maravillas de la naturaleza, con una prosa sorprendente y una descripción de Venus con sus junglas primitivas y sus densas nubes. Así comenzó mi carrera literaria, en el instituto, de la mano de un sencillo acto de plagio. Creo recordar que añadí algo de cosecha propia, algún sinsentido a propósito de los venusianos. ¡Los errores de juventud, cómo se toman la revancha con los años! Yo no alcanzaba la expresividad ni la viveza de la narración del profesor Wyrobek. Nuestra profesora de polaco daba las clases a la manera moderna, animándonos al libre debate. Tras admitir haber cometido algunos pecados, deseé equilibrar un poco mi imagen añadiendo que no era indiferente a todo en la clase de polaco y que, al igual que con el tema de los «venusianos», también tenía otras cosas que decir. El método de Lewicka despertaba el pensamiento independiente. Pero, además, exigía cierta cooperación y esmero por parce del estudiante, lo que no todos los alumnos conseguían.
El profesor Zarycki nos enseñaba Matemáticas. Era uno de los miembros más extraños del profesorado, un ucraniano cuya esposa se vio implicada en el intento de asesinato del ministro Pieracki. Zarycki tendría unos cincuenta años, era atractivo, con un rostro arrugado, la tez morena, incluso los párpados lo eran, una nariz afilada, unos ojos profundos y calvo como una bola de billar, porque se rasuraba él mismo el cráneo. Nos daba un miedo terrible, y en mi caso, además, las matemáticas eran mi Némesis. Nuestro matemático nos trataba de un modo singular. Era muy creativo. Podía recompensar una respuesta acertada dejándote salir de clase para que fueras a dar una vuelta por la ciudad. O podía empezar la lección enviando a los alumnos a lugares distintos, a hacer varios recados, lo que era un gran favor y una forma de liberarse de los peligrosos ejercicios que acechaban en la pizarra. Zarycki se parecía a Boris Karloff porque nunca sonreía ni mostraba emoción alguna bajo su máscara. En ocasiones formulaba una pregunta especialmente complicada a toda la clase y ofrecía un cigarrillo a quien la contestara correctamente. Una vez, gracias a una inspiración inesperada, recibí el trofeo y lo llevé triunfante a casa. No me lo fumé, claro; lo guardé hasta que el tabaco empezó a desmenuzarse. Zarycki nos asustaba porque era enigmático. Nadie sabía cuándo estaba bromeando y cuándo decía las cosas en serio. Cuando un alumno nuevo contestaba correctamente y el profesor le permitía salir a dar un paseo, pero éste volvía a su asiento, Zarycki le daba un grito tal que el chico huía raudo como una centella. ¿Qué tipo de persona era en realidad? Ni idea. ¿Qué podíamos saber de cualquiera de nuestros profesores? También el profesor Ingarden nos enseñaba Matemáticas; se trataba de un filósofo de renombre, aunque en nuestra escuela nadie se había enterado. Ingarden no estuvo mucho con nosotros ni dedicó demasiado esfuerzo a la labor, lo que no era nada sorprendente a la vista de nuestra resistencia colectiva a las matemáticas. Las clases se convirtieron en algo más difícil que una proeza deportiva para el talento de los más brillantes pedagogos.
Al parecer, el gran maestro excéntrico se extingue como especie, porque las condiciones le han sido desfavorables. Nawrocki, el Conductor, fue sustituido temporalmente por un recién llegado de otro instituto, un tal Babyn, que en sólo una hora destrozaba a la clase por completo lanzando una pregunta con truco del tipo: «¿Cuántos continentes hay?». Si contestabas «cinco» te replicaba con un suspenso. ¿Cuántos? Suspenso. ¿Cuántos? Finalmente explicaba que había cinco continentes en la Tierra, sí, pero muchos más en todo el Universo. Nadie le discutía el razonamiento, por lo que en mi cartilla de notas me puso un insuficiente en Geografía, aunque fue algo general. Babyn era el terror; todos le temían, porque los que estudiaban se encontraban en el mismo barco que los que no abrían un libro. No sé nada de él; llegó como un cometa de devastación y poco después, en unos meses, desfiló ante nuestro estrecho horizonte, tras convertir horas y horas de Geografía en verdaderas sesiones de terror. Sospecho que no estaba muy bien de la cabeza, porque las victorias que obtenía contra nosotros eran de poca monta. Los cursos inferiores de latín los daba el profesor Rappaport, un viejo enfermizo y de rostro amarillo, un gruñón aunque un hombre noble. Pocas veces salió de detrás de su atril, por lo que durante su reinado la transmisión ilegal de respuestas correctas floreció en abundancia. Por entonces empezamos a escuchar historias inquietantes sobre otro profesor de latín, Auerbach, y llegó el momento, en uno de los cursos superiores, en que hizo su aparición en carne y hueso.
Bajo de estatura y de aspecto cómico, Auerbach podía llegar a la escuela con enormes galochas, que retiraba de sus pies con fieras patadas a la puerta de la clase. Luego, para controlar más a la clase, se recostaba sobre la mesa del estrado con las piernas suspendidas y, desde el silencio absoluto, nos observaba con detenimiento a través de sus gruesas gafotas. Tras minutos de observación hipnótica, localizaba al alumno menos preparado para el peligro, y si la víctima mostraba el menor indicio de solicitar ayuda de sus compañeros, Auerbach podía saltar como un tigre y aparecer de repente sobre su presa, examinando su cajón, su libro, sus manos. Era un verdadero detective localizando a los pecadores. En los exámenes no se refugiaba en su mesa, sino que se movía en silencio por el aula. Su grito de batalla era estremecedor: «¡Heeeeee!». Resultaba un tanto nasal, y nosotros imitábamos todas las entonaciones y expresiones curiosas que usaba para delatar a un culpable, y nos mofábamos sin parar, aunque con ello no rompíamos el terrible hechizo de nuestro canijo profesor de latín. Sospecho que al principio de su carrera se dio cuenta de que, de alguna manera drástica y definitiva, tenía que compensar sus defectos físicos personales: su extrema miopía y su enanismo que lo hacía blanco de burlas y muy vulnerable. Para ello desarrolló todo un sistema de emboscadas, salidas, cabriolas y algarabías que le servían de escudo protector. En el fondo, se trataba de una persona pacífica e inteligente. Recuerdo perfectamente cómo se alteró cuando, en el cuarto año de graduación, uno de nuestros compañeros, U., al que el uniforme se le había quedado pequeño, vio un montón de «insuficientes» en el certificado que le entregaron las autoridades del instituto. Sacó una botellita del bolsillo, indinó hacia atrás la cabeza y en dos tragos se bebió todo el contenido. Recuerdo el olor a yodo que lo envolvía todo. Nos quedamos todos presas del horror, probablemente Auerbach el que más, pues su «insuficiente» se había convertido en el último clavo que remachaba el ataúd de U. Tras unos minutos de confusión, nos percatamos de que el líquido no era letal, de que sólo era agua con unas gotas de yodo, y de que U., que ya no volvería a preocuparse por todo aquello, había elegido esta manera tan pintoresca para poner el broche de oro a sus días en esa escuela.