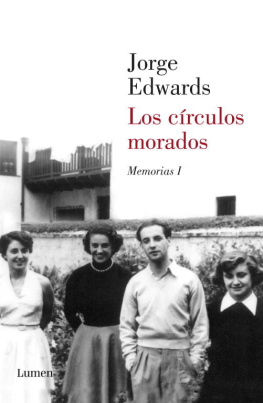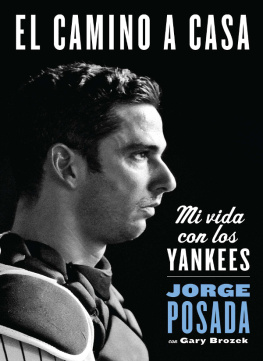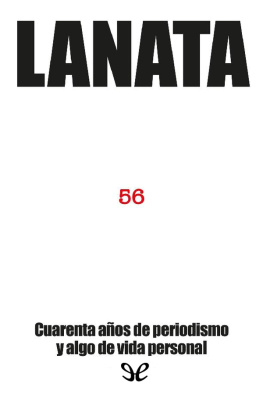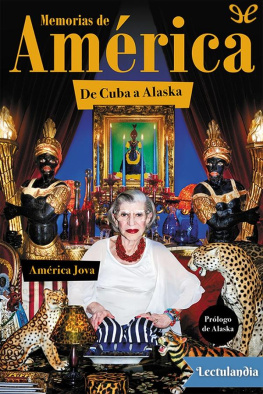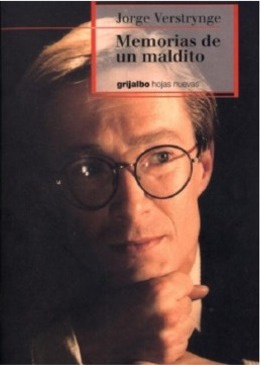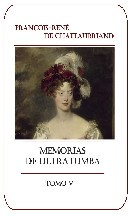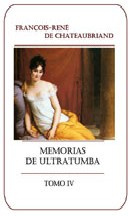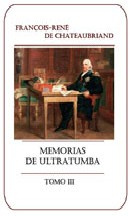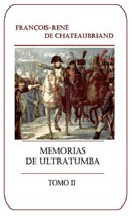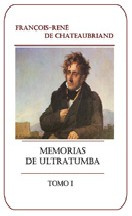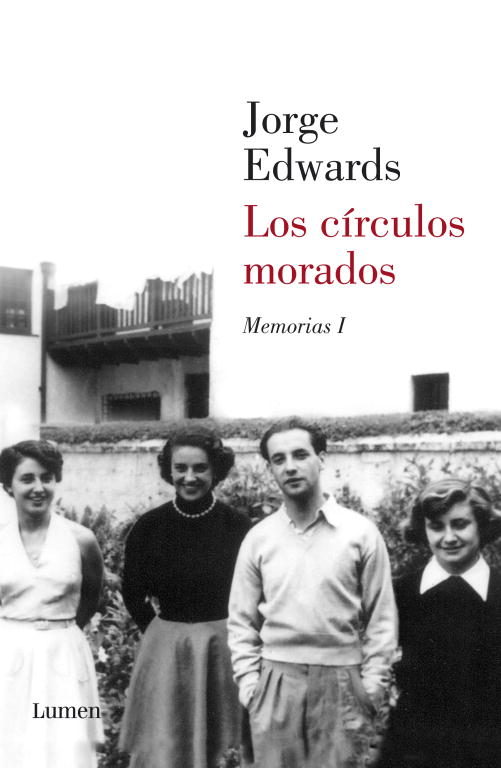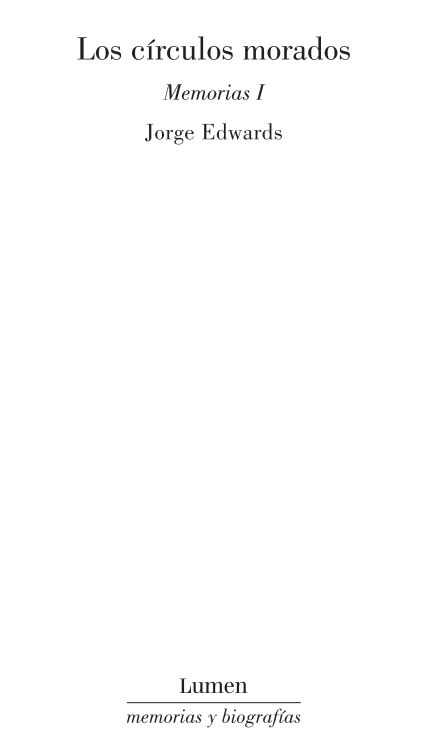I
La casa de la Alameda
Conservo un frasco azul.
Dentro de él una oreja y un retrato…
Los recuerdos iniciales, infantiles, propios o ajenos, reales o ficticios, tienen una resonancia interna, borrosa, una vibración, un eco, algo así como una sombra, o como una doble sombra, que con la cercanía en el tiempo, con una precisión mayor, dentro de contornos más nítidos, tienden a perderse. Memoria cercana frente a memoria profunda. El lente desenfocado produce el misterio, o ayuda a producirlo. Permite que exista el misterio, por lo menos. Toco una nota, un punto sensible del pasado, un nudo, y su resonancia permanece vibrando durante un buen rato. Le pongo pedal a una nota: acorde prolongado. Salgo de mi casa de la Alameda frente a la entrada principal del cerro Santa Lucía, a sus escalinatas convergentes, sus enredaderas, sus fuentes de agua, sus grutas artificiales, sus cúpulas de fantasía, en compañía de mi madre, que va vestida de traje de sastre gris, apenas maquillada, con un sombrero negro discreto, y cruzamos la calle, mirando de reojo las peligrosas góndolas, los buses del Santiago de aquel tiempo, hasta llegar al convento del Carmen, que se encuentra en la esquina opuesta, en el lado del oriente, el de la cordillera. En la amplia avenida, la Alameda de las Delicias, como dice mi madre, antiguo lecho del otro brazo del río Mapocho, frente a la entrada ceremonial del cerro concebida por don Benjamín Vicuña Mackenna, el alcalde grafómano e inventor, hay un movimiento de góndolas llenas de gente que cuelga de las pisaderas y hasta de las ventanas, como racimos humanos, de tranvías que trituran rieles y avanzan tocando una campanilla, de carretelas arrastradas por caballos flacos, de carretones cargados por hombres que parecen no tocar el suelo con sus chancletas o sus pies desnudos, de uno que otro automóvil, un Ford de bigote, un Hudson gris en forma de acorazado, de niños harapientos, llenos de mocos, que corren por todos lados, pero no tienen zapatos ni trajes de marinero, de beatas encorvadas, escondidas bajo velos negros, que dan pasos cortos apresurados para alcanzar la misa de nueve de San Francisco. En el aire se cruzan las campanadas de San Francisco, las del Carmen, las de la iglesia de la Merced, más lejanas, las de la Veracruz, débiles, dispersadas por los ventarrones, por el revoloteo de abejorros y de zorzales, de uno que otro matapiojo, de picaflores. Mi madre tiene una tía encerrada en el convento, en estricta clausura. No me acuerdo si se llamaba Teresita, o Rosa, o Carmencita, como la santa, y como mi madre. Preguntamos por ella —Teresita, Carmencita—, y ella nos recibe, al cabo de un rato, detrás de un tupido enrejado de madera. Antes no había nadie detrás de las rejas, y ahora hay un bulto humano que no alcanzamos a distinguir, y una voz que mi madre parece que entiende, pero que yo no alcanzo a entender: una voz gangosa, tomada por los efluvios de los espacios interiores, por el pasado, por los años de silencio, y que, sin embargo, conserva acentos curiosamente familiares, inmediatamente reconocibles, del lado paterno de la familia de mi madre, de parientes lejanos.
—¿Es —pregunta la voz de la sombra— un niño bueno?
Mi madre contesta que sí. Sí, Teresita, o Carmencita, contesta. El niño saca muy buenas notas, y reza mucho, y comulga todos los días, o casi todos los días, Carmencita. A veces entro a su pieza y lo encuentro hincado junto a su crucifijo, de manos juntas, rezando, llorando.
—¡Mentira, mamá!
—¡Cállese, hijito!
La tía monja —Teresita, Bernardita, Carmencita— da señales de íntima satisfacción. Suspira detrás del enrejado. Mueve su cabeza, de la cual solo divisamos la sombra, con entusiasmo. Yo me sorprendo de la exageración de mi madre, de sus ganas de dejar contenta a la tía monja medio invisible, de darle en el gusto. ¡Qué buena cosa! Mi madre, entonces, y yo nos ponemos de pie, nos despedimos, retrocedemos de espalda, contagiados por algo, por un misterio, y nos retiramos. Mi madre irá caminando, cruzando todo el centro de la ciudad, saludando a gente, ignorando a otra, hasta el Mercado Central, el del barrio de la Estación Mapocho, el de don Benjamín (el mismo del cerro), porque le gusta escoger los productos a ella misma, con sus propias manos, las frutas de temporada, los espárragos, y discutir con los puesteros y las puesteras gordas, que la tratan de casera, de caserita, con los vendedores de pescado, con los de hierbas, condimentos, ajíes rojos y amarillos, pimentones verdes y rojos, azafrán, camotes, lúcumas. La he acompañado hasta la plaza de Armas, pero de repente le he dicho algo vago y he regresado a la casa a la carrera. Supongo que entré y me puse a caminar por todo el primer piso, entre el balcón del salón, el que da sobre los árboles de la Alameda, y el patio trasero, donde se divisa ropa colgada en las ventanas de las casas vecinas, y empecé a aburrirme como enfermo.
—La gente inteligente no se aburre —dice mi madre.
—Pero yo sí, mamá —digo—. Me aburro tanto, que me dan ganas de tirarme por el balcón.
—No diga tonterías, hijo —dice mi madre, que pasa del tú al usted cuando se molesta.
Mi madre, la Picha, o la señora Picha, y esa palabra, en Chile, significaba la simpática, la estupenda, la dulce, no era demasiado alta, más bien mediana de estatura, y yo la encontraba bonita, perfecta, aunque tuviera la nariz un poco larga. Mi placer superior era acompañarla a caminar, aun cuando esa mañana se me ocurrió darme vuelta y regresar a la casa. La acompañaba por el centro de la ciudad, por el Parque Forestal, por el cerro Santa Lucía, por la plaza Italia y la avenida Providencia, por donde fuera. A veces, sobre todo los 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, me llevaba a comulgar a San Francisco y después a tomar desayuno en el café Astoria, que estaba al comienzo de la calle Ahumada o de la calle Estado. Me acuerdo de los maravillosos sándwiches de jamón con palta en pan de miga, o de ave con pimentón rojo, o de carne molida con mayonesa, de los cafés fríos con helado de bocado y crema de chantilly, cuyo fondo se exploraba con una pajita, delicia pura. Era un niño santificado, aureolado, que se confesaba y comulgaba al alero de su madre, y que se alimentaba bien, demasiado bien (como un cerdito, aunque era un cerdito delgado, que no engordaba con la comida), en el café Astoria de la primera cuadra de Ahumada, en el Torres, en otros lados. Mi abuelo Valdés, mi tata, Luis Germán Valdés, en el antiguo hotel Alcázar de Viña del Mar, a pasos de la parroquia y de la estación, me vio devorar un pollo asado entero, adobado de salsa, acompañado de papas hilo, con tan saludable gusto, que llamó al mozo y le pidió que me sirviera otro (¿Entero, señor? Sí, entero), que tampoco tardé mucho en despachar. Mi tata contaba después la historia de los dos pollos y se reía. Al comienzo de algunas tardes, no en todas, mi madre, en su dormitorio en penumbra, antes de dormir una siesta, me pedía que le rascara un brazo, para lo cual se subía la manga respectiva. Después me pagaba por tiempo de rasquido, un peso por cada media hora, por ejemplo, dos pesos por hora. Se podría decir que el rascado, el rasquido, decíamos, era una costumbre de mi familia materna, de los Valdeses. Mi tata, sentado en un sillón de los que llamaban confortables, de cretona, estilo Reina Ana (¿quién sería esa Reina Ana?), me pedía que me pusiera detrás, armado de una lima, y que le rascara la cabeza calva. No era lo mismo que rascar los brazos de mi madre en la penumbra, desde luego: era una tarea más áspera, más aburrida. En el caso de mi tata, reconozco que rascaba por el dinero y que su calvicie huesuda, algo grasa, con caspa adherida a lo que habían sido raíces de pelo, me producía repugnancia. Rascar el brazo más bien rollizo y regordete de mi madre, la famosa Picha Valdés, era, desde luego, otra cosa.