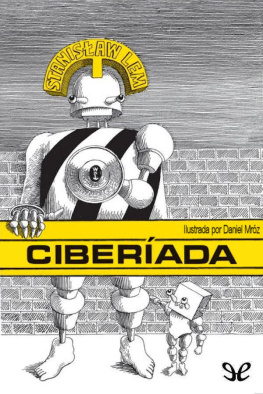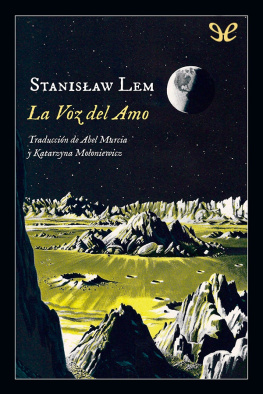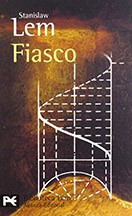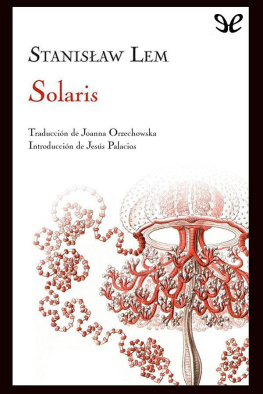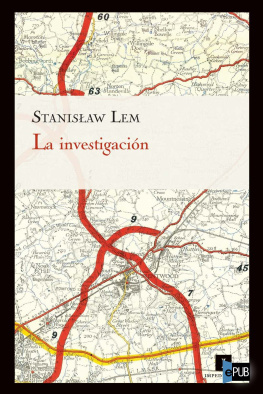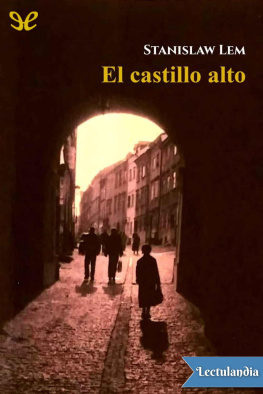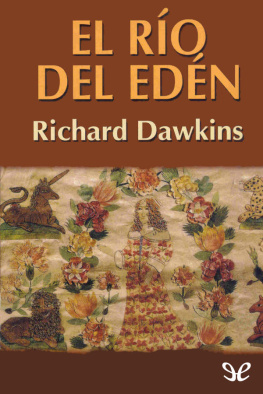Título Original: Eden.
© 1959 by Stanislaw Lem.
© 1991 por Alianza Editorial, S. A., Madrid.
Traducción de Luis Pastor Puebla.
Fue un error en los cálculos. No había sobrevolado la atmósfera, sino chocado contra ella. La nave espacial penetró como un taladro en la capa atmosférica con un formidable estruendo, que se expandió como un redoble de tambores. Sintieron, bajo sus asientos, el deslizamiento de los amortiguadores. Las pantallas anteriores llamearon y se extinguieron. El colchón de gases incandescentes, que presionaba contra el morro del cohete, cubría con un velo los visores exteriores. El dispositivo de frenado era insuficiente y había entrado en funcionamiento demasiado tarde. Un olor fétido a caucho quemado invadía por entero la cabina de mando. La presión del frenado los dejó ciegos y sordos. Era el fin. Pero ni siquiera en esto era capaz de pensar ninguno de ellos. No tenían fuerzas ni para respirar. Lo hicieron por ellos los inyectores de oxígeno, que siguieron funcionando hasta el último minuto. Les introducían aire a presión, como en los balones. De golpe cesó el estruendo.
Se encendieron las luces de averías. Seis por cada lado. En el tablero de mandos del propulsor brillaba la señal de alarma. El revestimiento había reventado y estaba tan arrugado como un acordeón. Pedazos de material aislante y fragmentos de plexiglás corrían veloces por el suelo. Ahora, en lugar del estrépito, lo llenaba todo un silbido sordo, cada vez más intenso.
— ¿Qué ha sucedido? — gimió el doctor, al tiempo que escupía un trozo de chicle.
— ¡Sigue echado! — le gritó el coordinador, que contemplaba la última pantalla que quedaba intacta.
El cohete dio una vuelta de campana, como si hubiera sido golpeado por un ariete. Las redes de nylon sobre las que descansaban vibraron como cuerdas de violín. Durante un instante todo se mantuvo en suspenso, como cuando un columpio alcanza el punto más alto de su balanceo…, y luego estalló un estruendo.
Los músculos, rígidos a la espera del choque final, se relajaron. El cohete descendió sobre la columna de fuego. Las toberas vibraron suavemente. Pero sólo durante algunos minutos. Luego, un estremecimiento sacudió las paredes. La vibración fue en aumento. Seguramente se habían aflojado las suspensiones de los soportes de las turbinas. Los hombres se miraron. Ninguno habló. Sabían que todo dependía de si los rotores aguantaban el esfuerzo.
La cabina es estremeció súbitamente, como si descargaran sobre ella los furiosos golpes de un martillo de acero. La gruesa lente convexa de la última pantalla se agrietó en una densa tela de araña y se extinguió su fosforescente cristal. Desde abajo ascendía el pálido resplandor de las luces de avería, que proyectaban contra las paredes las sombras agigantadas de los hombres.
El estruendo se convirtió en bramido. Debajo de ellos algo se roía, se rompía, se partía con estridencia metálica. El casco, atrapado en una terrible sacudida, siguió su vuelo a ciegas, como muerto. Se encogieron, reteniendo el aliento. El caos y las tinieblas eran totales. De pronto, sus cuerpos se vieron impelidos hacia adelante en las largas cuerdas de nylon y estuvieron a punto de aplastarse contra los destrozados tableros de mandos. Y luego se balancearon, meciéndose suavemente, como pesados péndulos, en el espacio…
El cohete volteó como una montaña que se desploma. El estruendo parecía venir de lejos, con un débil retumbar. Masas de tierra violentamente removidas se deslizaron a lo largo de la coraza protectora exterior.
Sobrevino una quietud total. A sus pies siseaban los conductos. Algo gorgoteaba terriblemente, rápido, cada vez más rápido. El zumbido del agua que fluía, mezclado con el siseo ensordecedor, incesante, como de un líquido cayendo sobre una chapa incandescente.
— Seguimos con vida — dijo el químico. La oscuridad era total. No se veía absolutamente nada. Colgaba de su red de nylon, como de un saco atado con cuerdas por sus cuatro puntas. Dedujo que el cohete yacía de costado. Algo chasqueó. Una pálida llamita brotó del viejo encendedor de gasolina del doctor.
— ¿Y la tripulación? — preguntó el coordinador. Se había roto una de las cuerdas de su red. Giró lentamente. Se hallaba totalmente exhausto. Intentó en vano sujetarse a la pared a través de las mallas.
— Uno — dijo el ingeniero.
— Dos — dijo el físico.
— Tres — el químico.
— Cuatro — el cibernético. Se sujetaba la frente con las manos.
— Cinco — se anunció, en último lugar, el doctor.
— Estamos todos. Lo celebro.
La voz del coordinador era tranquila.
— ¿Los autómatas?
Silencio.
— ¿Los autómatas?
No hubo respuesta. El doctor se quemó los dedos con la llama del encendedor. Se hizo de nuevo la oscuridad.
— Siempre he sostenido que estamos hechos de mejor material — dijo el doctor en medio de las tinieblas —. ¿Alguien tiene un cuchillo?
— Yo… ¿Para cortar las cuerdas?
— Si puedes salir sin cortarlas, mejor para ti. Yo no puedo.
— Lo voy a intentar.
El químico sacudió enérgicamente las cuerdas. Se le aceleró la respiración. Algo golpeó. Tintineo de cristales.
— Estoy abajo. Quiero decir, en la pared — dijo desde el pozo de tinieblas —. Doctor, alumbra un poco para que pueda echarles una mano.
— Pero date prisa, porque la gasolina se acabará pronto.
Una vez más brotó la llama del encendedor. El químico intentó alcanzar el saco de dormir del coordinador, pero sólo llegó hasta las piernas. Finalmente, pudo abrir un poco la cremallera y el coordinador se dejó caer pesadamente sobre los pies. Entre los dos, el trabajo avanzó más rápidamente. Poco después, todos ellos estaban de pie sobre la inclinada pared de la cabina de mando, recubierta de material semielástico.
— ¿Por dónde empezamos? — preguntó el doctor. Apretó y unió los bordes de la herida de la frente del cibernético y la cubrió con un esparadrapo que se sacó del bolsillo. Siempre llevaba consigo pequeños adminículos de este tipo.
— Vamos a comprobar primero si podemos salir fuera — decidió el coordinador —. Ante todo, necesitamos luz. ¿Bien? ¿Ya? Doctor, alumbre por aquí, a lo mejor hay todavía un poco de corriente en los extremos de los cables del tablero de mandos o al menos en el reóstato del sistema de alarma.
Esta vez, del encendedor sólo brotaron chispas. El doctor chasqueó hasta que le dolieron los dedos. Las chispas se desparramaron sobre los restos del destrozado tablero de conexiones, ante el que se afanaban, de rodillas, el coordinador y el ingeniero.
— ¿Hay corriente? — preguntó el químico. Estaba detrás, de pie, porque no había sitio.
— De momento, no. ¿Nadie tiene cerillas?
— La última vez que vi cerillas fue hace tres años. En el museo — farfulló el ingeniero. Estaba intentando arrancar con los dientes el aislante de un extremo de la línea. Súbitamente, una pequeña chispa azul palpitó en las manos del coordinador, unidas en forma de concha.
— Aquí hay corriente — dijo —. Traigan una bombilla.
Encontraron una, intacta, en la señal de alarma sobre el revestimiento lateral. Una pequeña y penetrante llamita eléctrica iluminó la cabina, que producía la impresión de formar parte de un largo túnel de paredes oblicuamente ascendentes. Por encima de sus cabezas podía verse una puerta cerrada en lo que ahora era el techo.
— Siete metros de altura — dijo el químico, melancólicamente —. ¿Cómo vamos a subir allí?
— Una vez vi en el circo una torre humana: cinco hombres, uno encima de otro — insinuó el doctor.
— Es demasiado difícil en nuestro caso. Tenemos que llegar allí avanzando por la pared del suelo — decidió el coordinador. Pidió al químico el cuchillo e hizo anchas muescas en el recubrimiento plástico del suelo.