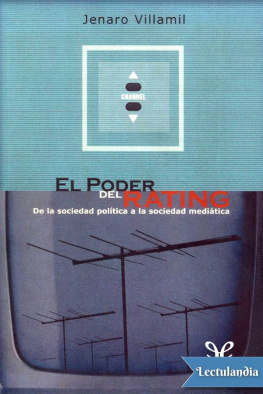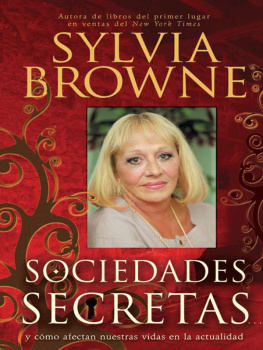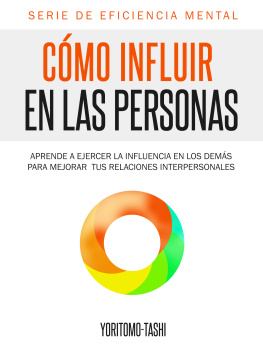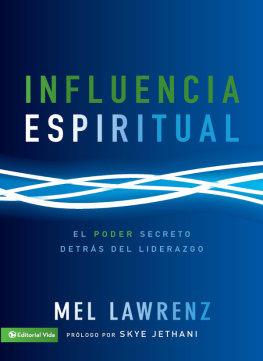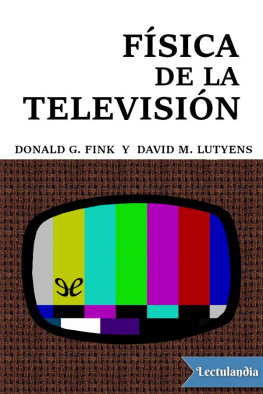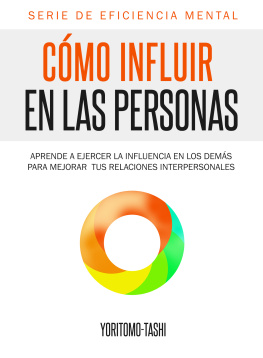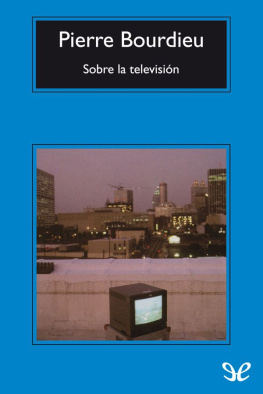Jenaro Villamil Rodríguez (Mérida, Yucatán, México, 2-12-1969) es un periodista y escritor mexicano, especializado en política y medios de comunicación masiva. Realizó estudios de licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Politólogo de la UNAM y reportero especializado en el análisis de los medios de comunicación. Como especialista en medios, ha participado en las mesas de reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión en la Secretaría de Gobernación (2001-2002) e impulsado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ha sido reportero en El Financiero, La Jornada, y desde 2004 a la fecha trabaja en la revista Proceso; es también colaborador de distintas revistas y medios electrónicos especializados en derecho a la información. Es profesor del posgrado de periodismo político en la escuela Carlos Septién García. Junto con Carlos Monsiváis fue coautor en La Jornada y en Proceso de la columna «Por mi Madre, Bohemios».
Es autor de los libros Ruptura en la cúpula (1995), Los desafíos de la transición (1997), El poder del rating (2001), La televisión que nos gobierna (2005), y coautor de los libros La guerra sucia del 2006 con Julio Scherer Ibarra (2007) y de Los amos de México, Los intocables y La ley Televisa y la lucha por el poder en México. Si yo fuera presidente (2009), desentrañó la trama de la alianza política y comercial entre Televisa y el gobierno del Estado de México. Sobre el consorcio televisivo y también bajo la misma editorial publicó el libro El sexenio de Televisa (2010).
Dominio y lógica del rating
A manera de introducción
En nuestros hogares un aparato-mueble domina el espacio y el ámbito de convivencia. Cobra vida con el tele-control, mantiene su presencia más allá de la pantalla. Nos introduce a un mundo que, en esencia, es presentado como el mundo. Nos propone cómo ser, qué tener, qué saber, cómo sentir. Nos informa y nos forma en imágenes, música y parlamentos, nos atrapa o nos acompaña, nos interpreta y nos vigila, nos cautiva con la misma eficacia y fragilidad que el fast food. Es un acompañante de nuestra intimidad, al grado de que la moldea. No nos reclama, como otros productos culturales, un nivel de alfabetización previo y mucho menos el ejercicio de la reflexión.
Ante todo, nos demanda y provoca adicción. Difícilmente lo comprenderemos si no tenemos una secuencia cotidiana de sus productos, de sus códigos, de sus programas y de sus valores. Es una adicción simbólica porque afuera de la pantalla las referencias a ese mundo son constantes. Como los fumadores pasivos, aunque no encendamos ni sintonicemos ese aparato, somos televidentes. En la mayoría de los casos nos convertimos en parte de la audiencia, en el habitante de alguno de los 22 millones de hogares que posee televisor en nuestro país y dedica, quizá, un promedio de tres o un máximo de 10 horas a la tele-adicción cotidiana.
Somos, en buena medida, remedos de ese instrumento tecnológico que ha sido descalificado de múltiples maneras, pero al que se le analiza poco.
Es muy reciente el acercamiento y la sistematización a la televisión desde el mundo académico o periodístico, incluso desde el ámbito político, al grado de que descubrimos en ella una verdadera amenaza o una posibilidad inconmensurable de comunicación, en la medida en que la aprehendemos y nos coloquemos conscientemente fuera de la pantalla.
El interés que despierta radica en un hecho sustancial: hoy no sólo es un aparato doméstico más ni el principal vehículo de comunicación e información de la sociedad moderna, sino un complejo simbólico que domina e influye, que trasciende los ámbitos privados y públicos, que se hace presente en diversos espacios laborales y cotidianos: en las redacciones periodísticas, en las aulas universitarias, en las tiendas de autoservicio, en las casas de campaña de los partidos políticos, en las oficinas públicas —en especial las que se dedican a monitorear los medios—, en las empresas y consorcios. Y aun cuando no esté, influye.
¿Por qué su importancia? ¿Por qué el auge del análisis y la crítica a la televisión? ¿En dónde radica la clave de su extraño encantamiento?
En esta obra pretendemos responder o aproximarnos a alguna respuesta y plantear nuevas inquietudes que se generan en torno al mundo televisivo y, en general, en torno a la sociedad mediática.
No es un manifiesto a favor o en contra sino un ejercicio de aproximaciones a un fenómeno más amplio: el hecho de vivir en una sociedad de la comunicación y la información global izadas, cuya propuesta virtual se ha convertido en un eje del quehacer político, social, cultural y económico.
En muchos sentidos, la televisión es el resultado de este proceso cultural, pero también —y cada vez más— se ha convertido en la fuente original de una cultura propia que se extiende Inicia territorios simbólicos considerados en otro tiempo autónomos o ajenos a su influencia: asimismo, ha dejado de ser un instrumento más en la batalla por ganar poder, para ser, en sí misma, un poder que determina a los otros, que marca el derrotero e incide en los mundos político, empresarial e intelectual.
Algunos autores consideran que este poder, por desmedido y carente de contrapesos, se ha convertido en una de las amenazas principales para el proceso democrático (Bourdieu, Sartori, Touraine y Popper han escrito sendos ensayos sobre este tema). En el fondo, casi todos coinciden o subrayan que no es sólo el medio sino su esencia básica, su lógica simbólica y su dinámica empresarial lo que convierte a la televisión en el mejor ejemplo de un poder en el candelero: el poder del rating.
Amenazas y posibilidades
El demos está amenazado nos dicen autores como Pierre Bourdieu y Giovanni Sartori por el ethos mediático, por la televisión. En el terreno político, la consecuencia más importante de esta amenaza es la conversión del ciudadano (sujeto político activo) en espectador (sujeto mediático pasivo). El espacio público se convierte en espacio virtual, la vieja idea del ágora se restringe a la oferta del set televisivo. Los intereses ciudadanos se transmutan en las demandas de un público consumidor y telegénico.
La percepción de la televisión como medio de dominio político no es nueva. Desde hace treinta años, el semiólogo italiano Umberto Eco había observado que si antes era necesario controlar al ejército y a la policía para adueñarse del poder político de una nación, ahora «un país pertenece a quien controla los medios de comunicación». Incluso, podemos afirmar que la ecuación se ha invertido en muchos sentidos: desde los medios de comunicación se crea y regenera un poder político propio, por encima de los partidos y de las instituciones representativas. Los dueños de los mass media son, en buena medida, los propietarios del poder económico, especialmente en las condiciones actuales. La globalización mediática facilita esta concentración de recursos e influencia. Y si no, ahí está el ejemplo de Bill Gates o del magnate australiano dueño de la Fox, Robert Murdoch, y las recientes megafusiones entre consorcios como AOL y la Warner o el caso del empresario televisivo italiano Silvio Berlusconi quien saltó del púlpito televisivo al poder político.
Estas reflexiones han logrado incidir muy poco para aminorar o acotar la influencia televisiva o para transformar la amenaza en posibilidad. Es en los últimos años cuando la televisión ha reforzado su papel protagónico. Hay video-líderes que construyen toda su oferta a partir de su presencia televisiva y publicitaria; hay video-guerras que se convierten en eventos globales de comunicación; hay video-montajes que determinan la trayectoria de cualquier personaje importante, desde el papa Juan Pablo II hasta el presidente norteamericano en turno.