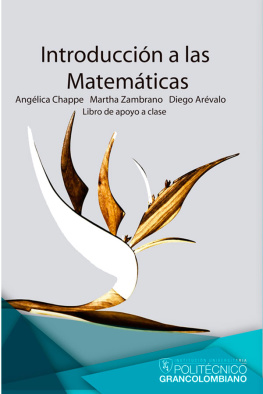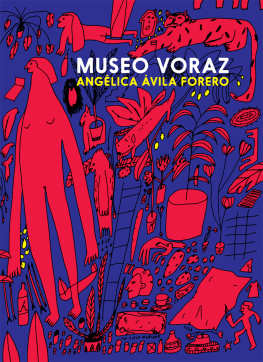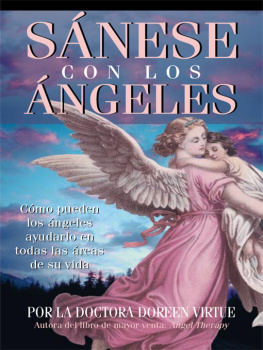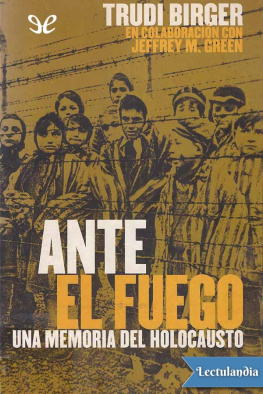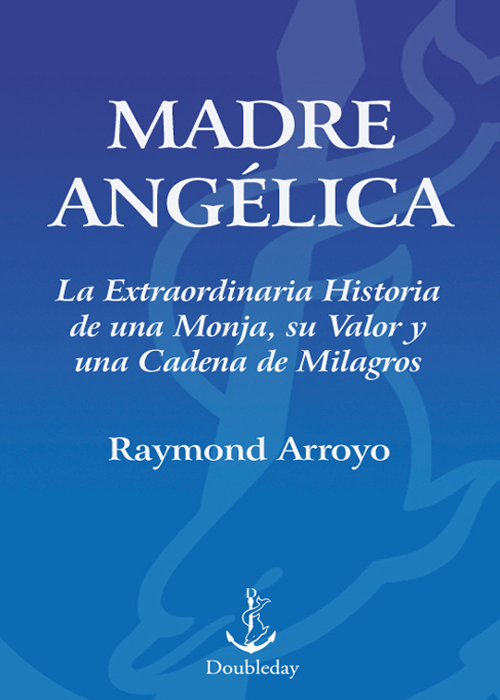Deliberadamente, Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes.
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
LA GENTE DE HANCEVILLE , en Alabama, lo llamaba, «el negocio de la monja», «el palacio» o «el Santuario», según con quien uno hablara. Yo iba hasta allá casi todos los sábados por la mañana. Salía de la carretera Interestatal 65, pasando ganado que dormitaban bajo el calor de Alabama, giraba a la derecha en el mercado Pitts Grocery y aceleraba al pasar frente a una serie de casas recién construidas, donde las estatuas de santos me miraban detenidamente desde sus jardines delanteros cuidados. A diferencia de los ocupantes de los grandes vehículos de recreo y los autobuses de excursión con aire acondicionado que había a ambos lados, me interesaba menos el Monasterio de Nuestra Señora de Los Ángeles que la mujer que lo había construido.
Durante el tramo final hacia el colosal edificio de fachada de piedra al que la Madre Angélica consideraba su hogar, repasé en silencio las preguntas que pensaba hacerle. Ésta sería mi última oportunidad para prepararme para el encuentro de cinco horas que me esperaba: una larga entrevista con la monja contemplativa más franca del mundo. Debido a que las monjas en clausura tienen prohibido el contacto directo con el mundo exterior, nuestras entrevistas se limitaban al salón comunitario: una habitación sencilla, con una pared en forma de celosía de metal que separa a las monjas de los visitantes. A primera vista, discutir los detalles íntimos de tu vida a través de barras podría parecer contraproducente. Pero en nuestro caso, este arreglo le daba a la reunión un cierto aire de confesión. Era como si el negro enrejado de metal entre nosotros liberara a la abadesa de setenta y nueve años, lo que le daba la posibilidad de recordar su pasado con una honestidad y franqueza que no podría permitirse de otra forma.
Ella llegaba lista para hablar.
—Hola, paesan—rezongaba Madre Angélica al entrar en la habitación al otro lado de la reja. Hacía una pausa en el umbral, con los brazos abiertos, como si entrara a un escenario. Rápidamente, el sobrio salón de losas rosadas se llenaba de calidez.
Su figura de cinco pies cinco pulgadas de estatura, envuelta en un achocolatado hábito franciscano, lucía ese día asombrosamente joven y ágil. Sus rollizas mejillas desbordaban los contornos del griñón, como si fuera una almohada rosada metida a la fuerza en una caja de zapatos. La sonrisa con las comisuras hacia abajo, que cautivaba a millones de personas, convertía en dos pequeñas rendijas la penetrante mirada de sus ojos grises.
Aunque había llegado más de cuarenta minutos tarde, no me dio explicaciones. Madre Angélica vivía en el presente.
—Bueno, vamos a lo que viniste—anunció, como si fuera yo quien hubiera llegado con retraso. Mientras se acomodaba cerca del enrejado, tras sus gafas bailaba un resplandor afectuoso y travieso; me ofreció sus manos a través de la celosía. Cuando me agarró las mías, fue directamente a lo más importante:
—¿Qué tal si almorzamos algo? ¿Qué tenemos, hermana?—preguntó Madre Angélica por encima del hombro. La siempre atenta Sor Antoinette voló hacia la cocina para ver qué había de comer en el claustro.
Luego, con unas cuantas galletitas medias comidas y un té con leche junto a ella, con la servilleta metida bajo la barbilla, la Madre dejó a un lado sus bien preparadas anécdotas personales (perfeccionadas a lo largo de unos veinte años de presentaciones sin guión en la televisión) y comenzó a revelar partes de su pasado que nadie, ni siquiera sus hermanas, habían escuchado jamás. No sé si fue el destino o haber llegado en el momento justo, pero capté a la Madre Angélica en una etapa de reflexión de su vida. Ella había acabado de alcanzar una meta buscada por mucho tiempo: la terminación de un nuevo monasterio multimillonario. Parecía realmente satisfecha, lista por fin para repasar todo lo que había sobrevivido y logrado. Sentada en una silla de cuero excesivamente rellena, luchaba con la memoria y el tiempo para rescatar la verdad.
—¿Siente que su personalidad está dividida?—le pregunté ese día.
Siempre que la Madre soltaba un suspiro largo y casi impaciente, mientras se reacomodaba nuevamente en la silla—como lo hizo en ese momento—, yo sabía que iba a revelar algo. Metió un dedo por debajo del griñón blanco almidonado que le rodeaba el rostro y se frotó la sien, como si tratara físicamente de aflojar el pasado de su memoria. Cuántas veces me sentaría allí, esperando, mirando más allá de las figuras florales que salpicaban la celosía, pensando lo mucho que se parecían a la Madre misma: duros, pero femeninos; cautelosos, pero abiertos; forjados con fuego, y duraderos. Entonces llegaban las respuestas.
—¿Le conté alguna vez cuando le tiré un cuchillo a mi tío? Quiero que se conozca de verdad quién soy, porque nada de lo que tengo o hago viene de mí. Es la vida de una mujer cualquiera que se enfermó y recibió muchas cosas.—Entonces, con pausada precisión, añadió—Lo que verdaderamente soy no es lo que usted ve.
En el salón enrejado de su claustro, durante casi tres años, busqué a «la verdadera» Madre Angélica. Desde 1999 hasta finales de 2001, la mujer a la que la revista Time llamó «la superestrella de la televisión religiosa», y muy probablemente una de las personas más poderosas e influyentes de la Iglesia Católica Romana, se reunió conmigo una vez por semana para rescatar el pasado y evaluar su vida.
Estas visitas eran difíciles para la Madre Angélica. Una cosa es dejar que un neófito revuelva tu historia; esa persona está en desventaja desde el inicio, y sólo conoce lo que está escrito en los documentos impresos. Pero yo había conocido a la Madre personalmente y había sido su empleado durante cinco años antes de que empezara a entrevistarla. Había estado junto a ella en los buenos tiempos y en los malos, en público y en privado. Durante dos años, a veces fui copresentador de su programa de televisión Mother Angelica Live, y había sido director de noticias de la red difusora que ella había fundado. En cierta forma, ella era como una abuela para mí—una abuela junto a la que me sentía inusualmente cómodo y como si fuera un familiar. Probablemente nuestros ancestros italianos comunes contribuyeron a eso. Podíamos conversar sobre cualquier tema, y no evitamos alguna que otra discusión.
—Una vez tuvimos unas palabras—le confió Madre Angélica a un amigo delante de mí—. Raymond no tuvo oportunidad de usar ninguna.
—A pesar de las diferencias y los desacuerdos, seguíamos en contacto cercano. Mi ventajosa situación me permitía ver a la Madre Angélica como realmente era: una mujer sencilla y profundamente espiritual que luchaba para llevar a cabo la voluntad de Dios y superar sus defectos personales.
Poco a poco comencé a reconocer a la otra Madre Angélica, encerrada dentro de la cara angelical tras las rejas de metal. Rita Rizzo, la chica enfermiza que, con sólo un título de bachillerato, se había esforzado para salir de la pobreza y crear ella sola el Eternal Word Television Network (EWTN), el imperio emisor más grande del mundo, alcanzando el triunfo donde habían fracasado todos los obispos de Estados Unidos (y varios millonarios). Aquí teníamos a una moderna Teresa de Ávila; una activista sin pelos en la lengua que, con fe y determinación absolutas había superado los obstáculos que habrían derrotado a la mayoría de los hombres. Había derrotado los prejuicios contra la mujer, la bancarrota y los intentos de absorción corporativa y eclesiástica para brindar liderazgo moral a «la gente». Desde el punto de vista físico, esta sufrida servidora había soportado un místico vaivén de dolor y guía divina que tendría un precio tremendo y que aportaría asombrosas recompensas. La mujer a la que Juan Pablo II describió como «débil de cuerpo, pero fuerte de espíritu», desafió públicamente a cardenales y obispos en el nombre de la ortodoxia, transmitió por las ondas radiales y televisivas una visión tradicional y lógica de la Iglesia Católica en el período posterior al Concilio Vaticano Segundo y se convirtió en la guía ecuménica espiritual de millones de personas.