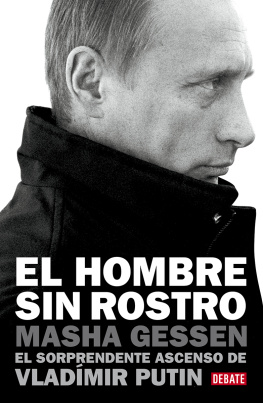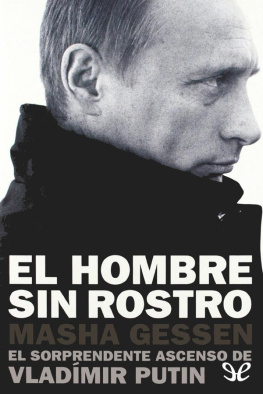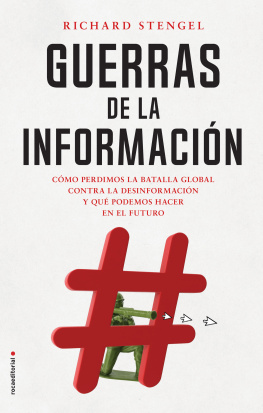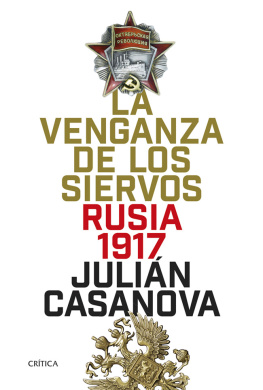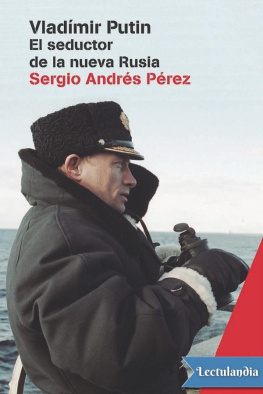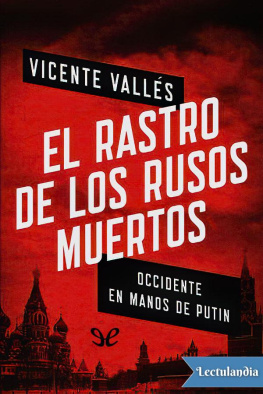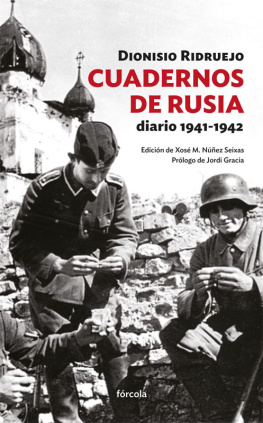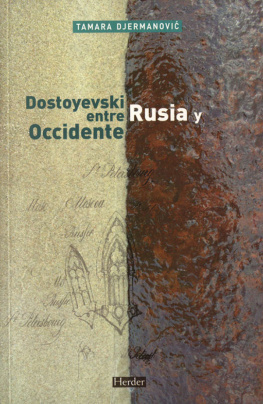AGRADECIMIENTOS
LO QUE ME INSPIRÓ A COMENZAR a trabajar en este libro fueron mis conversaciones con dos personas. Chitra Raghavan seguramente no tenía idea de que su conferencia sobre la psicología del trauma me incitaría a escribir más de quinientas páginas sobre el desenlace de la experiencia soviética. Anand Giridharadas, por otra parte, sabía exactamente lo que hacía cuando me dijo, en nuestro primer encuentro, que yo debía escribir este libro, pero no creo que él pensara que yo seguiría su consejo. De todos modos les doy las gracias.
La Carnegie Corporation hizo posible la investigación y escritura de gran parte del libro al concederme la beca Andrew Carnegie en 2015-2016.
En el verano de 2016, tuve la suerte, una vez más, de que me invitara el Instituto de Humanidades de Viena, donde escribí casi la mitad del libro. Pude gozar del apoyo y de la compañía intelectual de otros huéspedes y miembros del Instituto: Anton Shejovtsov, Mark Lilla, Tatiana Zhurzhenko, Tim Snyder y Marci Shore.
Agradezco a mi editora, Rebecca Saletan, que alentó la inusual estructura del libro y no parpadeó ante el recuento de palabras hasta el mismísimo final, cuando me pidió que no me extendiese en los agradecimientos. El equipo Riverhead hizo nacer este libro con seguridad y estilo. Gracias, Jynne Dilling, Karen Mayer y Anna Jardine.
Soy afortunada por tener a Elyse Cheney y Alex Jacobs como agentes.
Agradezco a las personas –amigos, familia, colegas y un puñado de cuasi desconocidos– que hablaron conmigo, discutieron conmigo, leyeron partes del libro mientras lo escribía y me ayudaron de diversas maneras a avanzar en el proceso: Roger Berkowitz, Carol D’Cruz, David Denborough, Robert Horvath, Nicholas Lemann, Istvan Rev, Jack Saul, Vera Shengelia, Cheryl White y a mi compañera durante los últimos siete libros, Darya Oreshkina.
Sin embargo, mi mayor deuda es para con los protagonistas de este libro, que me dejaron entrar a sus vidas y dedicaron infinitas horas a mis irracionalmente detalladas preguntas. Gracias, Maria Baronova, Alexéi Gorshkov, Serguéi Yakovlev, Zhanna Nemtsova, Marina Arutyunyan y Lev Gudkov.
I NACIDOS EN 1984
MASHA
EN EL SEPTUAGÉSIMO ANIVERSARIO de la gran revolución socialista de octubre, la abuela de Masha, científica espacial, llevó a su nieta a que la bautizaran en la iglesia de San Juan el Guerrero, en el centro de Moscú. Masha tenía tres años y medio, y eso la hacía unos tres años mayor que los otros niños que se encontraban aquel día en la iglesia. Su abuela, Galina Vasilievna, tenía cincuenta y cinco años, más o menos los mismos que los otros adultos presentes. Eran personas mayores —cincuenta y cinco años era la edad de jubilación para las mujeres soviéticas y era raro encontrar una mujer de esa edad que no fuera ya abuela—, pero no tanto como para recordar la época en que la religión se practicaba abierta y orgullosamente en Rusia. Hasta hacía poco tiempo, Galina Vasilievna no había reflexionado mucho sobre la religión. Su propia madre iba a la iglesia y la había hecho bautizar. Galina Vasilievna estudió Física en la universidad y, aunque se graduó algunos años antes de que la asignatura “Fundamentos del ateísmo científico” se convirtiera en un requisito para licenciarse en todas las universidades, sí le habían enseñado que la religión era el opio de los pueblos.
Galina Vasilievna había pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando en cuestiones que estaban en las antípodas de la religión: objetos materiales, sin una pizca de misticismo, que volaban hasta el espacio. En los últimos tiempos, Galina había estado trabajando en la Unidad de Producción Científica Molniya [Relámpago], encargada de diseñar el transbordador espacial soviético Burán [Ventisca]. Su tarea consistía en crear el mecanismo que permitiría a la tripulación abrir la puerta de la nave después del descenso. El trabajo en la nave estaba prácticamente terminado. En un año, Burán se elevaría en el cielo. Su primera prueba, un vuelo no tripulado, sería un éxito, pero el Burán no volvería a volar. Los fondos para el proyecto se agotarían y el mecanismo para abrir la nave espacial desde el interior nunca llegaría a utilizarse.
Galina Vasilievna siempre había sido extraordinariamente sensible a los sutiles cambios de humor y de expectativas en el mundo que la rodeaba, una cualidad muy útil en un país como la Unión Soviética, en el cual percibir de qué lado soplaba el viento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, a pesar de que todo parecía ir viento en popa en su vida profesional —un año antes del vuelo de Burán— podía sentir que algo se estaba resquebrajando, algo que estaba en los cimientos mismos del único mundo que ella conocía: un mundo construido sobre la primacía de las cosas materiales. Aquella fisura demandaba otras ideas, o mejor aún, nuevos cimientos para llenar las brechas. Era como si pudiera anticipar que la materia sólida y desprovista de misticismo que había construido durante toda su vida caería en desuso, dejando un vacío metafísico.
Aunque Galina Vasilievna había aprendido que la religión era el opio del pueblo; aunque le hubiesen dicho como al resto del país y del mundo que los bolcheviques habían desarticulado la religión organizada, ella sabía, por haber vivido en la Unión Soviética durante más de medio siglo, que esto no era del todo cierto. En la década de 1930, cuando ella era solo una niña, aún se podía escuchar a la mayoría de los adultos soviéticos proclamar abiertamente que creían en Dios. Aunque después de la guerra la iglesia volvió a ser una institución para la generación de más edad, perduró la noción de que en tiempos de dramática incertidumbre podía ser un refugio.
La abuela le explicó a Masha que iban a la iglesia a escuchar al padre Alexander Men. Men era un sacerdote ortodoxo ruso adecuado para las personas como Galina Vasilievna. Sus padres habían sido especialistas en ciencias naturales y él sabía bien cómo dirigirse a las personas que no habían crecido con una educación religiosa. Había recibido las órdenes dentro de la iglesia ortodoxa rusa, que desde la guerra se había plegado a la voluntad del Kremlin, pero poseía sus propios métodos para aprender y enseñar, lo cual lo condujo casi a las puertas de la cárcel siempre había sido su festivo favorito, puesto que ese día, aniversario de la gran revolución socialista de octubre, su abuela, que durante los restantes 364 días del año era una cocinera sin habilidades ni entusiasmo, horneaba unos pasteles que a Masha le encantaban.
“¿Para qué diablos hiciste eso?”, preguntó la madre de Masha cuando fue a recoger a su hija y descubrió que la niña llevaba al cuello una pequeña cruz. Sin embargo, la discusión no pasó de ahí. Tatiana no era mujer de muchas palabras: era una mujer de acción. Cuando descubrió que estaba embarazada se había dirigido al Comité del Partido de su universidad con la esperanza de que las autoridades forzaran al padre del futuro bebé a casarse con ella, pese a que él mantenía relaciones con al menos otra muchacha. Aquella no era una petición inusual, y tampoco habría sido inusual que el Comité del Partido interviniese, pero en el caso de Tatiana se volvió en su contra. El padre de Masha perdió su plaza en la universidad y con ella su derecho a vivir en Moscú, por lo que tuvo que regresar a su casa en el extremo oriente soviético, a miles de kilómetros de sus novias.
La recién estrenada maternidad trajo a Tatiana otras sorpresas desagradables. La hizo volver a depender de sus padres. Prácticamente todas las personas de su generación acudían a sus propios padres como recurso gratuito para cuidar a los niños: las únicas alternativas posibles eran la guardería estatal del barrio, mezcla de prisión infantil y almacén, o las niñeras particulares, prohibitivamente caras y legalmente cuestionables. De manera poco usual, Tatiana se había independizado —al contrario que la mayoría de los jóvenes de su edad, no vivía con ellos sino en un apartamento comunal que compartía con solo una familia más— pero el bebé la hizo regresar al apartamento de sus padres, a pocas manzanas de distancia. Con dos habitaciones y una cocina, Galina Vasilievna y Borís Mijaílovich disponían de espacio para ocuparse de la pequeña Masha, y siendo ambos científicos de alto nivel en la industria espacial, también disponían de más tiempo que su hija, estudiante universitaria. Tatiana se dio cuenta de que para escapar de una vez por todas del hogar familiar necesitaba reunir dinero y tener influencias. Nada de lo que tuvo que hacer era exactamente legal bajo las leyes soviéticas, las cuales restringían cualquier actividad y condenaban la mayoría de las iniciativas empresariales, pero las autoridades toleraban discretamente, en la mayoría de los casos, gran parte de lo que hizo.