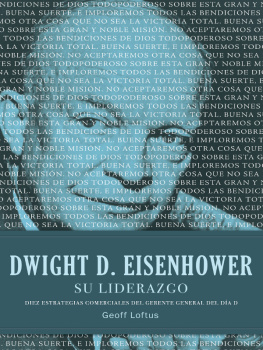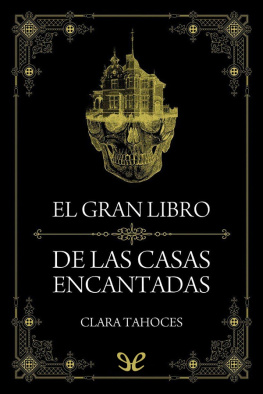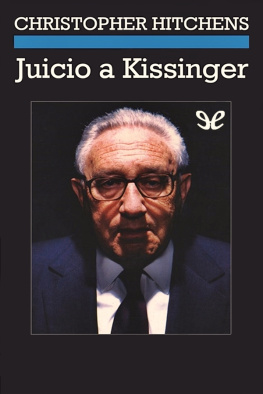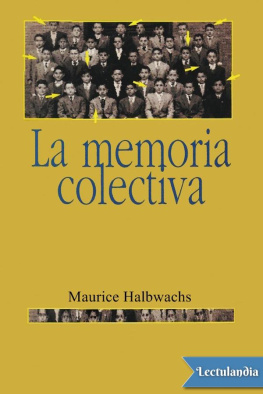1
Pleitos de una psicóloga
No creo que mucha gente se dé cuenta de lo importante que es la inocencia para los inocentes.
De la película Un grito en la oscuridad
Avanzo por el estrecho pasillo de madera, el taconeo de mis zapatos contra el suelo liso y encerado amplifica el silencio. Me está esperando la secretaria judicial, una matrona al más antiguo estilo con círculos perfectos de colorete en las mejillas. Levanto la mano y escucho la letanía que me recita de memoria: «¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios?». Contesto automáticamente: «Lo juro». La secretaria se retira y, tras unos pocos pasos más, llego a la tribuna de madera, subo y me siento mirando a la sala. Todos me miran a mí.
El abogado de la defensa se acerca a la tribuna de los testigos y me saluda con un gesto de la cabeza. Defiende a un hombre de veintitrés años, acusado de allanamiento de morada en la comunidad de clase media alta de Van Nuys (California) y de asesinato con arma de fuego; la víctima: un anciano.
—Diga su nombre, por favor.
—Me llamo Elizabeth Loftus —me sé el protocolo de memoria y deletreo mi apellido al taquígrafo del tribunal—, ele, o, efe, te, u, ese.
—Doctora Loftus —dice el abogado, con una voz grave que resuena en toda la sala como un solo de barítono en el coro de una iglesia—, ¿cuál es exactamente su profesión u ocupación?
—Soy profesora de psicología en la Universidad de Washington en Seattle.
—Háganos un resumen de su historial académico y de su experiencia profesional, por favor.
En diez minutos resumo mis méritos: el doctorado en Stanford, los honoris causa, las diversas asociaciones profesionales a las que pertenezco, las condecoraciones y premios y los libros y artículos publicados. Los doce miembros del jurado parecen aburrirse ligeramente: «De acuerdo, es una experta, vayamos al grano».
—¿Es la primera vez que presenta un informe pericial sobre el reconocimiento por parte de testigos presenciales?
—No. He presentado otros, aproximadamente un centenar.
—¿En este estado?
—Sí y también en otros. En treinta y cinco estados, en total.
—De acuerdo —dice el abogado de la defensa.
Vuelve a su mesa y busca entre unos papeles. De pronto oigo carraspeos, gente que cruza las piernas y arrastra los pies por el suelo, pero, al cabo de un momento, se hace el silencio.
—Doctora Loftus, permítame preguntarle… ¿existe alguna teoría sobre el funcionamiento de la memoria que goce de consenso general?
—En nuestro terreno, hay consenso general en la teoría de que la memoria no funciona como una cámara de vídeo. No grabamos los acontecimientos y después volvemos a verlos. Se trata de un proceso mucho más complicado…
A continuación, hablo de las fases de adquisición, retención y recuperación de la memoria y repito todos los detalles una vez más, como en tantas otras pasadas ocasiones. El fiscal juguetea con un lapicero y me observa escépticamente, lo delata el ceño fruncido. Está al acecho de una grieta, de un resquicio diminuto en la estructura de mi informe por donde empezar a socavar y a desmontar lo que digo.
Hablo durante casi dos horas del funcionamiento de la memoria y de sus fallos. A las 11:00 de la mañana el juez nos da un descanso de quince minutos. Me levanto, bajo y cruzo la sala en dirección al pasillo: quiero un vaso de agua y un cambio de ambiente. Al pasar por la mesa de la defensa, el acusado levanta la cabeza y me mira directamente. Le veo unas minúsculas gotas de sudor en el labio superior y me fijo en el cuello de su camisa almidonada: se le clava en la blanda carne de la garganta. Es mecánico, de veintitrés años, casado, con dos hijos y estudia un curso nocturno para sacarse el título de graduado. Para preparar mi declaración, he leído centenares de páginas sobre él y esos datos constan entre los pocos de cariz personal que he podido encontrar. A veces, cuanto menos se sepa, mejor.
Me mira con tanta esperanza, con un miedo tan palpable en el aire quieto de esta sala inhóspita y sin ventanas, que, de pronto, ese encuentro cara a cara me parece incongruente. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinta en un juicio una psicóloga investigadora que, con sus demostraciones extraídas de innumerables experimentos científicos, espera dar a entender que, a veces, los recuerdos son distorsiones de la realidad, imágenes inexactas del pasado?
A raíz de esa pregunta, mientras sigo andando por el pasillo de la sala hacia la salida, vuelvo atrás en el tiempo y pienso en una mesa de madera pulida que había en una sala de conferencias del Ventura Hall, en la Universidad de Stanford.
Corre el año 1969. Un estudiante de posgrado habla monótonamente de «índices de deterioro en la percepción de imágenes», mientras yo escribo una rápida carta a mi tío Joe, que vive en Pittsburgh. Tengo hecha la mitad de mi tesis doctoral —que se titula «Análisis de las variables estructurales que determinan la dificultad en resolución de problemas con teletipos informatizados»— y, a decir verdad, ya estoy un poco harta. En ese preciso instante, en alguna parte, repartidos entre las escuelas del valle de Santa Clara, niños de doce y trece años intentan resolver con ordenador problemas lingüísticos de dificultad cada vez mayor. Recogeré los resultados, tabularé las respuestas y redactaré conclusiones provisionales sobre cómo resuelven problemas los adolescentes, qué problemas presentan más dificultades para resolverlos y por qué.
Era un trabajo tedioso, no hay duda. El modelo teórico lo había establecido hacía unos años mi director de tesis y yo sólo era una más de los varios estudiantes de posgrado que, cada cual enchufado en su puerto específico, computábamos análisis estadísticos y se los suministrábamos a un fondo común. Se me ocurrió que mi contribución particular se parecía un poco a cortar zanahorias para la sopa. Estaba rodeada de estudiantes como yo, cada uno cortando su respectiva cebolla, apio, patata o trozo de carne con el mismo frenesí y meticulosidad, para, después, echarlo todo en una misma olla enorme. No podía dejar de pensar que lo único que había hecho yo era cortar zanahorias.
Estaba con el último borrador de la tesis y en pleno curso de psicología social, que me procuraría los créditos que necesitaba para completar la carrera. Entonces mi mundo, tan pulcro, ordenado y levemente aburrido, empezó a inclinarse por el eje. Jon Freedman, el profesor, un psicólogo social con gracia y de una inteligencia feroz, hablaba de los cambios de actitud y, en el transcurso de la clase, le pregunté por el papel que desempeñaba la memoria en esos cambios.
Después de la clase, Freedman me detuvo y me dijo:
—Conque le interesa la memoria, ¿eh? Pues a mí también. Si quiere hacer un poco de investigación, no me vendría mal su ayuda en un proyecto que tengo. Lo que quiero estudiar es lo siguiente: ¿cómo llegamos a los últimos rincones del almacén de la memoria mediata (o de largo plazo) y respondemos con propiedad a determinadas preguntas? Sabemos que podemos hacerlo y lo hacemos constantemente, pero ¿cómo organiza y almacena exactamente el cerebro los recuerdos lejanos y recupera después la información?
Mi vida dio un giro a raíz de esta conversación. Freedman y yo planeamos un experimento en el que dábamos dos palabras clave a los sujetos y cronometrábamos el tiempo que tardaban en rescatar una respuesta de la memoria. Puse al estudio un nombre informal: «Dime un animal que empiece por zeta». Por ejemplo, propusimos a un grupo de sujetos la asociación Animal/Z o Fruta/Pequeño y cronometramos el tiempo que tardaban en responder. A otro grupo le propusimos lo mismo, pero invertido —Z/Animal, Pequeño/Fruta— y también lo cronometramos. Al comparar el tiempo de los dos grupos, nos dimos cuenta de que las claves que tenían un concepto en primer lugar —animal o fruta— favorecían más la rapidez de la respuesta, con una diferencia aproximada de 250 milisegundos (un cuarto de segundo). Lo cual nos llevó a la hipótesis de que el cerebro humano organiza la información por conceptos o categorías, como animales o fruta, en vez de por atributos, como «pequeño» o «palabras que empiecen con zeta».