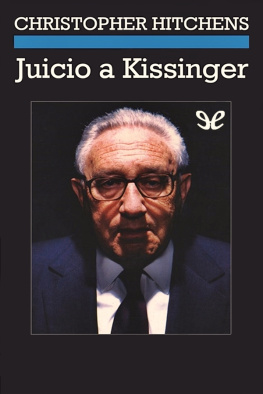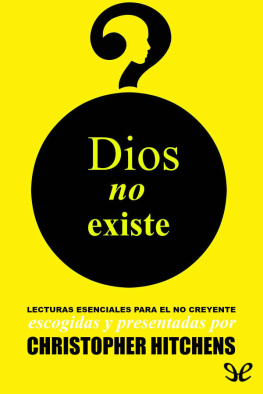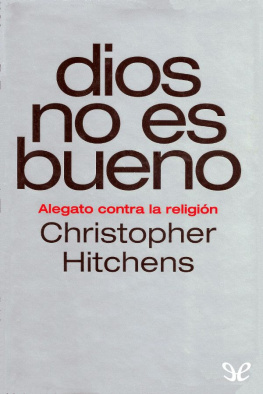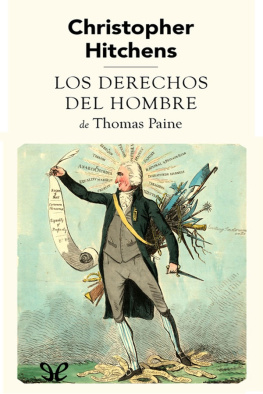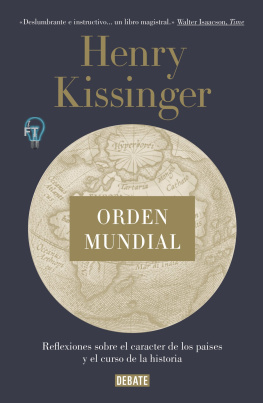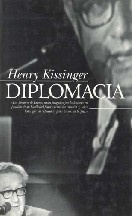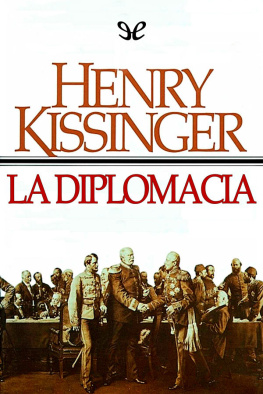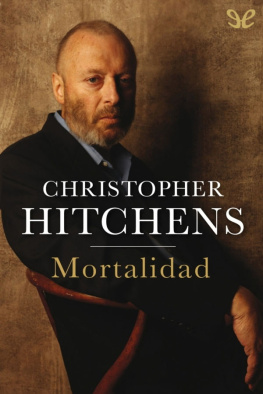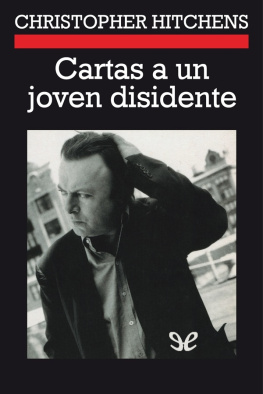AGRADECIMIENTOS
Cuando la revista Harper tuvo la amabilidad de publicar los dos largos ensayos que, juntos, formaron el núcleo de este libro, mi amigo y editor Rick MacArthur envió una copia anticipada al ABC News de Nueva York. Puesto que habíamos criticado la deferencia de los medios de comunicación norteamericanos casi tanto como habíamos atacado la pereza mental de la sobrealimentada comunidad de «derechos humanos», creímos de justicia conceder al productor de Nightline el derecho de réplica. Un tiempo después, obtuvimos la respuesta. «¿Hay algo nuevo aquí?», dijo el jefazo en aquel programa de máxima audiencia sobre Kissinger.
Rick y yo nos abrazamos anticipando las carcajadas al respecto. En Washington, Nueva York y Los Ángeles, y en todas las demás capitales culturales, la frívola demanda de novedades es también un aliado de la táctica de confusión favorita de los poderosos, que consiste en afrontar una acusación seria no negándose a negada, sino tratando de reclasificarla como «una noticia caduca». Y, por supuesto, la broma se burlaba del productor, que había respondido con una noticia añeja, previsible y exhausta. (Más tarde le preguntamos si había algo nuevo en su pregunta).
De haber sido hecha de buena fe, por supuesto, esa misma pregunta hubiese exigido una respuesta clara. Es la que sigue. La información que contiene este libro no es «nueva» para la gente de Timor Oriental y Chipre, Bangladesh, Laos y Camboya, cuyas sociedades fueron arrasadas por gobernantes depravados. Tampoco es «nueva» para los familiares de los torturados, desaparecidos y asesinados en Chile. Pero sería nueva para quien confiase en la información de ABC News. No es nueva para los estadistas envilecidos que acceden a comparecer en esa cadena a cambio de que les hagan preguntas halagadoras. Pero parte de esta información podría ser novedosa para muchos norteamericanos decentes que vieron violadas sus propias leyes y protecciones, y su dinero gastado en su nombre pero sin su permiso, en objetivos atroces que no podían ser revelados, por la banda formada por Nixon y Kissinger. Ah, sí, esto es una vieja historia, desde luego. Pero yo confío y me esfuerzo en contribuir a escribir su epílogo.
A decir verdad, hay unas pocas revelaciones nuevas en el libro; parte del material nuevo sobresaltó incluso al autor. Pero no estoy aquí para agradecer mi propia obra. Siempre que es posible, reconozco y atribuyo en el relato mismo la aportación de terceros. Aun así, debo mencionar algunas deudas.
Nadie que en Washington aborde el caso Kissinger está libre de deuda con Seymour Hersh, que fue el primero en cotejar la reputación de este hombre con sus actos, y que gracias a su método, así como a sus heroicas excavaciones de los archivos, inició el lento proceso que algún día alcanzará a la hueca y evasiva inteligencia de la maldad oficial. Se trata de una batalla en pro de la transparencia y de la verdad histórica, entre otras cosas, y si Hersh tiene algún rival en este terreno es Scott Armstrong, fundador del Archivo de Seguridad Nacional, que ha estado actuando como un equivalente en Washington de una comisión de la verdad y la justicia hasta que afloran los hechos reales. («Recemos para que llegue un día…»).
Durante su larga ausencia de la pantalla de radar moral de Occidente, el pueblo de Timor Oriental no podría haber tenido mejores y más valientes amigos que Amy Goodman y Allan Nairn. La familia de Orlando Letelier, así como las familias de tantas otras víctimas chilenas, siempre pudieron contar con Peter Kornbluh, Saul Landau y John Dinges, que ayudaron a mantener vivo en Washington un caso de vital importancia que algún día será reivindicado. Sé que Lucy Komisar, Mark Hertsgaard, Fred Branfman, Kevin Buckley y Lawrence Lifschulrz se reconocerán en pasajes que he tomado prestados de su obra, más original y valerosa que la mía.
A veces una charla con un editor puede ser alentadora; otras veces no. Estaba en mitad de mi primera frase explicatoria con Lewis Lapham, redactor de la revista Harper, cuando él me interrumpió diciendo: «Hecho. Escríbelo. Ya es hora. Lo publicamos». No me atreví entonces a darle las gracias, como lo hago ahora. Seguí adelante con mi trabajo, que no habría podido llevar a término sin el extraordinario Ben Mercalf de la redacción de Harper. Junto con Sarah Vos y Jennifer Szalai, puntillosas verificadoras de los hechos, repasamos el texto una y otra vez, maravillosamente asqueados por la renovada conciencia de que todo era cierto.
El estado actual de la legislación internacional sobre derechos humanos es muy embrionario. Pero, de una forma desigual aunque al parecer discernible, está evolucionando hasta el punto de que personas como Kissinger ya no están por encima de la ley. Sucesos inesperados y propicios han causado un vertiginoso efecto: espero que mi sección final sobre este aspecto quede desfasada para cuando se publique. Por su ayuda al orientarme entre los estatutos existentes y anteriores, estoy inmensamente agradecido a Nicole Barrett, de la Universidad de Columbia, a Jamin Raskin y Michael Tigar, de la Facultad de Derecho de la American University, y a Geoffrey Robertson QC.
Hay pocos momentos alegres en estas páginas. No obstante, recuerdo muy bien el día de 1976 en que Martín Amis, por entonces mi colega en el New Statesman, me dijo que sus páginas literarias publicarían por entregas la obra de Joseph Heller, Tan bueno como el oro. Me enseñó el extracto elegido. Los capítulos 7 y 8, en especial, de esa novela son una sátira imperecedera, y hay que leerla y releerla. (El pasaje pertinente de insultos continuados, obscenos y bien razonados, que abochornan a la industria editorial, así como al tinglado periodístico, por su complicidad con este sapo embustero y sin sentido del humor, comienza con esta frase: «¡Hasta ese gordo cabronazo de Henry Kissinger está escribiendo un libro!». Más tarde me hice amigo de Joe Heller, cuya muerte en 1999 fue una calamidad para tantos de nosotros, y mi último agradecimiento es para el efecto vigorizante de aquella cálida, desprejuiciada, hilarante, seria e insaciable indignación.
CHRISTOPHER HITCHENS
Washington, D. C., 25 de enero de 2001
APÉNDICE I. UN FRAGMENTO FRAGANTE
Voy a tomarme la libertad de reproducir una correspondencia, inicialmente mantenida entre Kissinger y yo, que comenzó en el New York Times Book Review en el otoño del año 2000. En una reseña (que se transcribe a continuación) de The Arrogance of Power [La arrogancia del poder], obra de Anthony Summers y Robbyn Swan a la que se hace referencia directa en la página 29 de este libro, yo esencialmente había resumido y condensado el caso contra la diplomacia ilícita y privada de Nixon y Kissinger durante las elecciones de 1968; un caso del que hablo más detenidamente en el capítulo 1 [véanse páginas 2332]. También hacía referencia a algunos otros delitos y fechorías de la era de Nixon.
Ello ocasionó una respuesta extensa y —por no agravar la expresión— claramente estrafalaria de Kissinger. Su texto completo figura en apéndice, junto con las réplicas a que dio lugar. (No tengo modo de saber por qué Kissinger reclutó al general Brent Scowcroft como cofirmante, a no ser que fuera por la tranquilidad que procura la compañía humana así como por la solidaridad de un socio bien recompensado de la empresa Kissinger Associates).
La correspondencia expresa tres puntos pertinentes. Socava las tentativas falsamente altaneras de Kissinger y sus defensores de fingir que no tuvieron conocimiento de ese libro o, mejor dicho, de los argumentos que contiene. En otras palabras, ya han intentado rebatirlo y se han batido en retirada. Segundo, muestra la extraordinaria mendacidad, y el recurso a la mentira y a una negativa no creíble pero histérica que caracteriza al estilo de Kissinger. Tercero, abre otra ventanilla sobre el historial nauseabundo de los asuntos internos de un «Estado granuja».