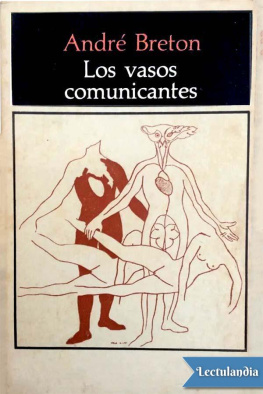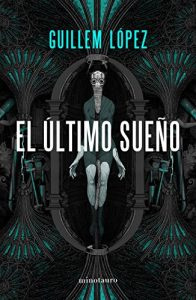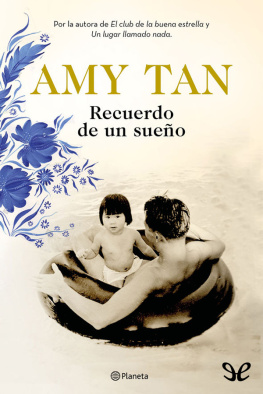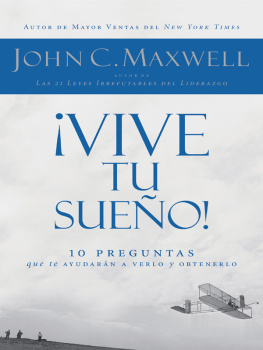I
… Y levantando ligeramente su vestido con la mano izquierda, Gradiva Rediviva Zoé Bertgang, envuelta en las miradas soñadoras de Hanold, con su paso flexible y tranquilo, a pleno sol sobré el pavimento, pasó al otro lado de la calle.
WILHELM JENSEN: Gradiva
II
Una dama a quien había amado durante largo tiempo y a quien llamaré con el nombre de Aurelia, se había perdido para mí.
GÉRARD DE NERVAL: Aurelia
III
Nunca podrá usted ver esta estrella como la veo yo. Usted no comprende: es como el corazón de una flor sin corazón.
Nadja
Los hombres actualmente con vida a los que corresponde, antes de ser verdaderamente repartida entre todos los hombres, la tarea de desprender lo inteligible de lo sensible y de ayudar a la realización del bien, en el sentido en que éste debe ser uno con lo verdadero, se encuentran con una dificultad fundamental, que sería contrario a la vida subestimar bajo pretexto de que es únicamente función del tiempo que es el suyo, que no puede dejar de allanarse en cuanto la economía mundial haya sido arrancada de su inestabilidad. Esta dificultad proviene de que un país, la U. R. S. S., habiendo, con exclusión de los demás, triunfado recientemente del obstáculo más considerable que se opone, en la sociedad moderna, a la realización de ese bien (me refiero a la explotación de una clase por la otra), la idea práctica, operante, cuyo papel en el tiempo es precisamente someterse a una serie de obstáculos para triunfar de ellos, tropieza a cada paso con la necesidad de colmar a cualquier precio el foso que separa aquel país libre del conjunto de los otros países. Esta operación sólo puede, claro está, ser conducida en el sentido de una liberación de estos últimos países y no de la vuelta del primero a la esclavitud. Toda otra concepción estaría, en efecto, en contradicción tanto con la idea del «deber ser» como con la caracterización más objetiva del hecho histórico, con el cual, en último análisis, esa idea del «deber ser» se identifica. Si nos atuviéramos a estos factores inmediatos del problema, es claro que la acción práctica se deduciría, en sus modalidades, muy claramente. El esfuerzo humano tendría que ser aplicado, provisionalmente, a un solo punto: el deber del intelectual, en particular, sería renunciar a las formas del pensamiento especulativo en lo que éstas tienen de abstrayente del tiempo finito y del espacio finito. En tanto que no se hubiese dado el paso decisivo en el camino de esta liberación general, el intelectual debería, en todo y por todo, esforzarse por obrar sobre el proletariado para elevar su nivel de conciencia en tanto que clase y desarrollar su combatividad.
Esta solución completamente pragmática no resiste desgraciadamente al examen. Apenas formulada, ve alzarse contra ella objeciones alternativamente esenciales y accidentales.
Tiene exageradamente en poco, primeramente, el conflicto permanente que existe en el individuo entre la idea teórica y la idea práctica, insuficientes una y otra por sí mismas y condenadas a limitarse mutuamente. No entra en la realidad del rodeo infligido al hombre por su propia naturaleza, que lo hace depender no sólo de la forma de existencia de la colectividad, sino también de una necesidad subjetiva: la necesidad de su conservación y de la de su especie. Este deseo que le atribuyo, que le conozco, que es el de terminar lo más pronto posible con un mundo donde lo que hay de más válido en él se hace cada día más incapaz de dar su medida, este deseo en el que me parecen poder concentrarse mejor y coordinarse sus aspiraciones generosas, ¿cómo este deseo lograría mantenerse operante si no movilizara a cada segundo todo el pasado, todo el presente personales del individuo? ¡Qué riesgo correría si no contase, para llegar a sus fines, más que con la tensión de una cuerda a lo largo de la cual se trataría de pasar a cualquier precio, con la prohibición, a partir del instante en que se empezara a caminar sobre ella, de mirar hacia arriba y hacia abajo! ¡Cómo podría yo admitir que sólo semejante deseo escapa al proceso de realización de todo deseo, es decir, que no se embrolla con los mil elementos de vida compuesta que sin cesar, como las piedras de un arroyo, lo desvían y fortifican! Más bien importa, en este lado de Europa, que seamos algunos a mantener este deseo en estado de recrearse sin cesar, centrado como debe estar en relación con los deseos humanos eternos si, prisionero de su propio rigor, no quiere ir a su empobrecimiento. Vivo, este deseo no debe impedir que todas las cuestiones sigan planteadas, que el deseo de saber en lodo siga su curso. Está bien, es una suerte que las expediciones soviéticas, después de tantas otras, tomen hoy el camino del Polo. Es esto, para la Revolución, otra manera de participarnos su victoria. ¿Quién osaría acusarme de retrasar el día en que esa victoria debe aparecer como total señalando con el dedo algunas otras zonas, no menos antiguas ni menos bellas, de atracción? Una regla seca, como la que consiste en requerir del individuo una actividad estrictamente apropiada a un fin tal como el fin revolucionario, proscribiéndole toda otra actividad, no puede menos que volver a colocar este fin revolucionario bajo el signo del bien abstracto, es decir, de un principio insuficiente para mover al ser cuya voluntad subjetiva no tiende ya por su propio impulso a identificarse con ese bien abstracto. Se puede ver ahí una causa apreciable de colisión moral que podría contribuir a mantener la división actual, persistente, de la clase obrera. El carácter proteiforme de la necesidad humana serviría para hacer que ésta se pusiera a contribución mucho más diversamente, mucho más ampliamente. Todas las potencias de la reivindicación, inmediata o no, en las que se reconstituye indiferentemente el elemento sustancial del bien, requieren ser ejercidas.
Las objeciones accidentales que me parecen adecuadas para venir a reforzar esas objeciones esenciales juegan sobre el hecho de que hoy el mundo revolucionario se halla por primera vez dividido en dos partes que aspiran, ciertamente, con todas sus fuerzas a unirse y que se unirán, pero que encuentran entre ellas un muro de un espesor de tantos siglos que no se puede tratar de sobrepasarlo y que no puede ser cuestión de destruirlo. Este muro es de una opacidad y de una resistencia tales que a través de él las fuerzas que, de uno y otro lado, militan para que sea derribado, se ven reducidas en gran parte a presentirse, a adivinarse. Este muro, víctima, es verdad, de sus grietas muy activas, ofrece la particularidad de que, ante él, la gente se esfuerza valientemente en construir, en organizar la vida, mientras que detrás de él el esfuerzo revolucionario se aplica a la destrucción y a la desorganización necesarias del estado de cosas existente. Resulta de ello un desnivel notable en el interior del pensamiento revolucionario, desnivel al que su naturaleza espacial, aunque episódica, confiere un carácter de los más ingratos. Lo que es verdadero, libremente aceptado en tal región del mundo, deja así de ser válido, aceptable, en tal otra región. Hasta puede suceder que lo que aquí es el mal se convierta bastante exactamente allá en el bien. La generalización de esta última noción resultaría, sin embargo, de las más peligrosas y de las más vanas. Nada dice que algunas malas semillas, que lleva el viento del oeste, no logren pasar cada día al otro lado del muro y desarrollarse allí a expensas de las otras, para la mayor confusión del hombre que se esfuerza en distinguir con precisión lo que nutre, lo que eleva, de lo que rebaja y lo que mata. Semejante discriminación se muestra tanto más delicada, tanto más aleatoria, que lo que es concebido aquí bajo las reservas más expresas —en espera de un trastorno inminente de los valores— corresponde en el tiempo a lo que allá es concebido casi sin reservas, a cuenta de aquel trastorno que ha tenido lugar. Es natural que los hombres que piensan en este lado de la tierra, determinados como están a juzgar todas las cosas en el crepúsculo que se les hace, se defiendan mal con un movimiento de sorpresa, un ademán quizá en sí mismo igualmente crepuscular («¡No es más que eso!») de la contemplación de las imágenes que les son dadas de lo que pasa en aquella tierra tan joven, allá hacia el Oriente, en aquella tierra donde todo tiene que ser diferente, tan superior a lo que se espera, hasta perderse de vista, y en la cual después de todo aún no se agitan más que hombres y mujeres incompletamente liberados de la preocupación de vivir, de saber y, acá y allá, lo oculten o no, de ser felices. Pienso en las películas rusas que se pasan en Francia, no sin haberlas expurgado, es verdad, pero que, vistas desde aquí, se revelan tan superficialmente optimistas, tan mediocremente sustanciales. ¡Qué correctivo se ha de hacer intervenir para encontrarlas emocionantes y bellas! Para esto es necesario atribuir a los que las reconocen por su expresión un entusiasmo durable, sobre cuya virtud comunicativa temo que se ilusionen. Casi nada pasa, en efecto, ni llega hasta nosotros del abrazo de una nueva realidad a través de esas producciones doblemente traicionadas por la censura y el extrañamiento a la vez físico y moral. No creo ser el único que crea que desde el punto de vista revolucionario su valor de propaganda es de los más discutibles. Podría decirse lo mismo de un número demasiado grande de documentos literarios o fotográficos que, desde hace unos diez años, nos han puesto ante los ojos. Felizmente, sabemos —y esto compensa ampliamente aquello—, sabemos que allá las iglesias se derrumban y continuarán derrumbándose hasta la última: ;por finí Que el producto del trabajo colectivo es repartido, sin privilegios, entre los trabajadores: es bastante. Nos sobresalta por primera vez el lejano reclutamiento de un ejército que es el Ejército Rojo, y cuya fuerza es la mejor garantía para nosotros de la próxima ruina de la idea misma de ejército. Muchas otras representaciones nos asaltan aún, que disponen sobre nosotros,