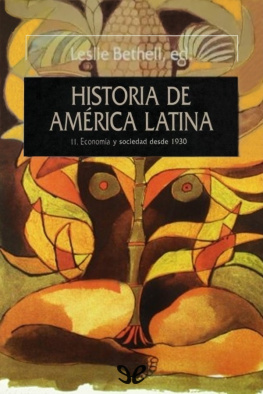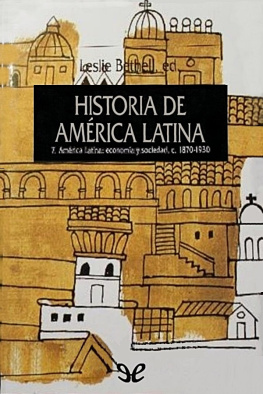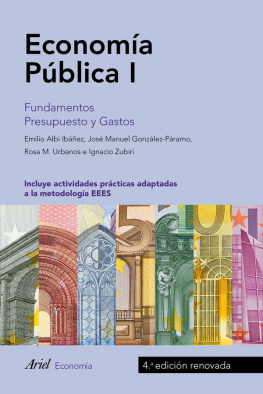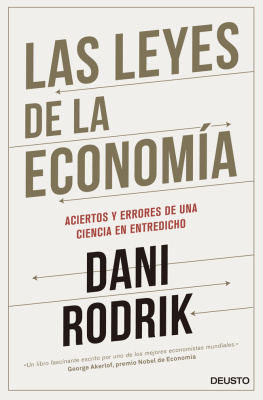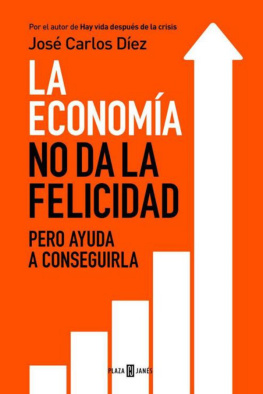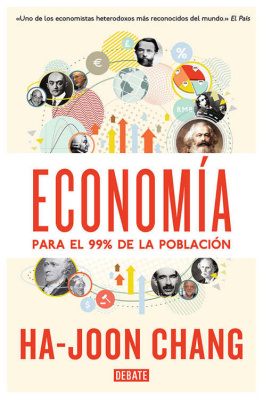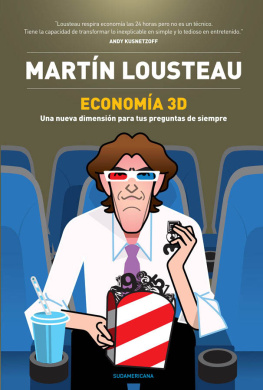19
La austeridad autoimpuesta
de Europa
«Si hay una segunda debacle, probablemente no provendrá de algún nuevo pánico por el repentino descubrimiento de activos tóxicos. Vendrá de una revuelta política contra los despidos, la austeridad y la destrucción social a la que la crisis nos ha llevado. Esa revuelta probablemente no se origine en Estados Unidos. Pero podría provenir de España, Portugal, Irlanda, Italia —o Grecia—. Especialmente, de Grecia. Y llegaría en buena hora».
JAMES K. GALBRAITH,
«La primera gran crisis financiera no ha terminado»,
The International Economy,
otoño de 2013, p. 25.
L a austeridad fiscal está escrita en los criterios de Maastricht (1993) de la eurozona. La austeridad, por lo tanto, es una condición que deben satisfacer los Estados que adoptan el euro, y que se concreta en la limitación del déficit presupuestario a solo el 3 por ciento del PIB y de la deuda pública total al 60 por ciento del PIB. Esto impide a los ahora 28 Gobiernos de la eurozona reactivar el empleo mediante programas de gasto público.
Incluso más deflacionarias son las limitaciones monetarias del euro. En contraste con la capacidad de la Reserva Federal de Estados Unidos para crear dinero nuevo, el Banco Central Europeo (BCE) no se concibió para monetizar el gasto público. El artículo 123 del Tratado de Lisboa (en vigor desde diciembre de 2009) le impide prestar directamente a los Estados. Así, el BCE solo compra bonos de los bancos y otros tenedores, no directamente de los Estados.
Dejar a los Gobiernos sin un vehículo para su propia creación de dinero ha provocado que el paro y la deflación de la deuda hayan sido mucho más profundas en la eurozona que en Estados Unidos. Sin embargo, la restricción de «dinero duro» se antoja tan técnica que, en lugar de denunciarla por crucificar el continente en una cruz hecha de crédito bancario privatizado, los grandes partidos «socialistas» de Europa —del New Labour de Tony Blair en Reino Unido al PASOK de George Papandréu en Grecia— han sido neoliberalizados hasta tal punto que ahora lideran la lucha para imponer la austeridad monetaria y la privatización. La reducción progresiva del gasto público y la privatización de la infraestructura es la alternativa que propone el neoliberalismo a la socialdemocracia clásica.
La privatización de la creación de dinero y de la infraestructura básica supone un cambio revolucionario con respecto a la función tradicional del Gobierno. La creación de dinero se asume desde hace ya mucho tiempo que es una función pública y, de hecho, uno de los criterios clave que identifican un Estado-nación. Durante miles de años el dinero lo emitían los palacios, templos y otras instituciones públicas. Sin embargo, los grupos de presión de los bancos y los ideólogos contrarios al sector público diseñaron la zona euro de tal manera que priva a los Gobiernos de un banco central capaz de hacer aquello que el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos nacieron para hacer: monetizar el gasto deficitario. Así las cosas, la tarea de satisfacer la creciente necesidad de dinero y crédito por parte de la economía se deja a los banqueros y a los tenedores de bonos.
La privatización del crédito y la creación de deuda conducen a la deflación de la deuda, al tiempo que se añaden cargas financieras al coste de la vida y de hacer negocios. Si esto lo combinamos con la deflación fiscal (que limita el tamaño de los déficits públicos y traslada la carga fiscal —de forma regresiva— de la riqueza a los consumidores), las economías se asfixian. A esta camisa de fuerza se la conoce con el eufemismo de Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una etiqueta orwelliana para imponer la inestabilidad y el estancamiento. Es parte del Pacto Fiscal Europeo, que entró en vigor el 1 de enero de 2013.
El Pacto centraliza en la Comisión Europea (CE) —el órgano ejecutivo de la UE— un poder de supervisión de los presupuestos nacionales. No hay ninguna disposición que prevea la depreciación de las hipotecas ni de otras deudas personales y de empresa. Por lo tanto, el pago a los tenedores de bonos (pero no así el de las deudas de las pensiones a los trabajadores) se debe hacer incluso a costa de la depresión y la quiebra de la economía. Los depositantes no asegurados, los tenedores de bonos y las contrapartes han de cobrar el total de la deuda con los intereses, incluso en los casos de bancos imprudentes (al menos, esto fue así hasta que los depositantes rusos y otros bancos de Chipre fueron obligados a aceptar quitas [es decir, un bail-in ] en 2013).
Al igual que sucede con el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal en Estados Unidos, la CE y el BCE están controlados por el sector bancario, cuya guerra contra el papel del Estado en la economía se dirige sobre todo contra la mano de obra. La Troika de Europa —el BCE, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional— considera que el desempleo de dos dígitos, el aumento de la emigración y las ventas a la desesperada de propiedad pública son un precio que vale la pena pagar para desmantelar la potestad del Gobierno para crear dinero, gravar la riqueza e invertir el capital en infraestructura pública. Estas restricciones constituyen la alternativa del neoliberalismo a la socialdemocracia clásica y se representan como hitos en el camino de la civilización hacia el Final de la Historia.
Mientras tratan de quebrar el poder sindical (especialmente en el sector público) y de reducir el nivel de los salarios, los planificadores financieros parecen asumir que las economías pueden salir de la deuda por la vía de la «devaluación interna»: recortando los salarios y el gasto público, aparentemente para hacer que las economías sean «más competitivas» y ayudar a sus exportaciones. Con el aumento del desempleo y de la emigración se considera que se redistribuye el trabajo y se envía allí «donde es necesario», es decir, necesario para evitar que suban los salarios en las economías de más rápido crecimiento.
Lo que termina exportándose es el trabajo más «empleable» y cualificado. El capital también huye. En este largo camino hacia la servidumbre de la deuda, dos de las principales víctimas, Letonia e Irlanda, son aplaudidas como casos modélicos, como si allí el trasvase de la presión fiscal hacia el trabajo y la caída de los salarios no fueran una trampa económica mortal: como si se estuviera allanando el camino para un despegue futuro. Los términos «reforma», «racionalización» y «mayor competitividad» forman parte de los eufemismos favoritos de los neoliberales, que los emplean para convertir los tratados constitutivos de la Unión Europea en una camisa de fuerza que bloquea y hace imposible la recuperación.
Todo esto está muy lejos de los mercados libres en sentido clásico. El objetivo de la economía política del capitalismo industrial era reemplazar los monopolios postfeudales, el régimen de los propietarios absentistas y de los banqueros por la propiedad pública o, al menos, por la imposición fiscal plena de la extracción de rentas. En cambio, la visión postclásica de nuestros días es que los impuestos y los gastos públicos son por definición ineficientes e inflacionarios. No hay reconocimiento alguno de que la prestación de servicios públicos de forma gratuita o a precio de coste bajará los precios.
Otro elemento fiscal en esta guerra financiera es la celebración de las privatizaciones a precio de saldo como si con ello se aumentara la eficiencia, a pesar de los precios más elevados que las economías deberán pagar por servicios esenciales financiados mediante deuda con intereses. Los precios de los servicios de infraestructura suben en el caso de los monopolios privatizados, a los que se permite incorporar los gastos de los intereses derivados de la adquisición en su tasa base (mientras que, por otro lado, estos gastos se consideran fiscalmente deducibles). Estas políticas aumentan el coste de la vida y constriñen los presupuestos familiares —más aún en un contexto de caída de los niveles salariales—.