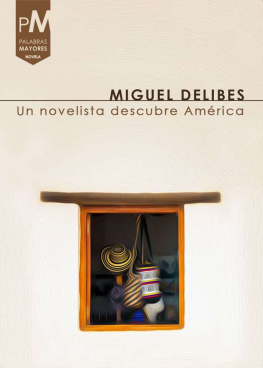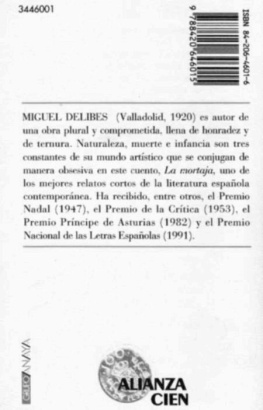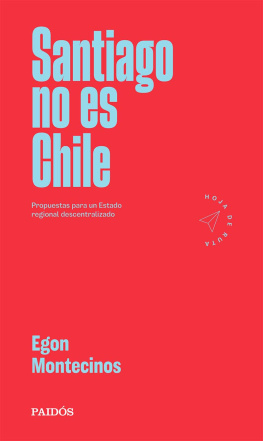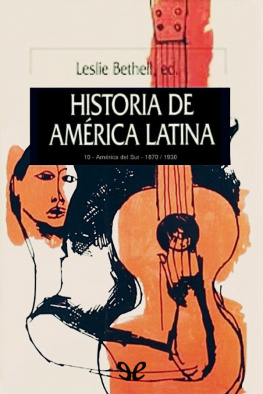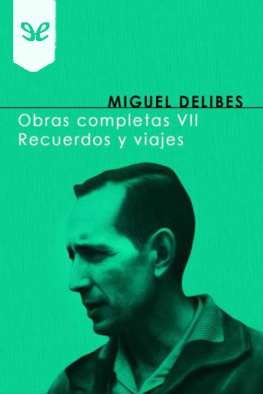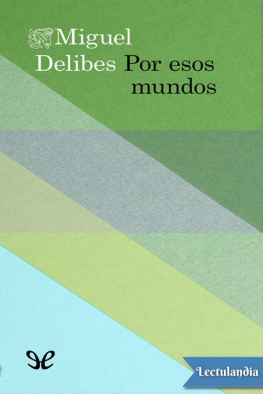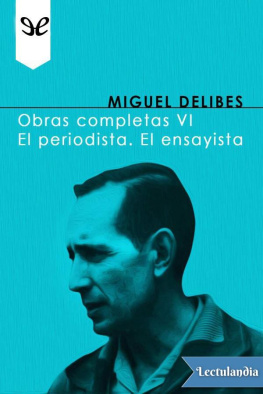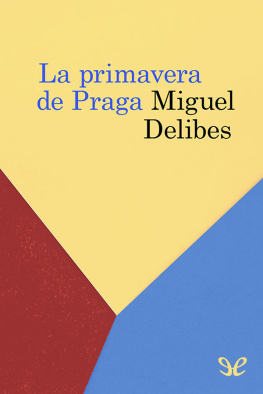Colección: Palabras Mayores
Editorial: Leer-e
Director editorial: Ignacio Latasa
© Herederos de Miguel Delibes, 1956
© de esta edición, 2013
Leer-e
www.leer-e.es
ISBN: 978-84-15983-80-4
Distribuye: Leer-e 2006 S.L.
C/ Monasterio de Irache 74, Trasera.
31011 Pamplona (Navarra)
Un novelista descubre América
Brasil, Argentina y Chile
1955
Uno está al cabo de la calle de que, elaborando pacientemente estos materiales de que dispone, reunidos con cierta constancia e indiscutible amor en reciente viaje a Sudamérica, hubiera conseguido un volumen macizo, de ardua digestión; uno de esos hermosos volúmenes que incitan al lector a pensar del autor que está amplia, profusa, penosamente documentado. Está bien. Uno pudo hacer eso y, sin embargo, no lo hizo, porque, de haberlo hecho, uno, con el corazón en la mano, no se hubiera quedado a gusto. Uno, honradamente, ha preferido no manipular estos materiales, porque acontece, en ocasiones, que en fuerza de dar vueltas a las cosas, de inducir y deducir, de dejarse arrastrar por apariencias causales, el escritor termina escribiendo «blanco» donde quiso –debió– escribir «negro». En estos negocios de los viajes, nada como la primera impresión; el destello inicial que viola la conciencia virgen es lo que vale. La reflexión posterior no consigue sino deformar las cosas. El escritor debe ser un hombre prevenido contra la oscura e irreparable rebelión de las palabras. Nada hay tan inquietante, inestable y escurridizo como una palabra. La palabra es algo así como el jabón en la bañera. La rebelión de las palabras acecha al escritor cuando quiere aparentar que vio más de lo que vio o pretende dar un petulante cauce metafísico a la minucia cotidiana. La verdad se defiende con las uñas; como gato panza arriba. Vayan, pues, al lector mis leves impresiones sobre Sudamérica tal y como nacieron. Tal vez de este modo no resulten profundas, pero a trueque –y uno cree lealmente que jugamos con ventaja– pueden ser espontáneas y hasta sinceras.
CAPÍTULO I
Volando hacia Río de Janeiro
Salir a descubrir América en 1955 constituye una empresa, más que arriesgada, pretenciosa. Uno puede invocar muchas discretas razones para justificar su viaje, mas, en el fondo, no queda sino un movimiento de curiosidad. El móvil de un novelista es siempre la avidez: avidez por ver, por oír, por conocer, por ensanchar su campo de observación. Lo bueno del novelista es que jamás pretende ahondar en problemas que algunos hombres juzgan trascendentales, verbigracia, la industria o la política. Lo bueno del novelista es que su intención no es ambiciosa: su objetivo lo constituyen, simplemente, los hombres y el paisaje. ¡Ahí es nada, los hombres y el paisaje! Lo demás apenas si cuenta. Lo bueno del novelista es la facilidad con que se despoja de todo prejuicio. Las ideas previas, como ideas de segunda mano que son, reportan una oscura rémora para el viajero. Un viaje exige una mirada virgen, una conciencia sin deformar. Un viaje requiere valor, al menos el valor necesario para mirar cómo cae la bola del reloj de la Puerta del Sol cuando al viajero le apetece hacerlo, sin temor al qué dirán. Quien viaja con la presunción de estar de vuelta de todo es un observador frustrado; se precisan ojos de palurdo para sacarle a un viaje un rendimiento. Uno no marchó a América para descubrir nada; es decir, marchó a América a no descubrir nada y a descubrirlo todo; pero, esencialmente, marchó a América a constatar hechos. Los hechos son la manifestación del hombre en un paisaje determinado. En ese sentido, América, Sudamérica, sigue siendo un nuevo mundo para un europeo ahito de piedras y tradiciones seculares; un continente por descubrir.
Viaje en avión
Se ha dicho del avión que acorta distancias. Esto no es enteramente cierto cuando la meta del viajero es Buenos Aires. Para llegar a Buenos Aires, algunos aviones precisan cuarenta horas. Cuarenta horas de asiento, sin más que cuatro breves interrupciones, son horas suficientes para una honda meditación. El viajero tiene tiempo sobrado para multiplicar trescientos por cuarenta; es decir, la velocidad por el tiempo. El resultado le abruma, especialmente si consideramos que la mayor parte de esas horas no dispone de otro paisaje que el del océano: un océano blanducho, monótono y cabrilleante como la palma sudorosa de la mano de un hombre grueso. Esto explica que el viajero, al pronto, no sienta América tanto como el zumbido de los motores; uno lleva el cerebro literalmente impregnado de ese zumbido. Cuarenta horas en avión agrandan el avión y empequeñecen América. Uno está habituado a trasladarse en dos horas a Barcelona, en tres a París, en cuatro a Londres o Roma, y llega a pensar que el mundo es un reducido patio de vecindad. Con Sudamérica acontece el fenómeno inverso: el avión, pese a su celeridad, o precisamente por ella, imbuye en el viajero una dolorosa consciencia de lejanía. ¡Todavía existen distancias en el mundo!
Esta realidad se hace más fuerte si pensamos que el aéreo es, por el momento, uno de los pocos servicios de transporte organizados en España en atención del viajero; las compañías tratan al cliente con la deferencia que merece quien les hizo objeto de una distinción. Esto no es frecuente. De ordinario, el transportista, en nuestro país, se comporta como si fuese él quien distingue al viajero; es una notable diferencia. En las líneas aéreas intercontinentales, el viajero encuentra un clima de confortabilidad verdaderamente exquisito. En nuestra compañía viaja discretamente una persona sin otra misión que adivinar nuestros menores deseos. Su solicitud llega a ser conmovedora. Está en todo; está con todos. En el trayecto Madrid-Buenos Aires, el viajero es obsequiado con todo aquello que pueda desear y más: whisky, café, Coca-Cola, cigarrillos, fósforos, revistas, abanicos, peines y hasta unas plantillas de corcho para los pies; uno puede pedir por esa boca: la compañía está deseando complacerle. Con una particularidad: la obsequiosidad se torna particularmente agresiva en los momentos psicológicos culminantes: iniciación de la travesía del océano, zona de baches, tempestad, pérdida de aceite de un motor. Esta observación justifica que el viajero sensible experimente un cierto desasosiego en cuanto huele un whisky. Un error: la compañía española ha prescindido de la azafata para sus vuelos transoceánicos. La denominación de azafata, que trasciende un poco a naftalina, es lo único desagradable de estas serviciales compañeras de viaje. De regreso, uno pasó los Andes –no «sobre», sino «entre»– en un avión norteamericano y puede afirmar que la sola presencia sonriente de la azafata fue suficiente para desvanecer la menor inquietud incluso en los viajeros más pusilánimes. Los obsequios constituyen una sabia medida, pero su eficacia se redobla cuando es una guapa muchacha quien nos los brinda.
El apeadero de la isla de La Sal
Madrid-La Sal (a quinientos kilómetros de Dakar, punto continental más próximo) supone diez horas ininterrumpidas de vuelo. Doce si, como en mi caso, el aparato encuentra el aire de proa. Esto ya da pie para imaginar que el deseo de tierra va acrecentándose en el pecho del viajero hasta convertirse en una necesidad perentoria. La tierra llega a urgir tanto como el aire a un náufrago a punto de ahogarse. Esta ansiedad induce al viajero a prefigurar la isla de La Sal con todos los atributos del paraíso. Uno imagina un islote ubérrimo, de vegetación exuberante; un auténtico vergel de frondas desbordadas. Inmediatamente la esperanza se frustra. La isla de La Sal no es sino un simple apeadero en el mar; una aislada, disciplinada desolación. En la perspectiva aérea, a la difusa luz crepuscular, no se divisa no ya un árbol, sino el menor indicio vegetal. Tierra roja, estéril, ardiente; la aridez es completa. El primer vistazo denuncia el origen eruptivo de la isla. Esta prefiguración se confirma al informársenos de que las Salins du Cap Vert se hallan en las entrañas de un volcán extinto. No podía suceder de otra manera.