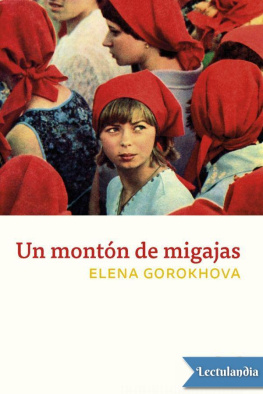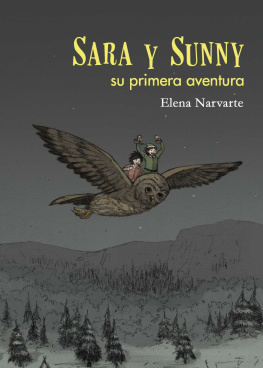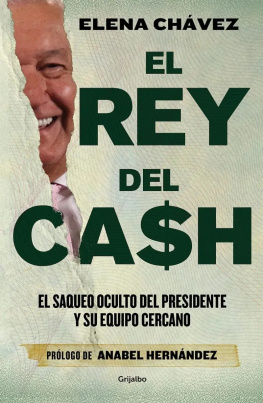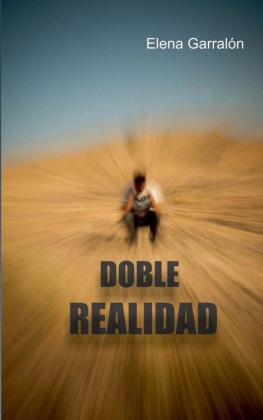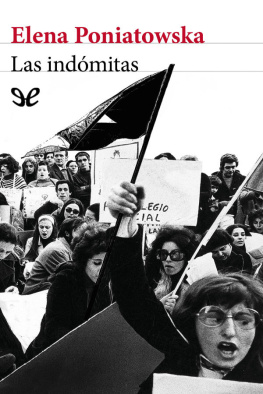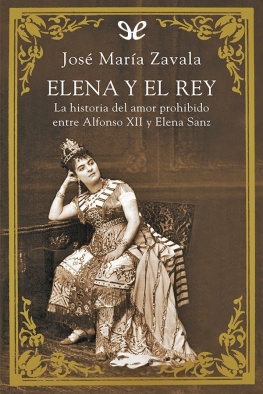AGRADECIMIENTOS
Le estoy enormemente agradecida a mi agente, Molly Friedrich, una persona absolutamente extraordinaria, por haberse arriesgado con estas memorias y por haberme guiado desde un principio; también a mi editora, Priscilla Painton, por su perspicacia, su buen hacer y su vista de lince; gracias también a Jacobia Dahm, la primera lectora que usó la palabra «libro» para referirse a estas páginas. Asimismo, estoy en deuda con Victoria Meyer, directora ejecutiva de marketing de Simon & Schuster, por su entusiasmo respecto a este libro, y con Loretta Denner, por su precisión y estilo. Gracias también a Lucy Carson, Michael Szczerban y Dan Cabrera por su apoyo.
La inspiración a la hora de escribir estas memorias nació durante un seminario que Frank McCourt ofreció en la Conferencia de Escritores de Southampton, donde la inteligencia y energía de mis excepcionales compañeros de clase superaron cualquier expectativa y crearon un momento mágico. Aprendí muchas cosas de los numerosos mentores y amigos de la conferencia, a quienes agradezco su sabiduría y sus valiosos consejos. Quiero dedicar un agradecimiento especial a Robert Reeves, director de la conferencia, y a Jody Donohue, poeta y amiga.
Estoy en deuda también con mis colegas escritoras Pearl Solomon, Patricia Hackbart y Ruth Hamel, cuyos consejos han contribuido a mejorar muchos capítulos de este libro; con Nadia Carey, una vieja amiga de Leningrado que corrigió algunos errores, y con Eleanor Oakley, por su gran corazón.
Mi agradecimiento a Donna Perreault, de The Southern Review; Stephanie G’Schwind, de Colorado Review; Robert Stewart, de New Letters, y Lou Ann Walker, de Southampton Review, por publicar capítulos de estas memorias. También a Juris Jurjevics, de Soho Press, por su generoso apoyo. Mi gratitud al difunto Staige D. Blackford, de The Virginia Quarterly Review, por sus amables palabras, que datan del siglo xx, la primera muestra de apoyo que recibí por parte de un editor.
Spasibo a Irina Veletskaya, Anna Graham, Lyuba Borisova y Olga Kapitskaya por su amistad, al estilo ruso.
Gracias a mi hermana Marina, por su alma colmada de talento, y a mi madre, por su cabeza colmada de recuerdos. También estoy en deuda con los miembros de mi familia que siguen en Rusia, aunque es probable que ellos hubieran contado una historia diferente sobre nuestro pasado.
Y, finalmente, este libro no habría sido posible sin las dos personas más próximas a mí: Laurenka, que puede que haya recibido una influencia rusa mayor de la que ella sospecha, y Andy, mi mayor valedor, riguroso lector y defensor infatigable desde mis primeros años en este país, cuando la lengua inglesa era aún un misterio. A vosotros, mi amor.

ELENA GOROKHOVA (1955) nació y creció en Leningrado, el actual San Petersburgo, donde recibió una educación basada en los preceptos de la ortodoxia soviética. Poco después se interesó por el estudio de la lengua inglesa y comenzó un proceso de desengaño gradual con el régimen soviético que culminó cuando, a los veinticuatro años, se casó con un americano para poder emigrar a Estados Unidos, donde ha residido hasta la actualidad. Es doctora en Pedagogía Lingüística, ha trabajado como profesora de inglés, de ruso y ha enseñado lingüística en varias universidades. Además de Un montón de migajas, es autora de Russian Tattoo, (2015), su segundo libro de memorias. Su trabajo ha aparecido en The New York Times, The Daily Telegraph, en la BBC Radio y en varias revistas literarias. En la actualidad, vive en Nueva Jersey.
1. IVÁNOVO
Ojalá mi madre hubiera nacido en Leningrado, en el mundo de Pushkin y los zares, entre muros de granito, verjas de hierro forjado y cúpulas de nácar sobre las que reposaba el cielo bajo. Desde su primer aliento de vida, se habría contagiado del glamur de Leningrado, y las fachadas de formas curvas y los puentes majestuosos, impregnados durante más de dos siglos de la humedad y el salitre de la ciudad, habrían dejado un rastro perdurable de refinamiento en su alma.
Sin embargo, no fue así. Mi madre nació en la provinciana ciudad de Ivánovo, en la Rusia central, donde las gallinas vivían en la cocina y se guardaba un cerdo bajo las escaleras, donde las calles estaban sin asfaltar y las casas eran de madera; un lugar donde la gente lame los platos.
Nacida tres años antes de que Rusia se convirtiera en la Unión Soviética, mi madre acabó siendo un reflejo de mi patria: autoritaria, protectora y difícil de abandonar. Nuestra casa era la sede del Politburó, y mi madre, su presidenta perpetua. Dirigía las sesiones en nuestra cocina, delante de una olla de borscht, con un cucharón en la mano, ordenándonos que comiéramos con una voz que hacía temblar a sus alumnos de anatomía. Superviviente de la hambruna, del terror de Stalin y de la Gran Guerra Patriótica, nos controlaba y protegía con férrea determinación. Lo que le había pasado a ella no iba a pasarnos a nosotros. Nos mantenía apartados del peligro, de la experiencia y de la vida misma con un estrecho abrazo que protegía nuestra inocencia al mismo tiempo que nos sofocaba.
Mi madre era quien comandaba, bajo las lluviosas nubes del Báltico, nuestras tropas hacia la ruinosa dacha donde plantábamos, desherbábamos, recogíamos y poníamos en conserva para el invierno todo aquello que se aviniera a crecer bajo un sol esporádico, que nunca asomaba por encima de la pocilga del vecino. Durante el breve verano septentrional, cruzábamos, chapoteando un pantano, hasta las aguas poco profundas del golfo de Finlandia, cálidas y amarillentas como un té muy flojo. Cogíamos setas en el musgo del bosque y las colgábamos de una cuerda sobre el hornillo con el fin de secarlas para el invierno. Mi madre planificaba, dirigía y supervisaba las operaciones, acarreaba cubos de agua hasta los arriates de pepino y eneldo, y lidiaba para no perder el turno en las colas y poder conseguir el azúcar con el que prepararíamos la fruta en conserva que necesitaríamos en invierno para combatir los resfriados. Cuando llegaba septiembre, regresábamos a la ciudad y rebuscábamos en el armario mermelada de grosella para mi tos, o jarabe de grosella negra para hacer bajar la presión sanguínea de mi padre. Entonces volvíamos a los discursos, los abrigos forrados de lana y los preparativos para volver a cavar cuando llegara abril.
Tal vez, si no hubiera pasado todos los veranos de mi vida metida hasta los tobillos en aquel barro frío y encharcado, no me habría dejado seducir tan fácilmente por el sonido de la lengua inglesa que surgía de los surcos de un disco titulado Audio-Lingual Drills, el orgullo de mi profesora particular. Tal vez habría estudiado medicina, como mi madre, o ingeniería, como hacían todos. Incluso es posible que me hubiera casado con un ruso.
Tal vez, si hubiera podido relacionar la palabra intelligentsia con la corpulenta figura de mi madre, ataviada con un vestido de poliéster confeccionado por la fábrica La Mujer Bolchevique, no habría tenido que escapar a Estados Unidos en un vuelo de Aeroflot, con un rostro sobresaltado que me miraba desde el pasaporte que sostenía en la mano, y encima de la mesa del inspector de la KGB, una maleta abierta y revuelta con veinte kilos de lo que había sido mi vida.
Mi abuelo, Konstantin Ivánovich Kuzminov, era un campesino. La condesa, propietaria de la aldea donde él vivía, situada a orillas del río Volga, a quinientos kilómetros de Moscú, diríase que debido a un acceso de culpabilidad por tanto tiempo de servidumbre, le sufragó los estudios en la Escuela de Ingeniería. Mi abuela era la hija del propietario de una fábrica textil en la ciudad de Ivánovo, que daba trabajo a la mayoría de los hombres del pueblo. Se casaron dos años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial y cinco antes de que los bolcheviques tomaran el Palacio de Invierno y se desencadenara la guerra civil en el país.