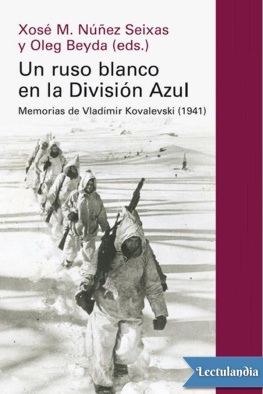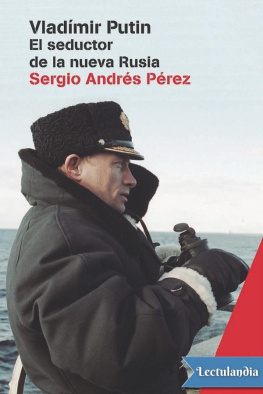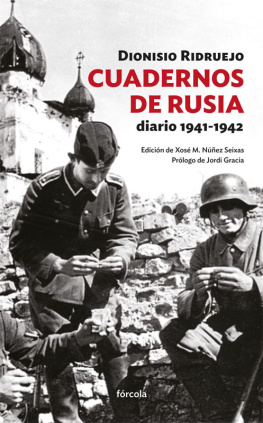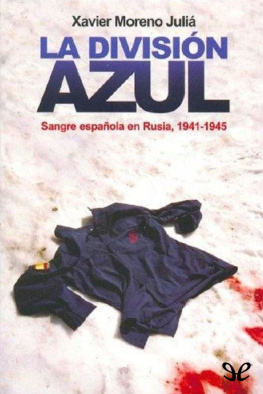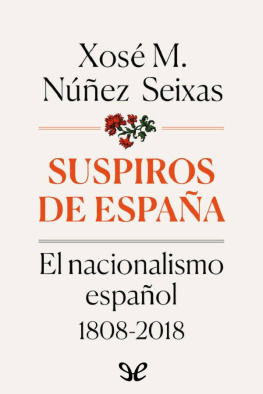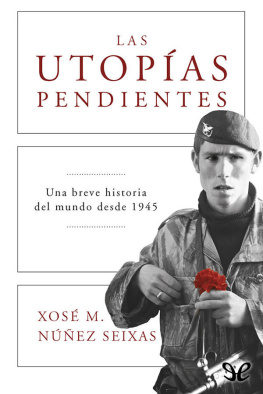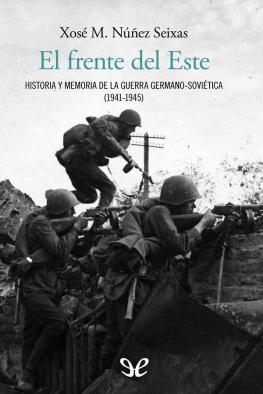He de declarar, al sentarme a escribir mis recuerdos de la «campaña de Rusia», que me estoy haciendo cargo de una labor que supera mis fuerzas. Veinte años de residencia en el extranjero y la carencia de trato con personas y libros rusos en estos últimos cuatro años en España han provocado que comience a olvidar mi lengua materna. A mis cincuenta años, a menudo me cuesta horrores encontrar las expresiones o las palabras adecuadas para expresar una u otra idea. Los tonos de la lengua rusa, la más rica en matices entre todas las lenguas del mundo, ahora se escurren de mi memoria. De modo que me veo obligado a reconocer con mucha pena que lo mejor, lo más valioso de todo cuanto querré decir quedará atrapado en frases muertas y rígidas.
Pero «si las fuerzas no alcanzan, se elogia la intención», como para mis compañeros de exilio, desparramados por todo el mundo.
A quienes viven bajo el dominio soviético, me gustaría explicarles cómo pensamos los hombres del pasado, es decir, aquellos que no quisimos aceptar el yugo comunista y marchamos al extranjero, pero que todavía hoy, tras veinte años de exilio, abrigamos un inmenso amor por la patria que dejamos atrás. Los exiliados, por su parte, comprenderán al leer estas páginas cuán pesada me resultó la cruz con que tuve que cargar en este enfrentamiento entre Occidente y la URSS. Verán el cuidado que he puesto en separar lo «soviético» de lo «ruso», y cuán difícil me resultó a menudo defender a mis hermanos de sangre del castigo que le imponía un enemigo implacable. Con el cuerpo enfermo y destruido moralmente, me volví a España sin esperar al desenlace de esa lucha. ¿Por qué lo hice? El lector encontrará la respuesta en esta exposición de escaso interés.
EL AUTOR
Apártame de los que, jubilosos y parlanchines,
Se regocijan con los brazos hasta los codos de sangre,
Y llévame con quienes están agonizando,
En aras de la sagrada causa del amor.
«Caballero por una hora»,
NIKOLÁI NEKRÁSOV
San Sebastián, junio de 1941
Ya a mediados de mes se empezaba a vislumbrar que Alemania vivía las vísperas de una nueva contienda. La guerra contra la URSS. La ideología de ambos estados totalitarios era tan distinta, y sus intereses chocaban tan a menudo, tanto en el pasado remoto (la guerra de 1914).
En la misma Polonia los «aliados» ya bombardeaban los aeródromos soviéticos. Así dio comienzo esta guerra terrible en la que, por ambos bandos, han tomado parte fuerzas armadas de una magnitud que la historia no había conocido jamás.
Es fácil imaginar el estado de ánimo del exilio ruso en los días que precedieron al estallido de la guerra. Estas palabras de Brunetti lo describen perfectamente: «Estaban como los judíos, que cada vez que escuchan caer un rayo o acercarse una tormenta, se asoman a la ventana a ver si es que ha llegado la hora de la aparición del Mesías».
Radiantes esperanzas cubrieron al exilio con sus alas. Se hicieron proyectos. Nadie se cuestionaba la oportunidad de regresar a la patria «con las banderas desplegadas». La hora de la revancha parecía haber llegado y la restauración de la Rusia Nacional estaba a tiro de piedra. Hitler, a quien dos años atrás, cuando se produjo el pacto entre Alemania y la URSS, se le tenía por el Anticristo, era considerado ahora una suerte de héroe nacional.
En cuanto a la propia guerra, la mayoría la concebía como una empresa sencilla y de corta duración: una suerte de desfile marcial de los ejércitos acorazados alemanes. Era moneda común creer que ya en la próxima Navidad la URSS habría dejado de existir como Estado. Manifestar dudas al respecto entrañaba cierto peligro, porque a uno lo podían adscribir al bando de los partidarios de los Sóviets.
Los rusos que nos habíamos establecido en España tuvimos suerte: en cuanto se iniciaron las acciones bélicas en el este se comenzó a hablar de reclutar voluntarios y de crear un cuerpo expedicionario. Con el ardor retórico que es propio de los españoles, los diarios tronaban a favor de que España «desenvainara la espada» y saliera en defensa de la cristiandad y la cultura. Por todo el país tenían lugar nutridas manifestaciones que exigían la participación de España en la campaña contra la Rusia bolchevique. Así fue como «los rusos blancos» nos vimos de repente ante la oportunidad de volver a enfrentarnos a «los rojos» y, además, de hacerlo en nuestra propia tierra.
No obstante, conseguirlo no resultaba nada fácil y los obstáculos aparecían por doquier. Del sueño de crear un cuerpo independiente ruso, idea acariciada por nuestro líder, N. N. Boltin.
Al final, hubo que contentarse con poco: los rusos que al término de la guerra civil española continuaron integrando las filas del Ejército o la Milicia Nacional.
Las condiciones económicas eran inmejorables.
El propio acto de reclutamiento ya llevaba en sí el germen de las penosas consecuencias que después se verían, puesto que a los postulantes nadie les advertía de las duras penalidades que les esperaban y, sobre todo, de los sangrientos combates en los que se verían obligados a participar. Por el contrario, les llenaban los oídos con desfiles marciales en Berlín y Moscú, con una marcha triunfal a través de Rusia y un pronto regreso a casa.
La confusión era tan grande que se temía «no llegar a tiempo para la toma de Moscú».
La despedida fue bastante solemne. Marchamos por las calles [de San Sebastián] al son de la música de una orquesta de viento. Bibíkov y yo, como abanderados, abríamos la marcha. El público que nos veía pasar, bastante numeroso, nos saludaba con notable frialdad. Algunos familiares de los voluntarios lloraban, lo que nos hacía reír a muchos de nosotros: ¡si sólo estábamos emprendiendo un paseo breve y agradable!
En la estación de San Sebastián nos esperaban las autoridades y se dieron vivas a Franco. Tras repartirnos estampas de la Virgen y amuletos, el convoy se puso en marcha. Yo no viajé ese día porque me tocó ocuparme del segundo convoy, que partía al día siguiente.
Ya el 2 de julio nuestra salida fue muy «sencillita», por decirlo así. Aparte de los representantes de la Milicia y la Falange, nadie más acudió a la estación. Al mando de la tropa de unos cuarenta a cincuenta hombres quedamos nosotros, los dos sargentos. La Milicia de San Sebastián sólo aportó un oficial en calidad de voluntario. Los demás se inscribieron como voluntarios, siendo como eran convencidos falangistas; pero su estado de salud les inhibió de participar en la Cruzada contra los bolcheviques.
Al quedar como «líder» provisional de aquel pequeño destacamento y conociendo la laxitud moral de los españoles, tuve serios temores de que surgieran complicaciones o algún tipo de incidentes durante el viaje. Pero por muy a la ligera que se tomaran el futuro, los muchachos se mantuvieron bastante tranquilos: armaban algo de bulla en el vagón, pero sin pasarse demasiado; y como apenas estábamos unos minutos en las estaciones en que parábamos, no les daba tiempo a «montarla».
La única parada larga que hicimos fue a medio camino de Burgos, en la estación de Vitoria. Y allí una madre que buscaba a su hijo de diecisiete años, huido de casa, lo encontró entre mi tropa. Se produjo una escena absolutamente conmovedora. La mujer tomó al hijo entre sus brazos, mientras él buscaba zafarse, y, temerosa de que se lo arrancaran de nuevo, intentó atraerse la compasión de la gente que había en el andén por medio de gritos y sollozos. «¡Se llevan a mi único hijo, se lo llevan a la Rusia fría y lejana!», gritaba. «¡Allá se me morirá de frío o me lo matarán los bárbaros! ¡No os lo daré! ¡No os lo daré! ¡No os lo daré!», repetía. Pero ya a esas alturas de la escena a nadie se le pasaba por la cabeza quitárselo.
Cuando la gente supo que yo era ruso y a la vez el sargento que mandaba la tropa, los ánimos se volvieron contra nosotros. Hubo gritos amenazadores. Había que salir de allí a toda prisa. Pedí al maquinista que apresurara los trámites y abandonamos con rapidez la estación, dejando atrás a la madre y a su hijo.
Página siguiente