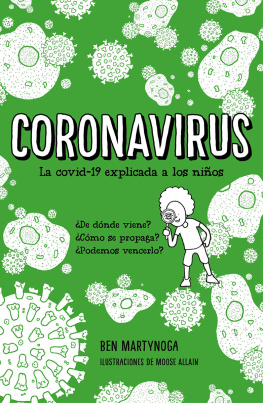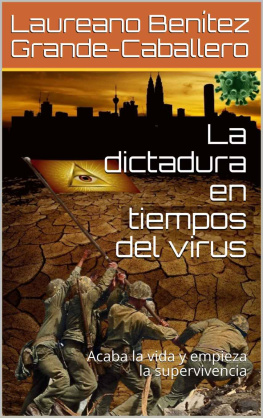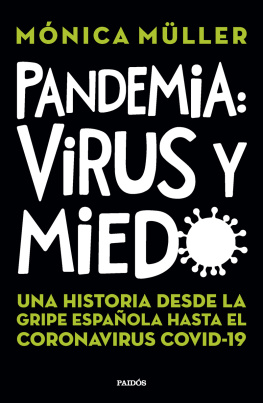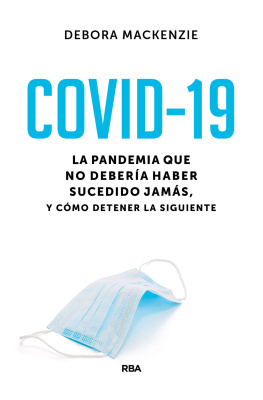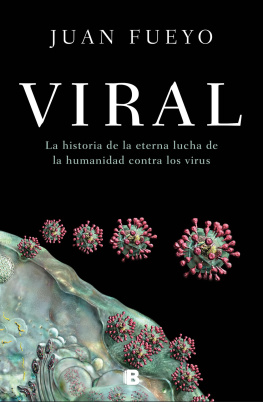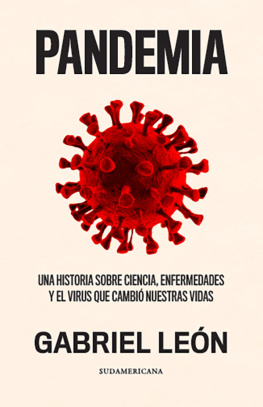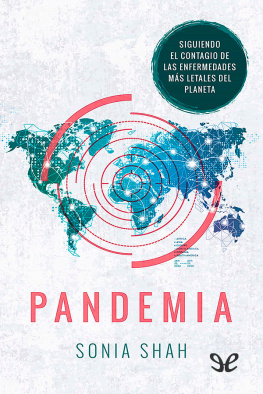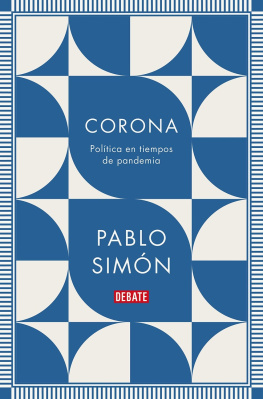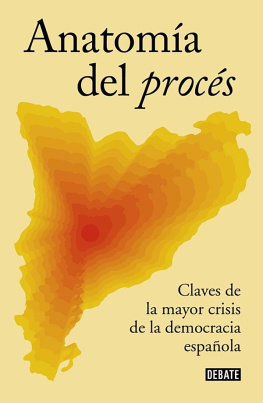MANUEL ARIAS MALDONADO (Málaga, 1974) es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Ha disfrutado de una beca Fulbright en la Universidad de Berkeley e investigado, entre otros centros, en el Rachel Carson Center de Munich y el Departament of Environmental Studies de la Universidad de Nueva York. Sus último libro es La democracia sentimental. Política y emociones en el siglo XXI (Página Indómita). En la actualidad, prepara un trabajo sobre las relaciones entre pueblo, soberanía y democracia.
1
PROLEGÓMENOS A UNA TEORÍA DE LA PANDEMIA
En el Museo de la Comida Repugnante, situado en la localidad sueca de Malmö, el visitante está llamado a aprender que sus fobias alimentarias son un simple producto de la socialización: el manjar de unos es la pesadilla de otros y viceversa. O sea: por más que el asco sea una emoción biológica necesaria para la supervivencia, al prevenirnos contra el consumo de comida en mal estado, sus expresiones se encuentran moduladas por la cultura. De ahí que muchos asiáticos retrocedan ante los quesos franceses y pocos europeos se animen a beber licores sazonados con ratones muertos. Se ha afirmado incluso que existe una correlación entre la falta de curiosidad gastronómica y el conservadurismo moral, una de cuyas expresiones sería el rechazo al extranjero susceptible de portar gérmenes fatales para la comunidad de acogida. En cualquier caso, el museo tendrá en lo sucesivo mayores dificultades para cumplir su misión pedagógica; es previsible que algún turista ponga en cuestión la salubridad de ese hábito asiático consistente en consumir variopintos animales salvajes —adquiridos a tal efecto en mercados que los exhiben aún vivos— como una inofensiva peculiaridad cultural. Desde luego, los animales implicados se quejarían si pudieran. Y no tendrán mejor opinión al respecto esos miles de millones de seres humanos cuya vida se ha visto severamente afectada por un acontecimiento insólito: la pandemia causada por el SARS-COV-2, que empezó a azotar el mundo en el primer trimestre de 2020 tras cruzar exitosamente la frontera entre especies en algún lugar de China.
No hay todavía completa certeza, a la hora de redactar este libro, sobre la procedencia del virus. Parece seguro que su origen está en los murciélagos, peculiares mamíferos que pueden verse infectados por patógenos de distinto tipo sin desarrollar la enfermedad correspondiente, lo que los convierte en un peligroso depósito de virus altamente infecciosos que esperan a dar el salto a otra especie. En este caso, es posible que un pangolín infectado por un murciélago tuviera contacto con un ser humano, paciente cero que probablemente vivía en la provincia china de Wuhan y trabajaba o frecuentaba su mercado animal. El resto es historia: el contagio masivo de individuos en países de todas las latitudes ha causado no menos de un millón de muertos y una crisis económica tan singular en su dinámica como severa en sus consecuencias. Durante meses, nos asomamos con vértigo a una realidad irreconocible: el mundo se detuvo literalmente ante nuestros ojos e ignorábamos cuándo volvería a ponerse en marcha. Así como algunos pacientes graves de COVID-19 —nombre de la enfermedad que provoca este nuevo coronavirus— padecen una notable merma de su capacidad respiratoria que solo se detecta cuando es demasiado tarde, las sociedades humanas podrían haber experimentado cambios sustanciales todavía por identificar. O tal vez no.
Nadie podía esperar que algo así llegase a ocurrir. Anticipar una catástrofe por medio de la ficción distópica es una cosa, otra bien distinta es acertar con la predicción de que el mundo globalizado de comienzos del siglo XXI terminaría parándose a causa de una pandemia: pensábamos en algoritmos y nos olvidamos de la biología. Buena prueba de ello es que la obra del sociólogo Ulrich Beck sobre la sociedad del riesgo global no incluye mención alguna a este tipo de amenaza.
Tampoco puede decirse que la pandemia carezca por completo de precedentes: ni la zoonosis es un fenómeno nuevo, ni sus manifestaciones se pierden en el túnel de la historia. Un mundo interconectado crea condiciones idóneas para la difusión vírica: si la Gran Guerra puso freno a una intensa fase de la globalización, también conoció esa temible pandemia que fue la llamada «gripe española», capaz ella sola de llevarse por delante a no menos de cincuenta millones de personas. Pero ha habido otras pandemias de origen animal, menos espectaculares y más recientes, en las que solo reparamos ahora que nuestra atención se vuelca sobre el tema. La de gripe asiática de 1957, que mató a dos millones de personas en todo el mundo, redujo el crecimiento de la economía estadounidense hasta un 10 por ciento en el primer cuatrimestre del año siguiente y desencadenó una recesión tan honda como breve.
Sin embargo, la aparición de un cisne blanco —o gris— también puede sorprendernos y buena parte de la humanidad ha asistido perpleja al desarrollo de los acontecimientos: sus temores, a estas alturas, eran otros. En parte, esa extrañeza obedece al hecho de que la muerte ya no solía presentarse bajo este aspecto. Las urgencias hospitalarias de Lombardía, una región devastada en el interior del país europeo que sufrió la pandemia en primer lugar, adquirieron por momentos aires dantescos; un sacerdote septuagenario cedió su respirador artificial a un joven para salvarle la vida, una decisión más propia de tiempos de guerra. Ha aparecido así en nuestro horizonte un peligro inesperado de muerte y lo ha hecho en un contexto histórico en el que, como señala Norbert Elias, los peligros para la vida de las personas en las sociedades desarrolladas se han hecho más previsibles. En esta ocasión, la letalidad ha sido mucho menor. Pero, aunque la mayoría ha seguido viviendo, demasiados han muerto.
Irónicamente, como ha subrayado el filósofo Antonio Diéguez, hemos redescubierto la fragilidad de nuestros cuerpos justo cuando empezábamos a fantasear con una humanidad «mejorada» que tenía a su alcance el sueño de la inmortalidad biológica. Lo cierto es que un virus también es naturaleza, recuerdo inmemorial de nuestra propia condición animal: preocupados por el nivel macro del medioambiente —vale decir, por el cambio climático antropogénico—, nos habíamos olvidado de esa amenaza micro que ni siquiera puede contemplarse a simple vista. Tal vez exista una conexión entre ambas dimensiones, pues se ha sugerido que la zoonosis es más frecuente en un planeta donde los hábitats salvajes son colonizados por el ser humano; entre los riesgos derivados de una mayor intimidad socionatural, se encontraría un intercambio vírico perjudicial para el predador humano.
AMBIGÜEDAD DE LA CUEVA
Si está en lo cierto Peter Sloterdijk y podemos entender las sociedades como «comunidades de estrés», o sea sistemas de preocupaciones que ejercen presión sobre sí mismos debido a las exigencias de la autoconservación, entonces no cabe duda de que las sociedades contemporáneas se han encontrado sometidas a un apremio inhabitual a consecuencia de la pandemia global de la COVID-19. Su impacto sobre la salud pública, sobre los sistemas sanitarios y sobre los derechos constitucionales, así como sobre unas economías afectadas severamente por las inéditas restricciones a la movilidad de la población, ha sido una fuente natural de inquietud pública y privada. Ni que decir tiene que la incertidumbre connatural a la pandemia, que supone la imposibilidad de predecir de manera fiable la evolución de los contagios o la fecha en que estará disponible una vacuna, ha reforzado la sensación de zozobra colectiva. Es como un experimento indeseado a gran escala, en el que todos somos cobayas y nadie dirige el laboratorio.