P RÓLOGO
M ANUEL V ALLS
Nací en Barcelona en pleno verano de 1962, en el barrio de Horta, hijo de padre catalán y madre italosuiza, que los azares de la vida habían unido para siempre. Mi padre, Xavier, inmenso artista, pintor figurativo, se había ido a vivir a París a mediados de los años cuarenta con una beca del Instituto Francés de Barcelona. Mi madre, Luisangela, maestra en los valles del Ticino, había aprendido en pocos meses el catalán, que a partir de entonces fue su idioma común.
La familia Valls, oriunda de la provincia de Tarragona, en el siglo XVIII se trasladó a la Plana d’Urgell y luego a Barcelona. Mi bisabuelo Josep Maria y su hermano Agustí eran banqueros. Se apasionaron por la política y la cultura, en plena Renaixença y en el momento del auge del catalanismo político. Josep Maria se afilió a la Lliga de Catalunya y después a la Unió Catalanista. Fue concejal de la ciudad y vicepresidente de la Cámara de Comercio.
Mi abuelo, Magí, también banquero pero sobre todo hombre de letras, arruinado a comienzos de los años treinta, después de la caída de la monarquía colaboró en el periódico El Matí, catalanista y católico. En 1934, siendo jefe de redacción, fue agredido por un valiente artículo contra Hitler y el ascenso del nazismo. Durante los primeros meses de la Guerra Civil escondió a los curas perseguidos, amenazados por unos revolucionarios convencidos de que su obra de depuración incluía matar sacerdotes. Después de la victoria de Franco se libró de la cárcel gracias a sus amigos, porque pesaba sobre él la acusación de separatista catalán, pero perdió su carnet de periodista y ya no encontró ningún medio que publicara sus escritos. Fiel a sus principios, nunca habría colaborado con una España que mataba en nombre de «Cristo Rey». La suya fue una «vida rota», escribió al respecto y con tristeza mi padre en sus memorias (La meva capsa de Pandora, Quaderns Crema, 2003).
Mis padres se fueron a vivir a París. Xavier Valls era un intelectual profundamente libre, abierto a todas las corrientes de pensamiento. No era propiamente un refugiado político, sino un hombre joven que había huido de la losa franquista. Era tolerante, más sensible a los individuos que a las ideologías responsables de los desastres del siglo XX . La Guerra Civil, las divisiones y los enfrentamientos dentro del bando republicano y su aversión al franquismo estuvieron siempre presentes en sus conversaciones con sus amigos y su familia. Para mis padres la literatura, las artes y la filosofía eran formas de comprometerse en la vida política. Mi compromiso con la izquierda y contra toda forma de totalitarismo, así como la importancia que doy a la cultura, son una herencia de este ambiente familiar. En París, en el estudio de pintor del quai de l’Hôtel de Ville, a lo largo de toda mi adolescencia conocí a los amigos excepcionales de mis padres, como José Bergamín, Vladimir Jankélevitch, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Hugo Pratt, Frederic Mompou, Pierre Klossowski y William Klein, entre muchos otros.
Pasamos largas temporadas veraniegas en Horta, con estancias regulares en la Costa Brava o en Mallorca. La familia, los amigos de infancia de mi padre, intelectuales como Eduardo Mendoza y su hermana Cristina, Jaime del Valle-Inclán, Marià Manent, Joan Brossa, Maria Aurèlia Capmany, arquitectos como Ricardo Bofill y Óscar Tusquets, artistas como Leopoldo Pomés, Paco Todo, Albert Ràfols-Casamada y Maria Girona, y políticos como Carles Sentís y Pasqual Maragall frecuentaban la casa y el jardín de Horta. Gracias a mis primos no tardé en descubrir el estadio del Barça con motivo del torneo de verano del Gamper; la pasión por el club ya no me abandonó nunca, y no solo porque Manuel Valls Gorina haya compuesto la música de su himno. Los domingos íbamos a ver a mi padre bailar la sardana delante de la catedral de Barcelona. Y no olvido los paseos con mi abuelo por las Ramblas ni los meses que pasé en el colegio, un invierno, teniendo como profesora a mi prima Roser Capdevila.
Me detengo aquí, porque no quiero ir más lejos con estos breves apuntes biográficos. Siempre hemos hablado catalán entre nosotros, con mis padres y mi hermana Giovanna. Leíamos a Josep Pla, Salvador Espriu y Mercè Rodoreda. Íbamos al Olympia a escuchar a Joan Manuel Serrat y a Lluís Llach. Mi padre estaba orgulloso de los reconocimientos recibidos en París, en Madrid y por último en Barcelona. Decía que para él eso suponía una suerte de reconciliación con su ciudad, consagrada por grandes exposiciones y en 2001 la entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas de manos de Jordi Pujol. Yo también me he sentido siempre orgulloso de haber nacido en Barcelona, de ser catalán, español, francés y europeo. Este caleidoscopio es el mismo que encontré en el extrarradio parisino, pero ante todo es para mí la mejor definición de Barcelona, ciudad abierta, generosa, mediterránea, española, europea. Una ciudad-mundo.
El franquismo, sin duda, causó una herida profunda al sentimiento nacional catalán. Una herida —y Javier Cercas lo recordaba atinadamente hace poco en la prensa francesa— que no mitiga en absoluto ni el hecho de que muchos catalanes fueran franquistas, ni de que los catalanes no fueran los únicos en sufrirla, pues el franquismo hirió a media España, cuando no la mató. No obstante, la herida catalana es indiscutible: se reprimió la lengua catalana, se humilló y menospreció la cultura catalana, se suprimieron las instituciones catalanas. En otras palabras, el franquismo, hipertrofia monstruosa, mezquina y miserable del nacionalismo español, quiso acabar con la España diversa a la vez que lo hacía con la república, la democracia y la tolerancia. Todavía hoy algunos subestiman a veces esa herida.
Pero a partir de los años cincuenta algunos catalanes, en respuesta al franquismo, reivindicaron el orgullo de ser catalán, la dignidad de Cataluña, de su otra lengua, de su cultura e instituciones. Justo después de la Transición y la llegada de la democracia no solo lograron que este planteamiento fuese dominante, sino que lo instalaron en el poder y en la Generalitat, la institución instaurada por la democracia que ha permitido, sobre todo, devolver la dignidad a la lengua y la cultura catalanas.
La pelea fue dura, noble y legítima. Todavía me acuerdo de la inmensa manifestación del 11 de septiembre de 1977 —yo estaba allí con mi madre y mi hermana— para reclamar esa autonomía. Fue posible gracias a hombres como Josep Tarradellas, Jordi Pujol o Joan Raventós —un querido amigo, dirigente socialista y embajador en París—, pero también gracias a la Constitución de 1978, que tanto le debe a dos catalanes —Jordi Solé Tura y Miquel Roca—, al rey Juan Carlos y a estadistas como Adolfo Suárez y Felipe González. A todos estos responsables políticos —sin olvidar a Santiago Carrillo— que pusieron por delante el interés general y la unidad de España en la diversidad y la democracia. Pero el esplendor de Cataluña no habría sido posible sin Barcelona y sin los Juegos Olímpicos de 1992, con la implicación de todos, la del gobierno de Felipe González, la de Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional y muy apegado a su ciudad, y por supuesto la de Pasqual Maragall, otro gran catalán, alcalde visionario y entrañable. Nadie debe olvidar esta historia plural que le debe tanto a Cataluña como al resto de España.

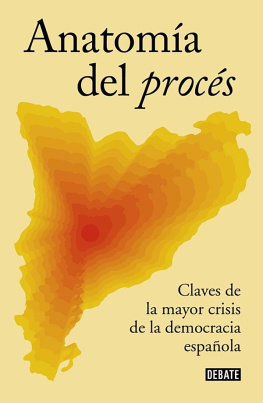
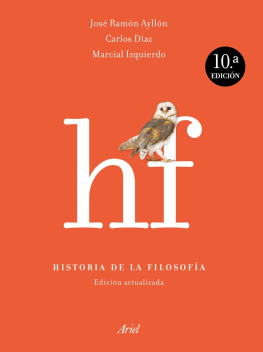
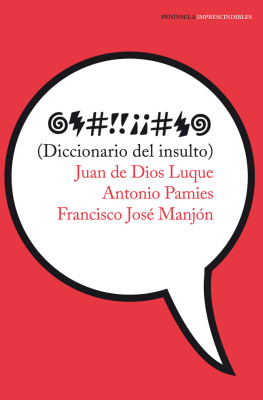
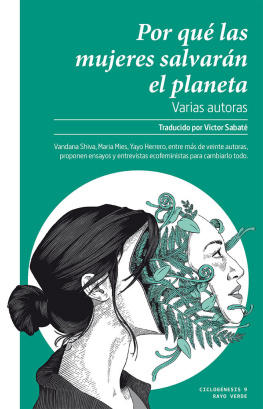
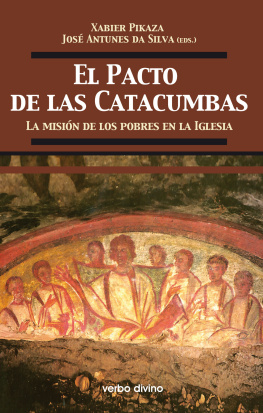
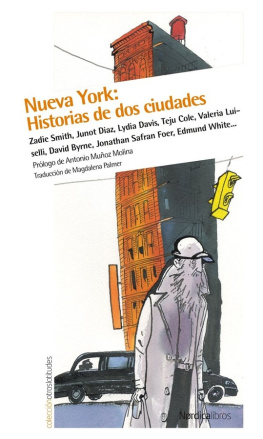
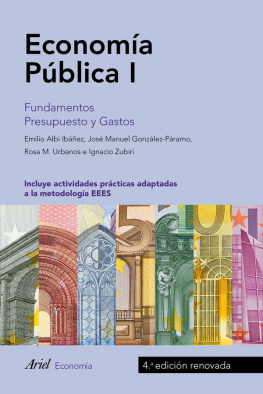



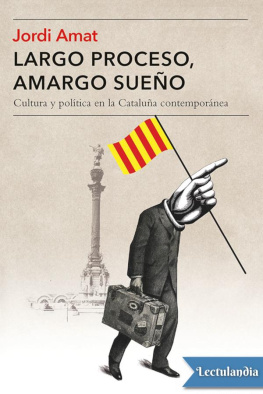
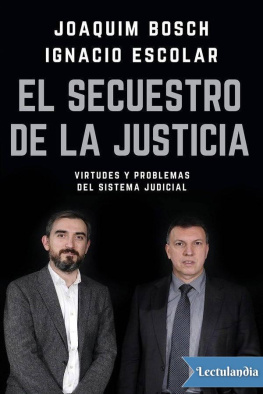

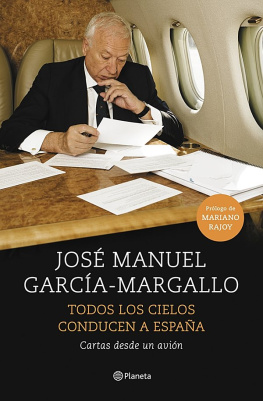

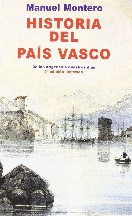

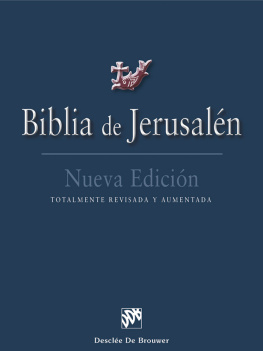
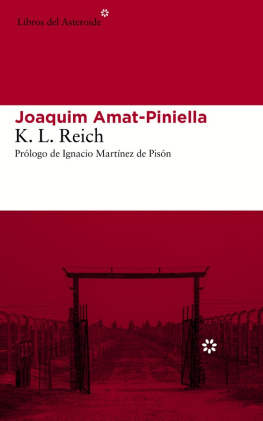


 @megustaleer
@megustaleer @debatelibros
@debatelibros @megustaleer
@megustaleer