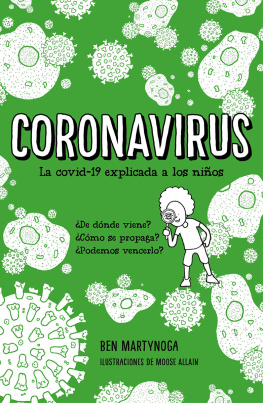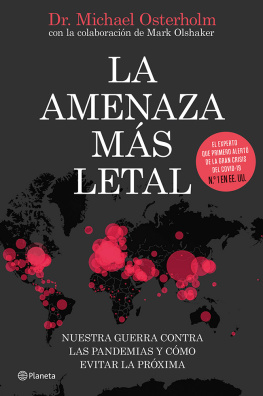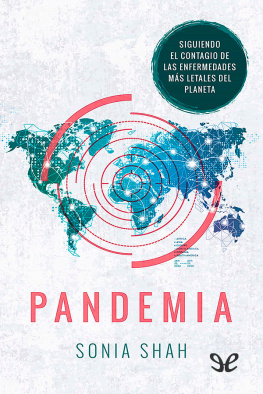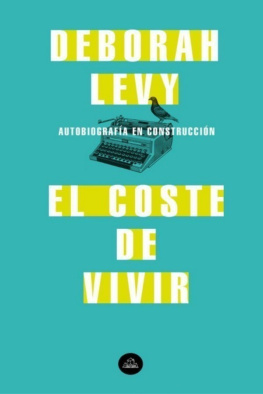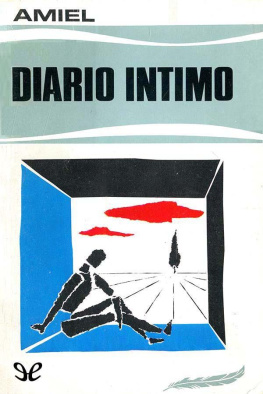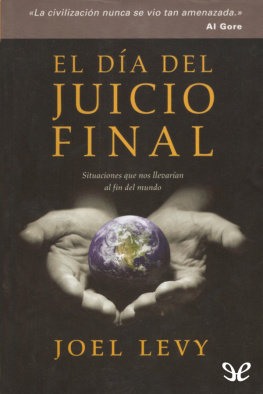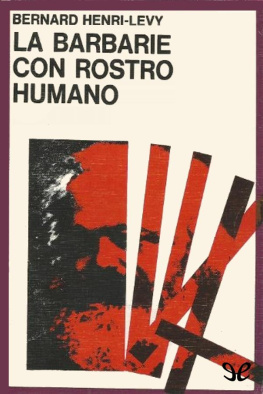BERNARD HENRI-LÉVY (Béni-Saf, Argelia, 5 de noviembre de 1948). Conocido en Francia como BHL, es un filósofo y escritor francés.
Nació en la Argelia francesa en el seno de una familia judía sefardí y se trasladó a Francia en 1954. En 1968 entró en la prestigiosa Escuela Normal Superior parisina donde tuvo como profesores a Jacques Derrida y Louis Althusser. En 1971 inició una etapa como periodista de guerra, cubriendo la guerra de independencia de Bangladés.
De vuelta en París, se hizo popular en 1976 como joven fundador de la corriente de los llamados «nuevos filósofos» (nouveaux philosophes) franceses, como André Glucksmann y Alain Finkielkraut, críticos con los dogmas de la izquierda radical surgida de Mayo del 68. Se convirtió entonces en un filósofo discutido, acusado de «intelectual mediático» y narcisista por sus detractores, y valorado por su compromiso moral en favor de la libertad de pensamiento por sus defensores.
Su obra más divulgada es La barbarie con rostro humano (La barbarie à visage humain), 1977, donde Henri-Lévy denuncia desde un punto de vista filosófico y político los totalitarismos del siglo XX.
Se considera que la influencia de Lévy, que estuvo de visita en Bengasi en 2011, fue fundamental para que el presidente Nicolas Sarkozy se solidarizase con los rebeldes de Libia alzados contra el dictador Gadafi.
1
VUELVE, MICHEL FOUCAULT
L o primero que me sorprendió fue el auge del «poder médico».
Sin embargo, tampoco es novedad.
Ese poder lleva muchos años de historia a sus espaldas.
Galeno, el médico filósofo que —en calidad de médico— prácticamente fue el guía espiritual de Marco Aurelio, Cómodo y Septimio Severo.
John Locke, a quien acabamos de entender gracias a sus manuscritos de estudiante en Oxford, y lo que le debe su invención de los derechos humanos a su formación como experto en el bienestar del cuerpo.
A partir de la Revolución francesa, la imagen del magistrado-médico, cuya figura emblemática sería Cabanis (que se salvó del Gran Terror gracias a sus saberes de galeno).
Michel Foucault explica que no se pueden entender las disciplinas que surgieron en la época clásica de la mano de los Estados si no reparamos en que se inspiran en el modelo tanto del hospital como de la prisión; Vigilar y castigar, sí, pero antes, El nacimiento de la clínica y su arqueología de la mirada médica llamada a alimentar los «saberes-poderes» contemporáneos.
Al releer a este filósofo tampoco podemos evitar doblar las esquinas de las páginas que dedica a la gestión, hasta el siglo XVIII, de las epidemias de peste, en las que no se optaba, como con la lepra o los locos, por el ostracismo en una isla o por un gueto en los confines, sino por el confinamiento de la ciudad entera; cada cual en su casa; los vigilantes del barrio patrullando y amonestando a quienes se saltaban el confinamiento y, cuando caía la noche, todo el mundo salía al balcón; una costumbre que antaño no era para aplaudir a los sanitarios, sino para permitir a las autoridades contabilizar los muertos, los moribundos y los vivos.
Pero ¿nos encontramos ante el descrédito creciente del discurso público?
¿El repudio de las élites en su estadio final?
¿El sello de los poderes desorientados que ya no saben a qué santo encomendarse?
Las cosas nunca habían llegado tan lejos.
Nunca se había invitado cada noche a todos los hogares a un médico para anunciar, como una pitonisa triste, el número de muertos de la jornada.
Nunca habíamos visto en Europa a los jefes de Estado y presidentes rodearse de uno o varios comités científicos antes de hablar.
Nunca, en Estados Unidos, hubiéramos imaginado al surrealista señor Trump nombrando a un epidemiólogo dirigente de una fuerza operativa y nunca nos habríamos imaginado que, confundido por la popularidad de aquel a quien The New Yorker llama «el médico de América» —atónito ante la plaga de calcetines con su cara, camisetas con la frase estampada de «In Fauci We Trust» [En Fauci confiamos] o de «cócteles Fauci» con limonada, flor de saúco y vodka, aturdido por la metamorfosis de este consejero convertido en un personaje de culto entrevistado en SnapChat y en YouTube, por todo lo que la contracultura considera más de moda—, que por alguien así Trump hubiera accedido a quedarse en segunda fila y a dejarse contradecir o incluso meter en cintura.
Tampoco habíamos visto nunca, en todas las pantallas del planeta, la imagen de esos editorialistas cediendo espacio a los comentaristas de hospitales, recién aterrizados en esos ambientes; a veces eruditos, a veces menos, pero siempre investidos —como Fauci en el videojuego donde lo vemos fulminar con los ojos al temible dragón coronavirus— de una aura que crece y no deja de crecer, como la estrella misteriosa de Tintín.
Sin olvidar, en Francia, el espectáculo de esta antigua ministra de Sanidad, Roselyne Bachelot, de la que de repente descubrimos que también es doctora en Farmacia y a la que le debemos la sagacidad de haber almacenado vacunas y mascarillas en una época en que el planeta reducía las existencias de esos productos; ahora se la consulta como si fuera un oráculo; después de que en su época acabara con la reputación por los suelos, ahora resulta que es una figura admirable y casi canonizable. Seguro que se ríe de cómo han cambiado las tornas y del papel que se le ha impuesto ahora; no se deja engañar por las medallas que no paran de imponerle en retrospectiva y que recibe con falsa modestia; ya no es ni ministra ni cronista, sino una humilde eminencia reconvertida en mensajera de la buena nueva científica antaño perdida.
Tampoco nos podemos olvidar de otro exministro, Philippe Douste-Blazy, autor, en 2004, de un plan de lucha contra la pandemia gripal del que nadie había tomado nota: también le debe de resultar increíble, quince años después, su catódica rehabilitación y su inesperado regreso…
Se dirá que, frente a un episodio sanitario, cuyas causas siguen siendo desconocidas, más vale una bata blanca que un chaleco amarillo o el editorial aproximativo del opinionastro profesional; o, en Estados Unidos, que un presidente irresponsable que recomienda tratarse ingiriendo desinfectante: y es verdad.
Se dirá que todos esos médicos, en su mayoría, han sido mujeres y hombres admirables, en primera línea de la epidemia, héroes de la cotidianidad que han arriesgado su vida para salvar la nuestra, con una dedicación sublime: y eso también es verdad.
Sin embargo, de ahí a convertirlos en superhombres y a darles plenos poderes, hay un trecho, y es algo que ha producido numerosos malentendidos.
Los médicos, en primer lugar, no siempre tienen más información que nosotros y en la confianza ciega que hemos depositado en ellos hay algo un poco absurdo. Como Bachelard, ellos también saben que la «verdad científica» que les suplicamos que nos den siempre es un «error rectificado». Son conscientes de que no son más inmunes que los políticos a los pronósticos azarosos (Yazdan Yazdanpanah: «En Francia no habrá epidemia porque estamos preparados»), los errores de cálculo (Jean-François Delfraissy: sin duda no había «calibrado la gravedad del acontecimiento») o incluso a los delirios conspiranoicos (Luc Montagnier anunciando que se habían introducido de manera deliberada secuencias del virus del VIH en el del SARS-CoV-2). Conocen los caminos que no llevan a ninguna parte y los rodeos errantes. Recuerdan perfectamente todos los virus cuyo código han intentado descifrar y que han desaparecido sin que se haya revelado su secreto. Han entendido, con Heisenberg y la física cuántica —Einstein nos perdone—, que el dios de la ciencia «juega a los dados» y su principio es «la incertidumbre». Ese escalofrío interior, la señal de una alarma interna, ese estremecimiento que muchos sentimos cuando, arrellanados delante del televisor, como antaño delante de la radio, se enuncia, con ese tono lírico a la par que tranquilizador que siempre adoptan los abusos de autoridad, la ya célebre frase de «Escuchemos a los expertos»; sé que los mejores sanitarios también tienen esa misma sensación y se sienten incómodos con este papel, que les resulta del todo ajeno.