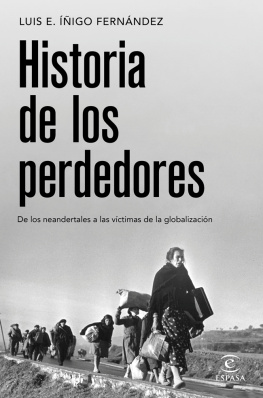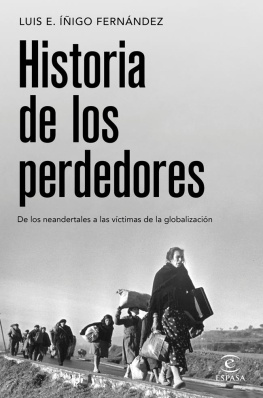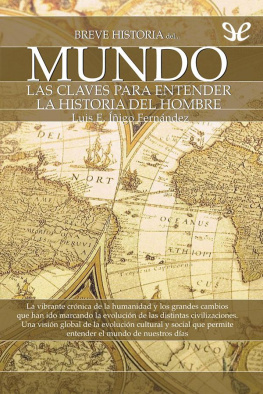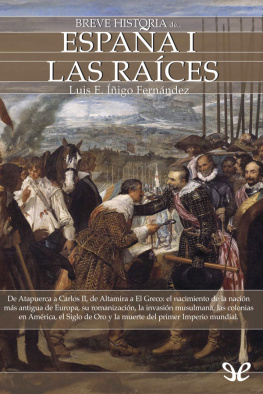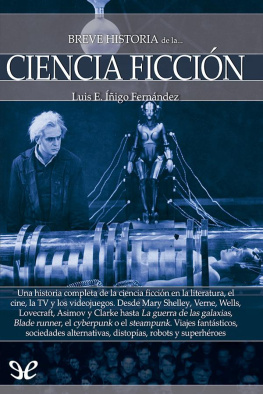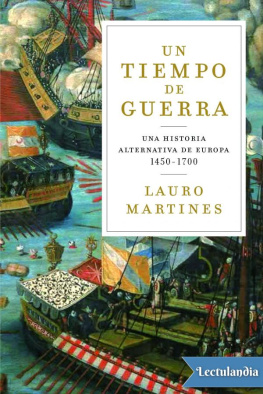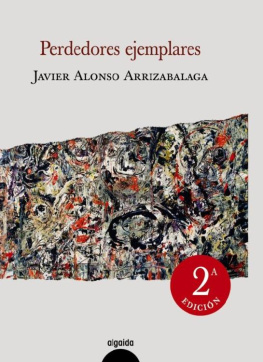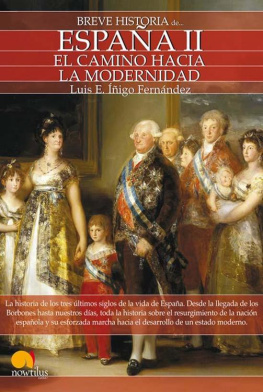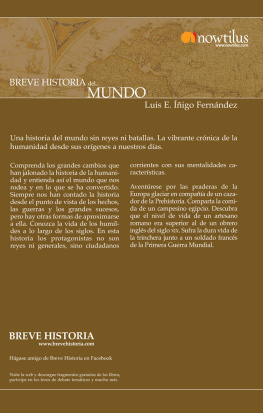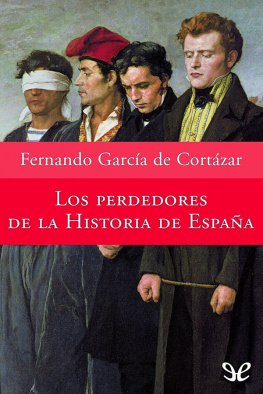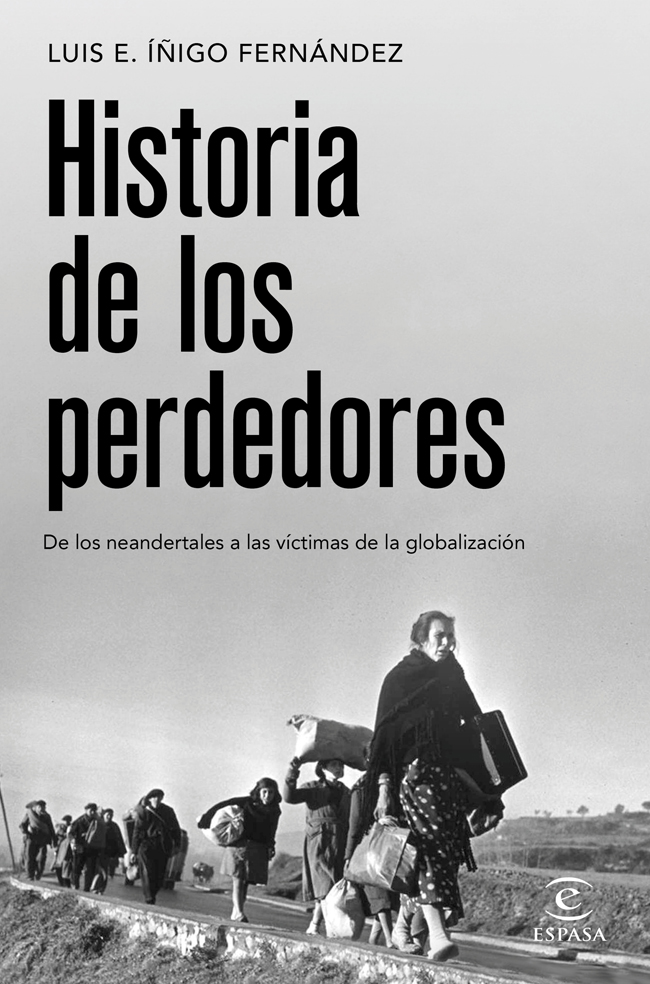¡Encuentra aquí tu próxima lectura! |

|
¡Síguenos en redes sociales!    
|
Índice
Gracias por adquirir este eBook
Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura
¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!
Primeros capítulos
Fragmentos de próximas publicaciones
Clubs de lectura con los autores
Concursos, sorteos y promociones
Participa en presentaciones de libros

|
Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:
    
Explora Descubre Comparte
|
SINOPSIS
Un homenaje a los agentes de la historia que han quedado fuera de la crónica oficial o han sufrido su desprecio.
Dicen que la historia la escriben siempre los vencedores y, al hacerlo, dejan fuera a los perdedores, los ignoran o los tratan de tal manera que provocan hacia ellos desprecio e incluso odio. El pasado debe narrarse como fue, o al menos como el historiador, a la vista de sus fuentes, cree que fue, sin hipotecas de ideas o intereses, desde la honestidad y el rigor intelectual. Y hacerlo así exige dar voz a quienes han sido privados de ella y escuchar al menos su versión de los hechos para construir un relato equilibrado de nuestro acontecer como especie.
Historia de los perdedores no habla de guerras ni de batallas; habla de personas, gentes y pueblos. Por sus páginas desfilan herejes y extranjeros, locos y marginados, brujas y mendigos; pero también reyes desheredados, soñadores a destiempo, rebeldes sin causa, amantes de lo prohibido, caminantes sin camino… y pretende, sobre todo, contar la historia de otra forma, distinta a la tradicional. Como escribió Nietzsche: «Necesitamos de la historia, pero la necesitamos de otra manera a como la necesita el holgazán mimado en los jardines del saber».
L UIS E. Í ÑIGO F ERNÁNDEZ
H ISTORIA DE LOS PERDEDORES
De los neandertales a las víctimas de la globalización
Cuando la vida te regala, por fin, la felicidad, hay que
disfrutarla sin límites.
Para Elena.
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?
Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.
No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.
Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que solo el otro comía.
M IGUEL H ERNÁNDEZ
I NTRODUCCIÓN
La Historia, dicen, la escriben los vencedores. La popular frase, escrita por George Orwell hace casi ochenta años en la columna que publicaba en la revista británica Tribune, no se equivoca. Es bien cierto que son los que ganan, en todos los sentidos, los que reclaman para sí el privilegio de contarlo. Los vencidos se ven así derrotados dos veces: la primera al verse privados de la posibilidad de convertir en realidad sus sueños, sus anhelos o sus aspiraciones, en ocasiones, incluso de continuar existiendo; la segunda, al sufrir la angustia de ver cómo otros, quienes los han vencido, hurtan a las gentes del futuro esos sueños, anhelos o aspiraciones, o su existencia misma, como si nunca hubieran sido reales, o los tuercen y disfrazan de tal modo que, a ojos de los observadores, parecerá siempre que su victoria es moralmente justa o, sencillamente, que era la mejor opción.
Que los vencedores obren de ese modo es parte de la naturaleza humana. Cada guerra entre estados es siempre una lucha de ideas; cada querella entre personas o grupos, una pugna entre relatos. Aunque, por desgracia, se ha imitado poco la civilizada costumbre de los inuit, las tribus nativas del Ártico, de solucionar los conflictos mediante intensos duelos de canciones, pareciera que todos, individuos y naciones, vivimos sometidos a la imperiosa necesidad no solo de ganar, sino de justificarnos; ante los demás, pero quizá sobre todo ante nosotros mismos.
Lo que no resulta aceptable es que los historiadores se presten al juego. Al hacerlo —y ha sucedido muchas veces— se convierten en cómplices, en cooperantes necesarios de un delito contra la verdad. No se escandalicen. Por supuesto, en Historia la verdad es un concepto difícil de aprehender y bastante cambiante. Cambia no solo como consecuencia inevitable del continuo descubrimiento de nuevas fuentes y de la propia evolución de la Historia como disciplina, sino también, y quizá en demasía, de la influencia de los distintos contextos en los que escriben los historiadores. Pero lo que no es difícil de aprehender es la honestidad. Los historiadores deben ser necesariamente honestos, es decir, deben acercarse a las fuentes e interpretarlas desde el conocimiento lo más completo posible de lo que sus colegas han escrito y desde el reconocimiento sincero de su propia ideología, pues negar que se tiene una sería lo más deshonesto de todo, y siempre abiertos a escribir lo que descubran, sin ocultar ni deformar nada. Hacer de las ideas preconcebidas un tamiz para filtrar las fuentes y desechar las que nos dicen lo que no encaja en ellas sirve, quizá, para escribir alegatos políticos, pero no libros de Historia.
Por desgracia, es esto último lo que han hecho con demasiada frecuencia muchos historiadores, perdiendo su derecho a portar tan noble apelativo para convertirse en publicistas al servicio de los vencedores, temporales o definitivos. A veces lo han hecho conscientemente, diluidos sus escrúpulos morales por los beneficios, tangibles e intangibles, que el Poder asegura siempre a quienes se muestran sumisos a él; a veces, quizá la mayoría de las veces, sin saberlo siquiera, imbuidos en el caldo de cultivo de los valores, las actitudes y las pautas de conducta propias de la sociedad y la época en la que escriben. Los ejemplos serían interminables. Los historiadores victorianos afirmaron, sin evidencia alguna, que los hombres y mujeres de la prehistoria veían en el sexo tan solo un instrumento necesario para la procreación, porque era lo que pensaban ellos mismos, sugestionados por una moral pacata y alicorta. Durante siglos no se ha prestado atención alguna a los esclavos romanos porque los mismos romanos no se la prestaban, y han resultado tan decorativos en los libros de Historia como debían de serlo en las mansiones de los poderosos. Considerábamos salvajes a los bárbaros porque las fuentes romanas así lo hacían. Y, en fin, llamamos herejes a quienes la Iglesia denominaba así porque olvidamos con facilidad que solo existen herejes cuando existe, asimismo, quien se arroga la capacidad de definir la verdad y excluir —o perseguir incluso— a quien discrepa de su definición.