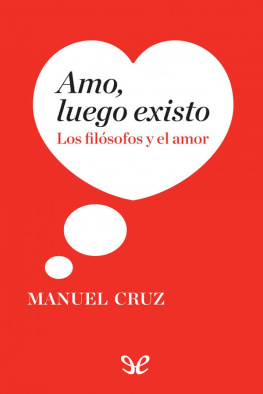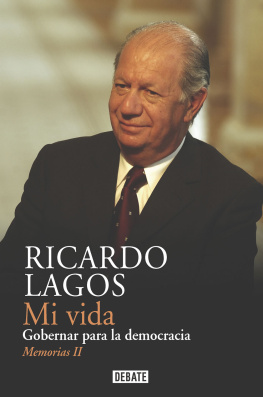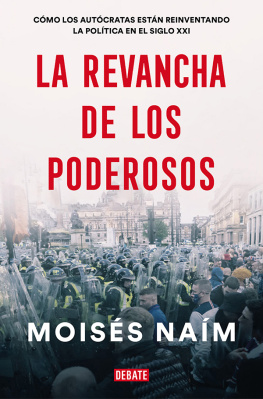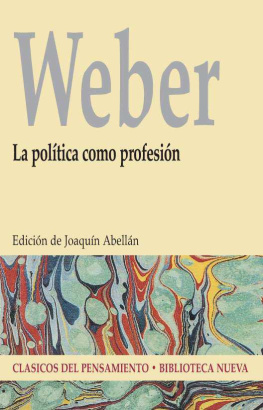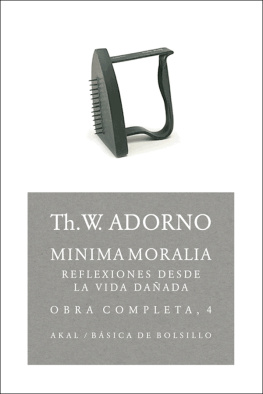1
QUÉ POLÍTICA SE NECESITA
CUANDO LA DEMOCRACIA ES SOLO UN ESLOGAN
Que nadie se sorprenda. Vamos a arrancar refiriéndonos a la situación catalana, por más que no sea esta la parte en la que se analizará con mayor detenimiento, pues esto queda para el segundo bloque, según se dejó anunciado en la nota previa. Lo hacemos con el propósito, puramente instrumental, de introducir unas consideraciones generales no solo acerca de la democracia, sino también acerca de uno de los argumentos con los que la española se ha visto impugnada con mayor rotundidad, a saber, el de ser una democracia de baja calidad, asunto que, este sí, resulta pertinente abordar en un primer capítulo.
Para cumplir con el propósito, empecemos con una referencia a unas determinadas circunstancias. De manera totalmente espontánea, como todo cuanto ha ocurrido en el procés, muchos balcones de las ciudades catalanas aparecieron hace un tiempo, de un día para otro, decorados con un nuevo tipo de pancartas. Desaparecieron las que aludían de una u otra manera a la independencia y todas pasaron a referirse, sencillamente, a la democracia. Eran iguales sin excepción, tanto en la leyenda como en el dibujo que acompañaba a esta, pero debió de ser casualidad, no me sean ustedes mal pensados. Al igual que debió de ser fruto de la casualidad que en la campaña electoral para las autonómicas de 2017 ninguno de los dos grandes partidos hoy decididamente independentistas —ERC y el PDeCAT, rebautizado por Puigdemont como Junts per Catalunya— hicieran la menor referencia a la independencia y se limitaran a presentar afirmaciones vacías, del tipo «la democracia siempre gana», susceptibles de ser suscritas por cualquier formación política del arco parlamentario. De hecho, para un observador de la realidad catalana mínimamente atento resultaba por completo evidente que la cuestión de la independencia incomodaba a ambos partidos de manera profunda. Supongo que en parte la incomodidad se debía a que ellos mismos parecían no tener claro si la que habían declarado semanas atrás había sido tan solo simbólica, litúrgica, testimonial o cualquiera de los términos que sus dirigentes utilizaban para definirla, pero dejando siempre claro que, en todo caso, no había sido efectivamente real.
Ambas circunstancias coincidían —tercera casualidad— con la tesis planteada por un ideólogo sobrevenido del independentismo, según la cual el problema de España es que tiene una democracia de baja calidad. Se conoce que, mientras para algunos las desgracias nunca vienen solas, para otros las que vienen juntas son las coincidencias. Pero no nos distraigamos con las casualidades, por abundantes que sean, e intentemos ir al fondo del asunto: ¿es cierto que esto del procés iba de democracia, como hemos visto que no han cesado de repetir sus partidarios? Adelantemos la respuesta: sí, pero no en el sentido que ellos acostumbran a declarar.
Llegados a este punto, podríamos proseguir insistiendo en esas consideraciones, tan reiteradas de un tiempo a esta parte, acerca del valor de las leyes como garante de la democracia, de la necesidad de cumplir con una serie de condiciones como el respeto a las minorías, unos medios de comunicación públicos alejados del sectarismo y respetuosos con la efectiva pluralidad de la sociedad, una Administración pública al servicio de los ciudadanos y ajena a toda forma de clientelismo, etcétera. Consideraciones todas ellas dignas, sin duda, de ser reiteradas cuantas veces haga falta, pero que no agotan la reflexión sobre el asunto. Por ello, tal vez valga la pena hacer referencia también a otras dimensiones de lo democrático, relacionadas más bien con las actitudes y disposiciones de sus protagonistas, tanto de los ciudadanos como de sus representantes, y en las que parece ponerse asimismo en juego, y de manera determinante, por cierto, la calidad de la vida pública de una sociedad.
Algo de lo que decía Karl Popper acerca de que el talante insobornablemente crítico del científico constituye condición indispensable para el desarrollo del conocimiento podría aplicarse a la ciudadanía y al buen funcionamiento de la democracia. Porque, en el fondo, uno de los supuestos básicos de esta es que la gente no solo puede cambiar de opinión, sino que, en efecto, cambia. Pensémoslo desde otro ángulo: en una sociedad repleta de votantes completamente fidelizados, obstinados en votar siempre lo mismo, de acuerdo con unos ideales inamovibles y persiguiendo un prototipo de sociedad respecto a cuya idoneidad no albergaran la menor duda, no habría alternancia democrática hasta que la biología (la inexorable muerte de los votantes de mayor edad y la irrupción de los más jóvenes) o la demografía (la incorporación de votantes venidos de otras latitudes) cambiara la composición del cuerpo electoral. No parece un modelo de gran vitalidad democrática precisamente. Sin embargo, lo cierto es que los resultados electorales del 21 de diciembre de 2017 en Cataluña, con un electorado independentista insensible a la rotunda falsación de las predicciones de sus dirigentes (por seguir con el lenguaje popperiano) y que aceptaba sin crítica las disparatadas versiones que el oficialismo le proporcionaba de lo que acababa de ocurrir escasas semanas antes (un solo botón de muestra: la huida de las empresas de Cataluña traía causa, según la Generalitat, en las cargas policiales del 1 de octubre), a lo que más nos acercan es, desde luego, al mencionado modelo.
Pero otra de las premisas básicas de la democracia es también la falibilidad de los gobernantes en particular y de los políticos en general. Se supone que en unas elecciones se lleva a cabo una rendición de cuentas de la gestión realizada por parte de quienes hasta ese momento ostentaban el poder (aunque también, en la medida correspondiente, de la actividad de la oposición), al tiempo que las diversas fuerzas políticas que concurren a la cita presentan a la ciudadanía una propuesta de actuación futura desde el Gobierno para el supuesto de que aquella les otorgue su confianza.
Empezando por lo primero, un ejemplo de ausencia de rendición de cuentas la tuvieron los ciudadanos catalanes en las elecciones autonómicas de 2017 recién aludidas, en las que la autocrítica hacia la deriva adoptada al final por el procés apenas duró un par de días. Pero tal vez mucho más claro sea el ejemplo de las inmediatamente anteriores, las del 27 de septiembre de 2015, calificadas por el convocante, Artur Mas, como plebiscitarias y en las que él mismo no iba como cabeza de lista, sino que dicho lugar lo ocupaba Raül Romeva, hasta pocas semanas antes en las filas de Iniciativa per Catalunya. Este, por definición, no estaba en condiciones objetivas de rendir cuentas de la acción de un Govern del que no había formado parte, como tampoco había formado parte del partido que lo sustentaba, por lo que soslayaba sistemáticamente la cuestión en cuantos debates participaba. Quedó así incumplido por completo uno de los requisitos fundamentales que concede sentido a las elecciones en democracia.
¿Y qué decir, en fin, del otro requisito imprescindible para que pueda hablarse de una vida democrática aceptable, el de la presentación de propuestas por parte de las diferentes fuerzas políticas para el hipotético caso de que alcancen el poder? ¿Se conocían en las elecciones de 2017 las del bloque independentista, más allá de instar a la restitución del anterior Govern, cesado con la aplicación del 155? En realidad, conocerse, lo que se dice conocerse, solo se conocía una propuesta concreta, la presentada por Carles Puigdemont para el caso de que la lista que él encabezaba, la de Junts per Catalunya, ganara las elecciones. La anunció el 12 de diciembre de ese año en una rueda de prensa desde su peculiar exilio, sin dejar margen para una interpretación ambigua: «Si la decisión es que el Parlamento me invista en el Gobierno a mí, si el Parlamento tiene mayoría independentista y me da la confianza, esto no tiene plan B. Este es el plan. Yo volveré al Palau de la Generalitat, que nadie tenga ninguna duda». Y por si alguien la tenía, el anuncio se convirtió en el mismísimo eslogan de su campaña: «Para que vuelva el