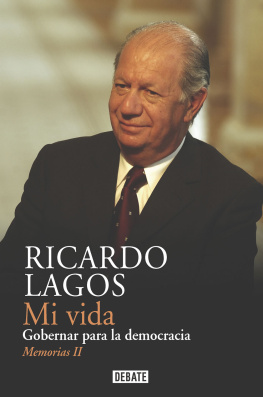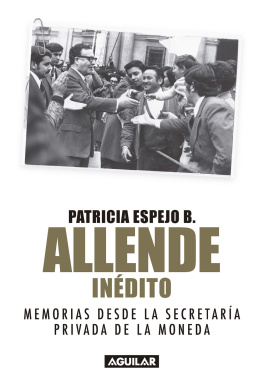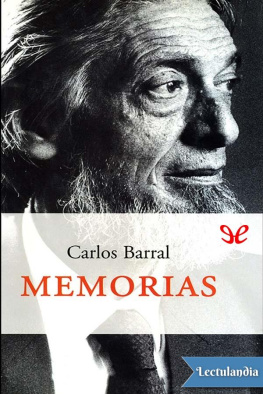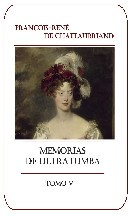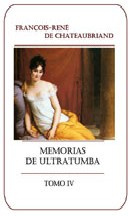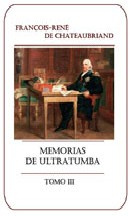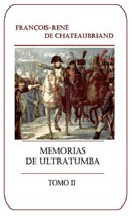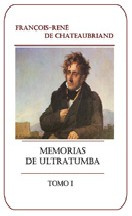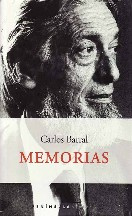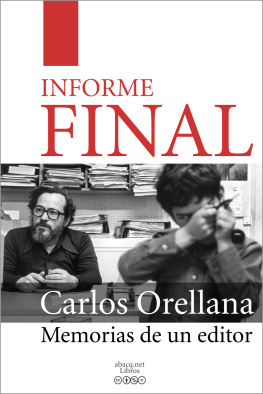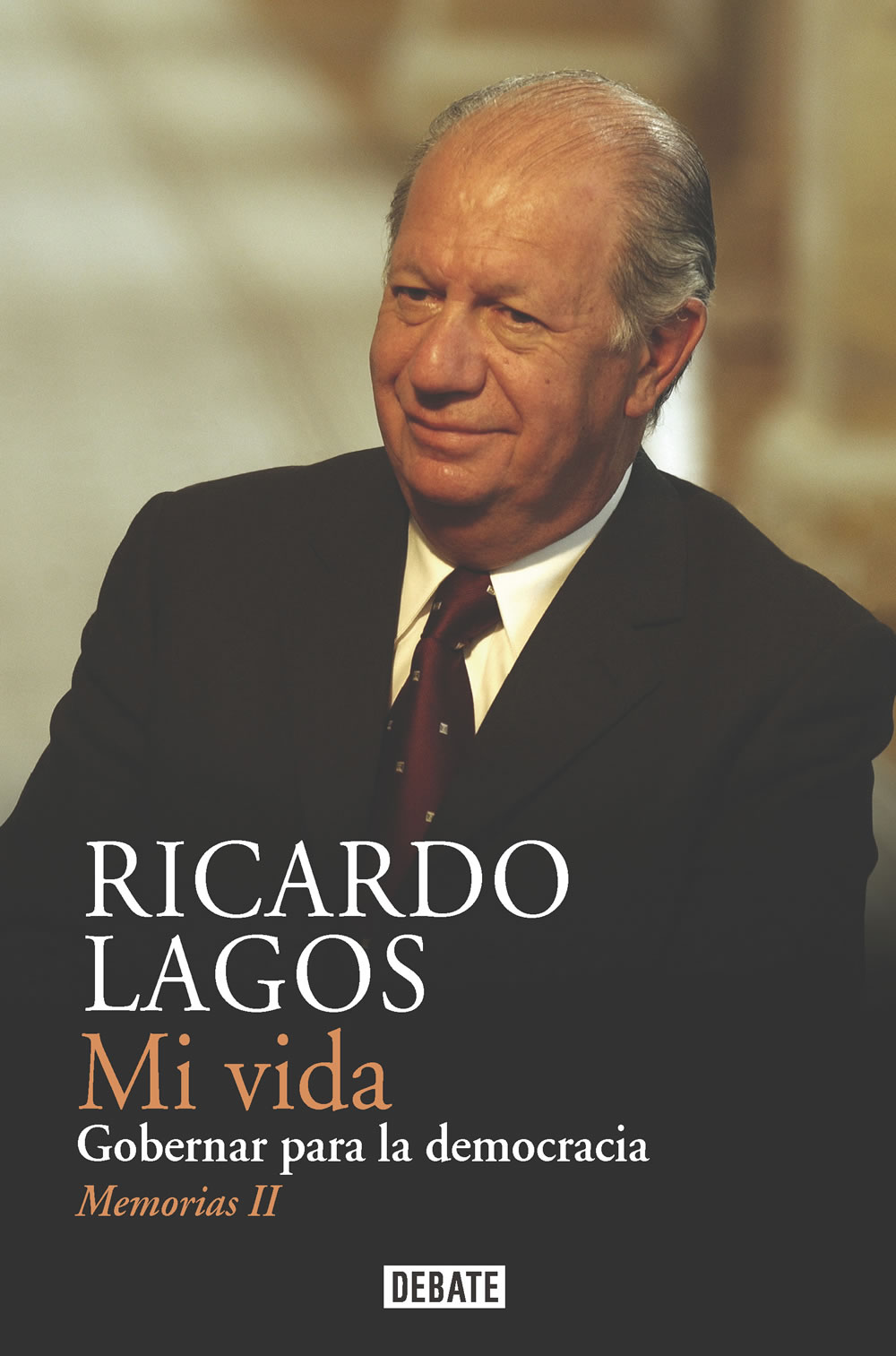PRÓLOGO
D ESPUÉS DEL 18 DE OCTUBRE
Este libro se terminó de escribir una semana antes del 18 de octubre de 2019, el día de la explosión ciudadana más grande que ha conocido nuestro país.
Es sabido que la mayoría de los fenómenos sociales tienen una larga incubación. Hay causas remotas, lejanas, e incluso otras olvidadas que se acumulan con los años y las décadas. A estas se suman otras más inmediatas que provocan la chispa que enciende un estallido o una revolución. Al margen de las derivaciones violentas impulsadas por elementos extremistas, narcotraficantes o simples delincuentes, en el fondo de aquella masiva manifestación de Chile en octubre hay una verdad imposible de ocultar: una parte significativa de la sociedad tiene un malestar, está descontenta, arrastra una frustración que creció progresivamente y que muy pocos pudieron percibir antes en toda su magnitud.
Hay un elemento característico, tanto de la llamada Primavera Árabe del 2011 en Túnez, Siria, Egipto y otros países, como de las posteriores revueltas a lo largo del mundo en este siglo XXI: ser una insurrección en contra de las élites, contra aquellos que ya no nos parecen necesarios, que toman decisiones y no nos escuchan. Por ello, la política es hoy mucho más horizontal que vertical. Lo que ha ocurrido en Chile es similar a lo que ha tenido lugar en distintas partes del mundo, incluyendo América Latina.
Releí estas páginas que el lector tiene en sus manos, ahora a la luz de aquellos acontecimientos, y descubrí que ellas contienen —sin proponérmelo al comenzar su escritura hace un par de años— la narrativa de muchas de las causas que explican ese descontento nacional. Y pensé que no podía ser de otra manera, ya que este libro —la segunda parte de mis memorias, cuyo primer volumen fue publicado en 2013— abarca un período clave de la historia del Chile contemporáneo, entre 1988 y 2006.
Sin duda que los orígenes más remotos de la insatisfacción nacional se encuentran en los diecisiete años de dictadura en Chile. Hubo ahí cambios tan profundos, que implicaron una suerte de refundación de cómo se entendía nuestro país. Se impuso un ideologismo tan aplastante y abarcador, que finalmente nos arrastró a un neoliberalismo extremo, ese en el que el mercado se constituye en el elemento central que plasmó a la sociedad chilena.
Se produjo ahí una modificación esencial en nuestro antiguo estilo nacional: serían las definiciones del mercado las que convertirían a los chilenos en consumidores más que en ciudadanos. Y así, cuando se es esencialmente un consumidor, el nivel del bolsillo es el que determina cuáles son los bienes y servicios que estarán a disposición de las personas. Y como tal, las diferencias son muy grandes y las disparidades del mercado son las que se reflejan en las preferencias de los consumidores. Hay detrás de este pensamiento una ideología muy clara y definida que significa, en último término, que a diferencia de una sociedad donde los ciudadanos deben ser tratados como iguales en dignidad y ellos mismos determinar cuáles son los bienes y servicios que deben estar a disposición de todos, es el mercado y la capacidad económica de cada uno lo que los define.
¿Por qué un sistema de esta naturaleza continuó, a pesar de las modificaciones y correcciones realizadas con los años, imperando en la sociedad chilena? Por una razón bastante obvia: la Constitución de 1980 buscó reflejar con absoluta claridad aquella mirada economicista a lo largo del tiempo que impidiera que otras visiones o ideologías la reemplazaran, que las mayorías ciudadanas no pudieran asentar un diferente concepto de país.
Lo dijo Jaime Guzmán, el ideólogo de aquella Constitución: «Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario».
T ODO ATADO Y BIEN ATADO
Hoy día, casi treinta y dos años después del plebiscito de 1988 en el que fue derrotada la dictadura, nos parece increíble un hecho al que en aquellos días debimos resignarnos: la Constitución consideraba el caso que de perder el plebiscito, el gobierno automáticamente se prorrogaba por otros quinientos días y podía seguir conduciendo el país con todos los amplísimos poderes que tenía. Legitimidad para hacerlo, ninguna. Desconocimiento de la opinión popular, todo. Sin embargo, fue allí donde se plantaron las primeras semillas de una situación que en algún momento tenía que estallar. ¿Por qué? Porque si después de la derrota se siguieron impulsando las políticas gubernamentales repudiadas, esto quería decir que se desconocía la voluntad popular.
Y siguieron ejerciendo el poder dictatorial hasta el 11 de marzo de 1990. La mejor demostración es que el 10 de marzo el Diario Oficial, que publica las leyes ordinarias y las constitucionales —aquellas que requieren un quórum especial—, fue el más voluminoso que yo tenga memoria en la historia de Chile. Ahí estaban contenidas las bases de todo lo que difícilmente podría ser modificado y que le daba continuidad a la dictadura: las famosas leyes de amarre. No se respetó en ellas la voluntad soberana expresada por el pueblo, primero cuando perdieron el plebiscito ni después, cuando su candidato fue derrotado por amplia mayoría por Patricio Aylwin (ver «Quinientos días», en la Primera Parte de este volumen).
Para ellos, los perdedores, todo debía quedar atado y bien atado.
Ahí está el origen de ese distanciamiento y la falta de confianza que se produjeron entre los ciudadanos y quienes fuimos elegidos de acuerdo con esta Carta Constitucional: tuvimos que rendir pleitesía a una institucionalidad heredada, imposible de alterar en lo fundamental. Por ejemplo, las modificaciones que se realizaron en mi período presidencial tienen la modestia de referirse solo a los enclaves autoritarios. Esto es, a eliminar aquellas disposiciones que hacían que el texto no fuera democrático ante los ojos del mundo. Al menos con esos cambios logramos alcanzar un estándar mínimo.
Los veinte años que van desde el triunfo de Patricio Aylwin hasta el de Sebastián Piñera son dos décadas en las que hubo una clara mayoría democrática a la cual, sin embargo, le fue imposible efectuar cambios, a menos que estos tuviesen el beneplácito de la derecha. Y en muchos casos, sus miembros a veces insinuaban, y en otros lo planteaban derechamente, que si queríamos su apoyo en determinadas materias, debíamos otorgarles algo como retribución, compensarles en sus peticiones. En aquellas oportunidades, la función política se convertía en una simple moneda de cambio. En otros casos, los políticos de derecha —léase fundamentalmente Renovación Nacional— nos prometían antes de la primera elección presidencial que aquellos insalvables escollos constitucionales se solucionarían un poco más adelante, con su apoyo y con su voto. Nunca lo cumplieron (ver «La hora del realismo (y de la sospecha)», en la Primera Parte).
Con esta forma de gobernar era obvio que se iba a generar una insatisfacción ciudadana ante una institucionalidad que no permitía a aquellos que eran mayoría realizar las políticas públicas que debía implementar un sistema democrático, llevar a cabo un proyecto que superara los años de dictadura.
U NA CONSTITUCIÓN PÉTREA
El punto de origen de todo esto radica, como señalé, en una Constitución que tiene todos los mecanismos para que sea muy complicado alterarla. Prácticamente es una Constitución pétrea, aunque, simultáneamente, poseedora de un andamiaje institucional construido con un sistema de leyes de rango constitucional, cuyas modificaciones eran tan difíciles de realizar como cambiar la Constitución misma, y cuyos ámbitos de acción abarcaban todos los aspectos de la vida nacional.